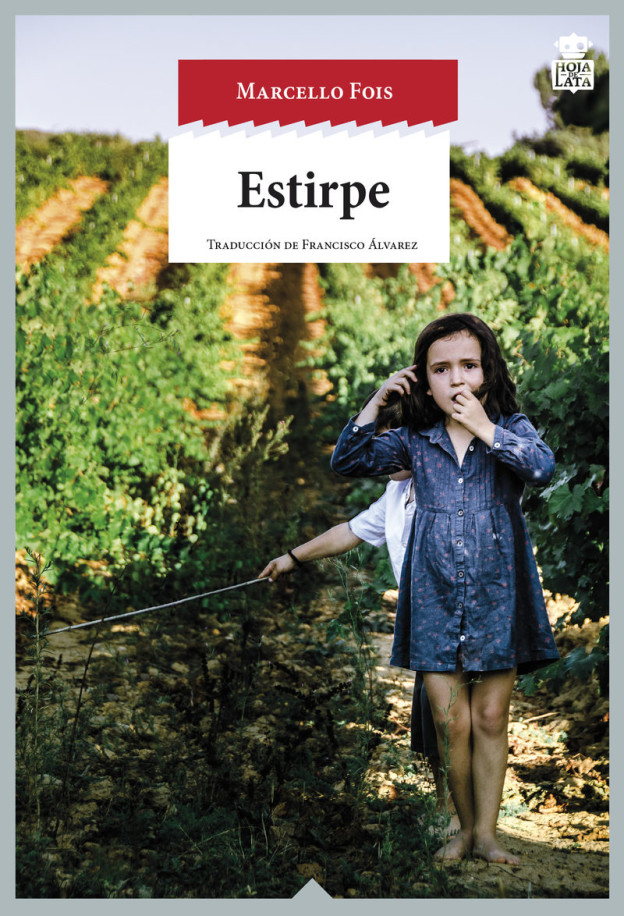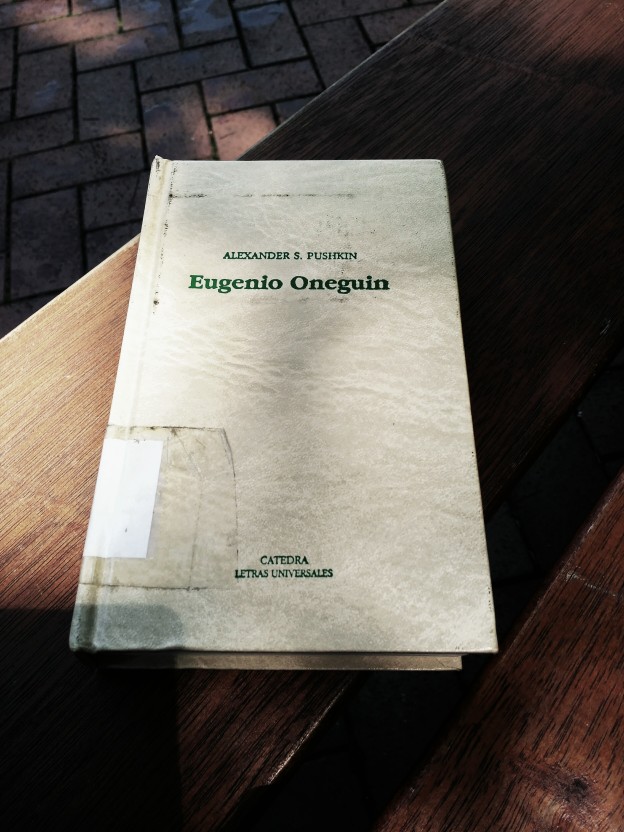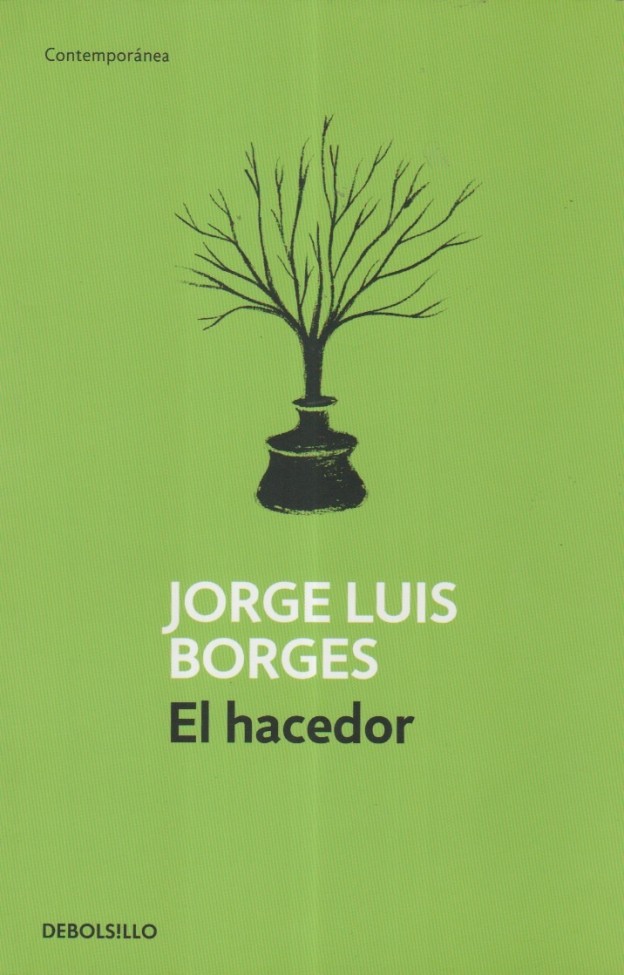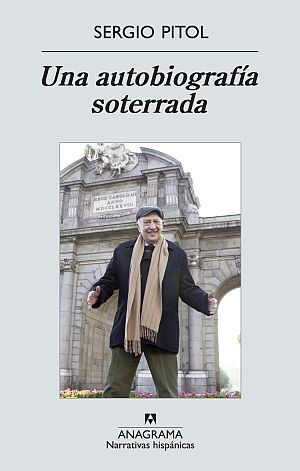Creo que si no hubiera leído Memoria del vacío antes de leer Estirpe (publicada en Hoja de Lata con impecable traducción de Francisco Álvarez) ésta última me hubiera gustado más. Lo digo porque en Estirpe, Marcello Fois vuelve a tocar parejos temas con el mismo tono que ya trató en Memoria del vacío, como la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial y la sangría que supuso para miles de familias, cuyos hijos murieron en el frente de batalla o volvieron lisiados. En ambas novelas se habla de Gorizia, en la frontera con la actual Eslovenia, convertida en un reducto donde los soldados muertos se contaron por decenas de miles y el terreno no podía absorber tanta sangre derramada. Un conflicto bélico, que en esta novela alcanza también a la Segunda Guerra Mundial.
La historia familiar de esta estirpe transcurre de nuevo en Cerdeña, y no falta el hambre, la miseria, que se ve superada por cierta prosperidad, los pueblos pequeños convertidos en grandes infiernos, las envidias, las rencillas, los odios, las venganzas y una maldad sin límites que se cebará con dos niños pequeños, Pietro y Paolo, que serán asesinados y cuyos cuerpos servirán de pasto para los jabalíes. Los hijos del herrero Michele Angelo y de Mercede, que ven así cómo su realidad es arrostrar un Saturno guloso, que no pierde ocasión para devorar a sus hijos. Si los más pequeños son asesinados vilmente, los otros dos se ven ante un conflicto bélico mundial que los quiere en el frente, al que acudirá uno de ellos y que regresará con los pies por delante, mientras que el otro, contra todo pronóstico, se quedara en el hogar, como única esperanza de la estirpe familiar (en el caso de que tuviera descendencia), dado que el resto de la progenie lo completa su hermana, que se desposará con un fascista en ascenso.
Fois plasma bien el escozor del deseo impetuoso, el ruralismo áspero y acerbo, la violencia latente y patente, lo jodido que es pelechar en una comunidad pequeña y rural donde tus vecinos, muy proclives al chismorreo y a toda suerte de habladurías, te la tienen jurada y la prosperidad propia es vista como una afrenta hacia el otro.
Trata el autor de condensar cuatro décadas de los comienzos del siglo XX, en Cerdeña, en algo menos de 300 páginas y el resultado no acaba de convencerme, pues no tienen los personajes, ni la historia, la viveza, ni la contundencia y empaque que encontré en Memoria del vacío, con un personaje el de Stochino -al que se hace mención en la novela- muy sugerente.
La narración se fragmenta -hay incluso un relato histórico sobre la genealogía familiar de los Chironi- se diluye y deslee en una polifonía de voces, que no es tal, pues la conversación se ve reemplazada por el silencio enquistado o por el puñetazo en la mesa, la expresividad por una mueca amarga, la esperanza por un luz extinta en la mirada, la melancolía es un ¿te acuerdas de/cuando?, que lejos de confortar, hunde y debilita, en suma: seres dolientes cuyas existencias son vidas a crédito: continuamente tienen que estar pagando, con incómodas y trágicas cuotas, el precio de vivir.
Y a pesar de que Fois exponga algún momento de felicidad familiar, como la excursión de Mercede con sus hijos al mar, lo que abunda en la narración es lo trágico, el pesimismo, el dolor, la fatalidad, y tratándose de una saga, la postrera esperanza, a fin de que la estirpe continúe y podamos leer más novelas sobre los Chironi.
Hoja de Lata. 300 páginas. 2016. Traducción de Francisco Álvarez.