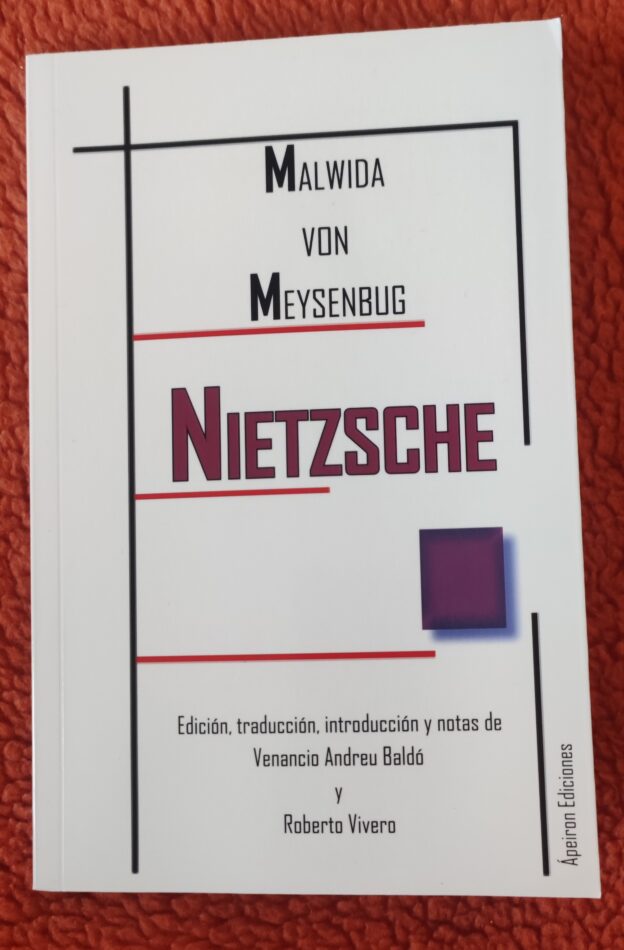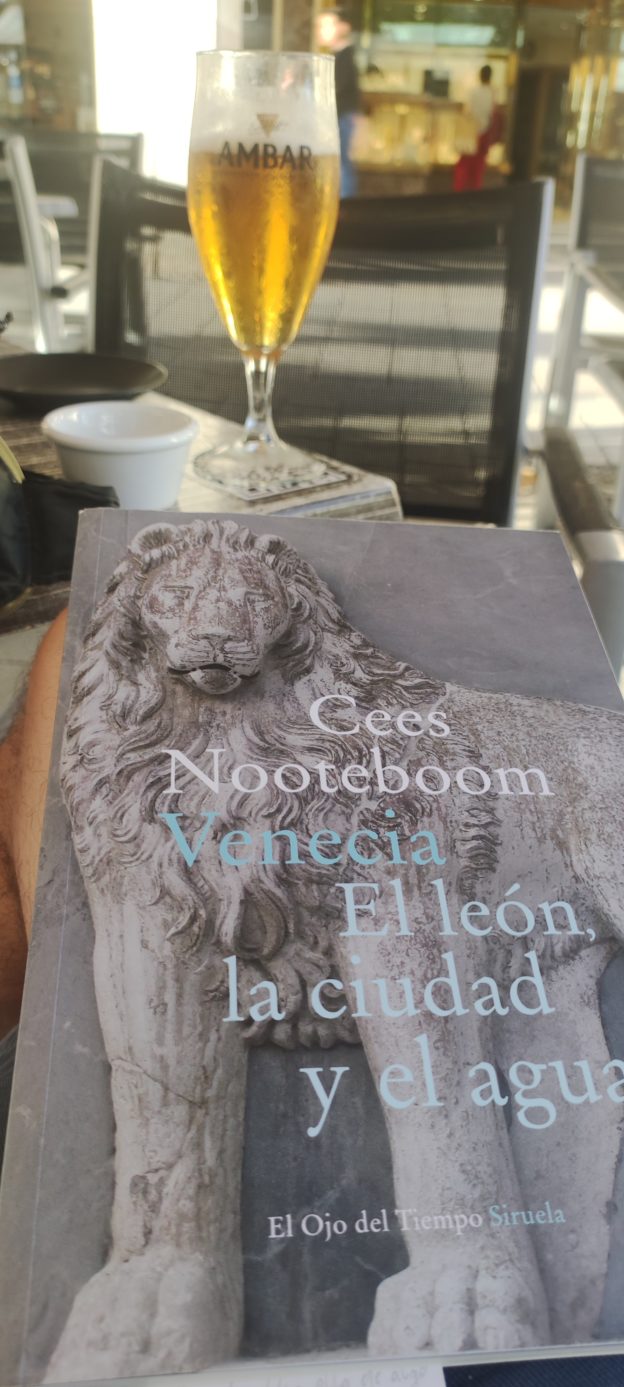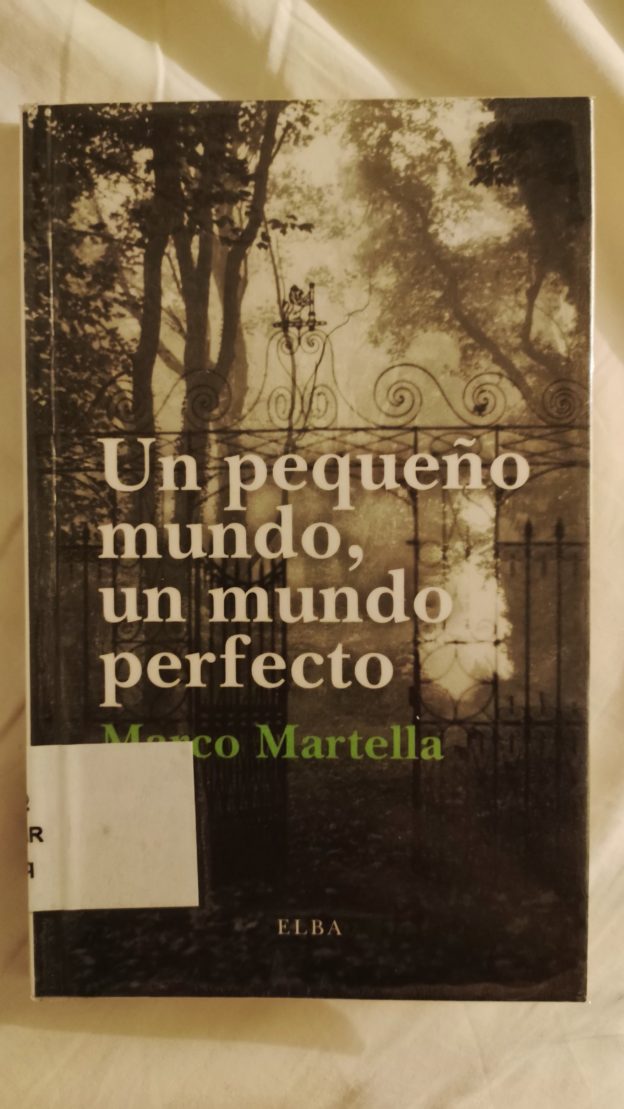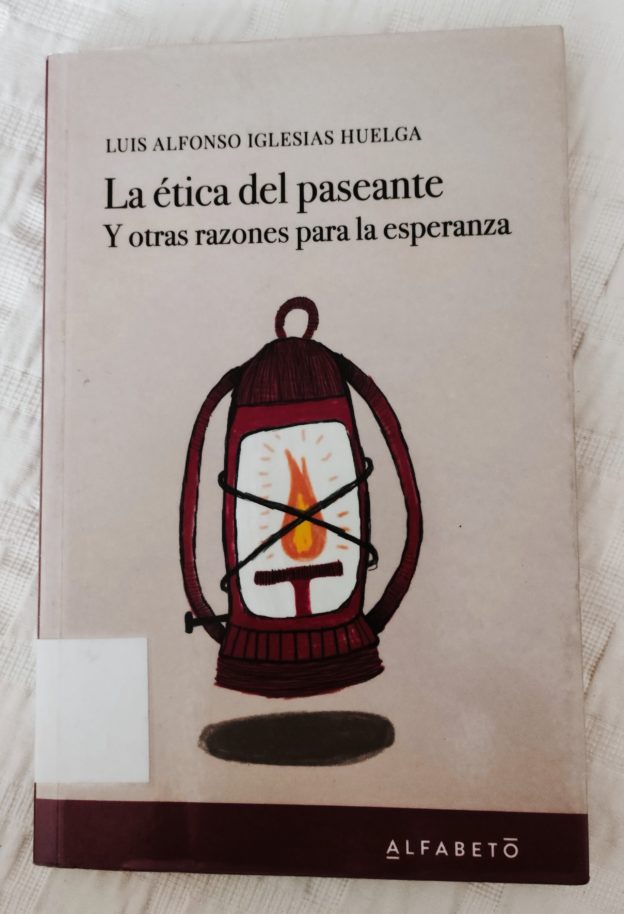Comentaba el otro día el libro Nietzsche, noble y filósofo, de Meta von Salis-Marchlins, que junto a Lou Andreas-Salomé, Elizabeth Förster-Nietzsche y Malwida von Meysenbug pueden ser consideradas sus cuatro evangelistas.
Nietzsche y Malwida fueron amigos durante dieciséis años. Esta amistad se forjó en parte por la proximidad personal, y en parte por correspondencia. Este libro es la quintaesencia de esas cartas. Para Malwida Nietzsche era alguien bondadoso en el trato personal, como despiadado juez en su última concepción de la vida.
A Malwida le causó una honda impresión la lectura de El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, y ahí vio el ojo vaticinador del poeta que capta la íntima verdad de las cosas con mirada visionaria, ahí donde el pedante erudito de biblioteca solo se queda con la cáscara externa, considerandola lo esencial.
En las cartas que ambos se dirigen vemos cómo la esperanza del Sur era para Nietzsche un consuelo, por eso en octubre de 1876 eligen una villa en sorrento en la que pasarán juntos unas cuantas semanas Nietzsche, Malwida, Paul Rée y Albert Brennen. En la proximidad Malwida aprecia en Nietzsche un corazón amable. Es en esa época donde se despierta la predilección de Nietzsche por los aforismos, y Malwida aprecia en Nietzsche una transformación.
El primero y más poderoso impulso para esta transformación era la violenta inclinación de su personalidad natural a desprenderse de las poderosas influencias que en su juventud lo habían dominado para seguir su propio camino.
Nietzsche se enroca en su soledad y es consciente de que nadie va a acompañarlo en su camino, consciente de que sus escritos disgustan a mucha gente y convencido de que debe confiar a su obra su vida, siempre menoscabada por su precaria salud, pues solo su obra le ayuda a vivir. En 1878 dice encontrarse en armonía consigo mismo. La sensación de inmensa fecundidad de su nueva filosofía le hace no sentirse terriblemente sólo.
Este fue el final del primer periodo en la vida del hombre digno de ser amado, benevolente y sensible, de la naturaleza artística para cuyo ideal era abominable todo lo putrefacto, engañoso y caduco, y la cual se sentía lo suficientemente fuerte como para emprender la lucha contra todo eso. Ahora siguieron como en rápida sucesión, los lances del destino, externos e internos, que propiciaron la segunda época. Irrumpió una amargura que arrojó una sombra oscura sobre todo lo que una vez le había sido querido, que convirtió su amor en odio, destrozó sin piedad los ideales que había tenido hasta entonces, lo enredó en contradicciones consigo mismo y privó a la exposición de sus pensamientos de la bella claridad de sus primeros trabajos. En primer lugar estaban los sufrimientos físicos, casi incesantes, que lo incapacitaban prácticamente para vivir y que lo obligaron en 1879, a abandonar la universidad de Basilea, la cual le mostró a él como un profesor todavía tan joven, su más alto respeto, al dejarle como pensión el salario íntegro.
Esta transformación era para Malwida la segunda fase de su desarrollo, como un período de pruebas y esperaba que de esas conclusiones de las mismas, que se deslizaban hacia un extremo odioso y falso, surgiese el noble espíritu de Nietzsche, tal como se había mostrado en sus inicios.
Por eso Malwida, aunque renuncie a Nietzsche después de aparecer El caso Wagner, seguirá confiando (como una madre con un hijo díscolo) en su restablecimiento, más allá de los malos presagios que Humano, demasiado humano pintaban en el horizonte vital de Nietzsche, tras cuya publicación se fue quedando solo en el camino.
Nietzsche
Malwida von Meysenburg
Ápeiron Ediciones
Edición, traducción, introducción y notas de Roberto Vivero y Venancio Andreu Baldó
88 páginas
Año de publicación: 2020