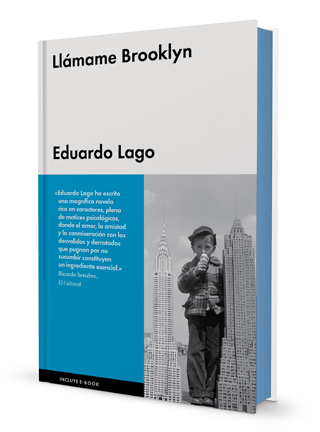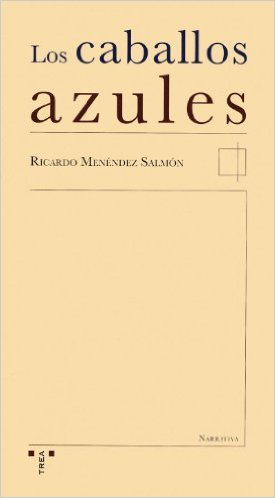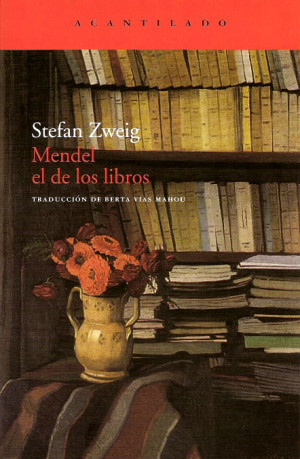Gonzalo Hidalgo Bayal
2016
Tusquets
285 páginas
«Me gustaría escribir una novela en la que no ocurra nada, pero que obligue al lector a ser leída de forma compulsiva». Esto decía Gonzalo Hidalgo Bayal en una entrevista en 2008. Creo que con Nemo, su última novela, lo ha cumplido.
Nemo no tiene un argumento al uso. En todo caso lo que acontece en la novela lo podemos resumir brevemente. Un hombre llega en tren a un pueblo sito en tierra de murgaños y tras pasar unas cuantas horas bajo la lluvia un nativo lo lleva finalmente a alojarse a la Casona del pueblo. Una vez instalado constatan que el forastero no habla, y no lo hace por voluntad propia. Un silencio el suyo pertinaz, férreo. Al forastero lo renombran, valga la paradoja como Nemo y así se suceden los días, las semanas, las estaciones, mientras nosotros lectores nos preguntaremos ¿hablará Nemo algún día?, ¿será su silencio flor de un día?, ¿se empecinarán los vecinos por las buenas o por las malas por arrancarle alguna palabra? ¿será Nemo un ave de paso?.
Quien haya leído más cosas de Bayal, verá que este libro guarda muchas similitudes con su novela Paradoja del interventor. Allí también había un forastero, un interventor, que llegaba en tren a una localidad extraña, bajaba en la estación, perdía el tren, y decidía entonces quedarse, rodeado de Cristo, la churrera, el afilador, el barquillero. Personajes, que en Nemo cambian por el zapatero, el carpintero, el eremita, el bodeguero, los gemelos, el guardián, el viejo o el escribano, el encargado en esta ocasión de referirnos todo lo relativo a Nemo, a su quehacer, que es un no hacer, a un silencio que resulta clamoroso y elocuente, objeto de la atención de sus vecinos.
También encuentro ecos de El espíritu áspero, ante esa cartografía murgueña, con enclaves como la cruz del agua, la fortaleza, la ermita, el palomar, la laguna, la Sierra y analogías al holito como la Tebra, y a la encina cazurra como el anillo y como sucedía en esa novela Bayal nos adelanta términos, cuyo significado desconocemos y nos vemos impelidos a avanzar en la historia a fin de esclarecer por ejemplo por qué a Fiat le apodan el vinolento, a qué atiende el nombre del anillo, o cual fue el trágico final dispuesto para el Petirrojo, o que les pasó al párroco y al cazador.
Si hacemos caso a lo que dice LLedó: «El lenguaje abre las puertas a la razón y la vida», ¿el no lenguaje conduciría a Nemo a la sinrazón y a la no vida?. No parece ser el caso.
El relato que pergeña el escribano sobre las andanzas de Nemo se convierte en una odisea inmóvil, y es una reflexión aguda, sobre ese ruido, esa cháchara en la que nos empecinamos a diario, ese murmullo vacuo, a menudo estéril en el que nos consumimos. Voces banales de seres insignificantes, que vienen de la nada y se conducen hacia la nada y en el camino, ruido y furia, muy mala uva, y un odio que se mama de generación en generación, y se explicita con chanzas, burlas, ofensas, a veces letales,como una suerte (o mal fario) de alteridad que se antoja imposible.
Y no sólo es importante el silencio en la novela, sino el concepto de comunidad frente al extraño, hacia al forastero, agravado, por el mutismo de Nemo. Detestamos a los perdedores, denostamos a los triunfadores, nos aburren los parlanchines, nos crispan los silentes. Así las cosas el silencio de Nemo puede ser tanto una bendición como una afrenta, o bien puede ser un silencio hiriente, incluso ofensivo. Ahí Bayal mete una y otra vez el dedo en la llaga, donde el escribano, dando fe de lo visto y sumando a esto sus reflexiones teológicas, devaneos ora oraculares ora bíblicos, y las senectas filosóficas del viejo, actúa, en suma, casi como un antropólogo amateur.
Como siempre en cualquier novela de Bayal, muy presentes están el humor, la ironía, las burlas y las veras, los juegos de palabras, los adjetivos trinitarios, los latinajos, la prosa libérrima, cantarina, sorprendente, el ingenio, y cómo no, el cincel para esculpir las palabras y hacer que el texto refulja, siempre lejos sus obras de los agostados lugares comunes, de las mortecinas frases hechas.
Y sí, ha sido esta una lectura tan compulsiva como gozosa.