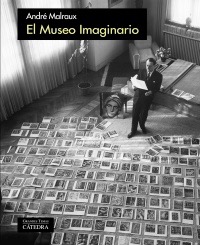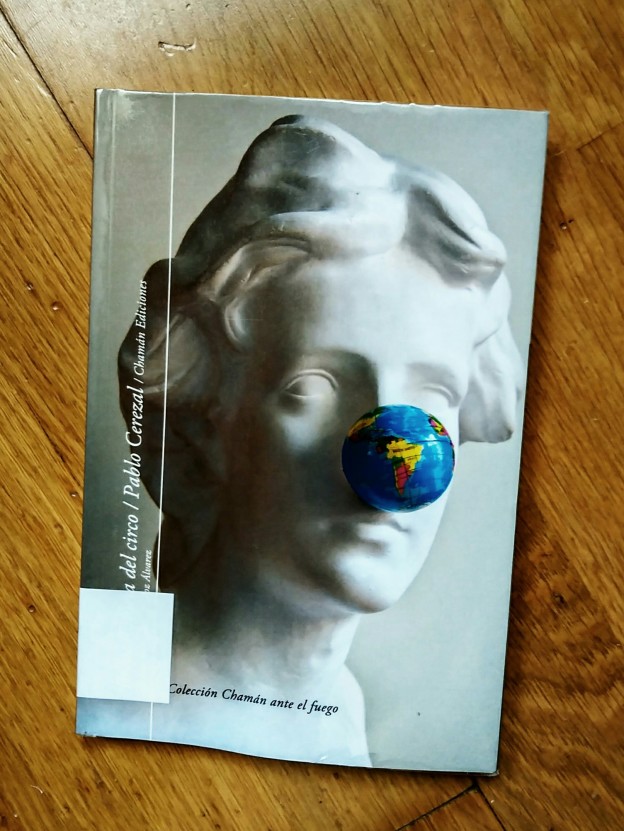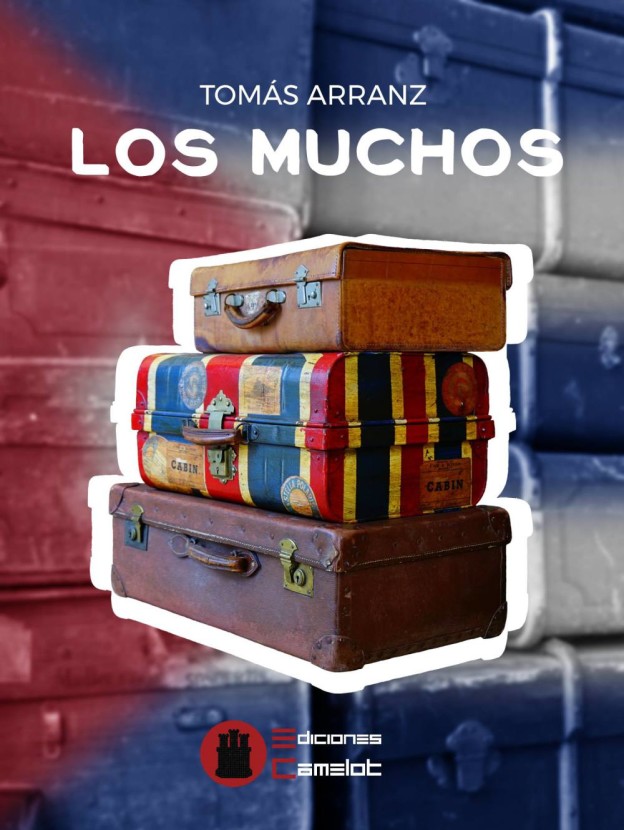La misma curiosidad y expectación que siento cuando visito un museo he experimentado leyendo este ensayo de André Malraux (1901-1976) publicado en 1947, que llevaba queriendo leer hace años y que afortunadamente reeditó Cátedra a finales del año pasado.
El libro de apenas 200 páginas lo conforman textos y muchas fotos. Su lectura es un recorrido por la historia del arte, a través de la pintura, la escultura, las miniaturas, las vidrieras, los tapices, los retablos…de cualquier parte del planeta, donde podremos apreciar las distintas corrientes y estilos, y permitirnos comparar y apreciar toda esta evolución artística con el correr de los siglos, en un diálogo continuo entre pasado y presente, y entre la poesía y la pintura, pues como afirmaba Leonardo Da Vinci, la pintura es un poesía que se ve.
Somos todavía más sensibles a la fluidez del pasado porque hemos aprendido que todo gran arte, por el solo hecho de ser creado, modifica a sus predecesores.
El arte como un ente vivo y en continuo cambio:
La metamorfosis no es un accidente: es la vida misma de la obra de arte.
El libro está muy bien editado y la calidad de las fotografías que recogen los cuadros, las esculturas, los tapices es muy notable, lo que convierte en un deleite estético trajinar con un libro como el presente disfrutando de obras como el Descendimiento de Erill-la-Vall, Nuestra Señora de la Bella Vidriera de Chartres, el cuadro El puente japonés de Monet, El regreso del hijo pródigo de Rembrandt, La danza de la princesa Chandraprabha, el mosaico Dionisos montado en una pantera…
La reproducción fotográfica, como medio empleado para difundir el arte de manera universal, le permite a éste salir de las iglesias, de los palacios, de los domicilios particulares y ser disfrutados por un mayor número de gente, al tiempo que la fotografía se convierte en otro arte distinto, que permite fijar o aislar una parte del cuadro, convirtiéndolo en otra obra distinta. A su vez, el recoger en un álbum fotografías de distintas obras de arte, da lugar a otra obra nueva, pues al final la mirada del observador es la que crea la obra de arte.
Este libro de Malraux, como cualquier otro clásico, creo que requiere múltiples lecturas, precisa como el comer de un índice onomástico, y adolece en mi opinión de ser demasiado sintético, además la sintaxis que maneja Malraux a ratos me resulta difícil de seguir -sin que menoscabe letalmente mi interés ni lo sugerente de la propuesta-, lo cual creo que viene muy condicionado por mis rudimentarios conocimientos del arte, si bien esta lectura alimenta mi sed de saber y de conocer, al disponer ante nosotros un sinfín de pintores, escultores, o corrientes artísticas que anhelo descubrir o redescubrir, ayudados si queremos en nuestra búsqueda por los entornos virtuales, que como el Museo del Prado, por ejemplo, nos permite acceder a más de 3000 cuadros a golpe de click.
Recomiendo una vez finalizado este libro consultar el Diccionario de las artes de Félix de Azúa y su entrada Catálogo, dado que según nos cuenta existe una íntima convicción de los artistas, de la crítica, de los aficionados, según la cual lo perdurable y eficaz es el catálogo, más que la obra.
Cátedra. 2017. 204 páginas. Traducción de María Condor.