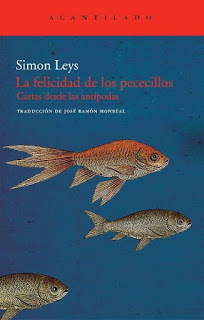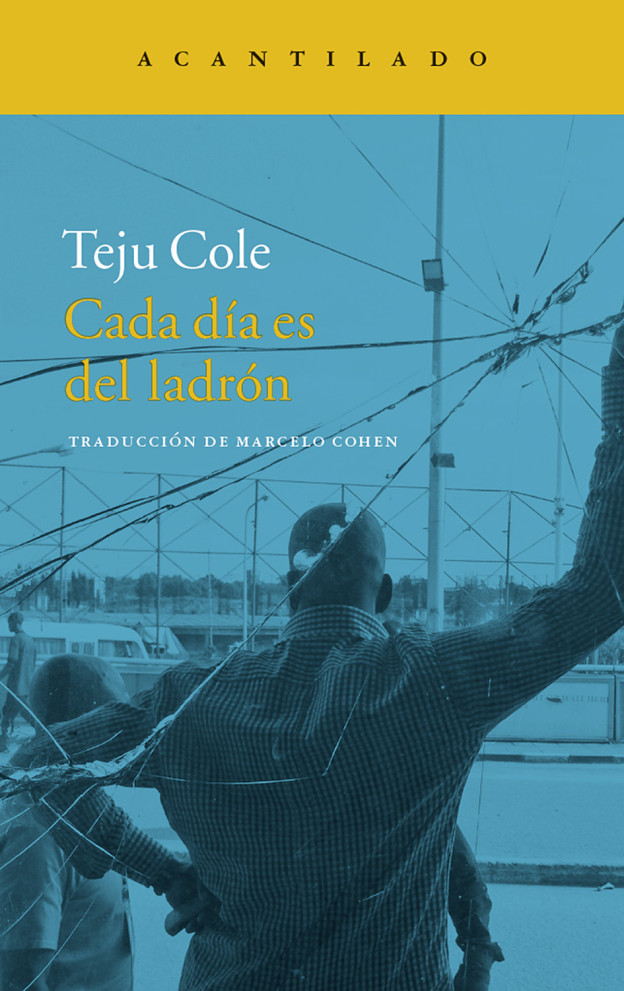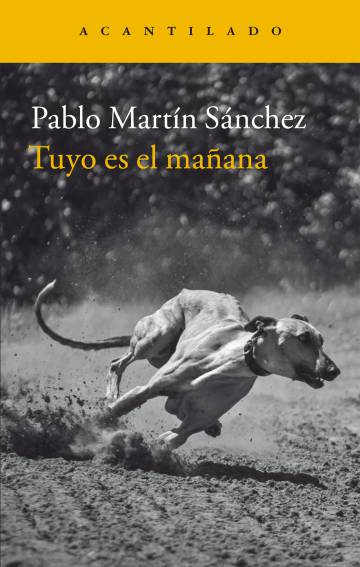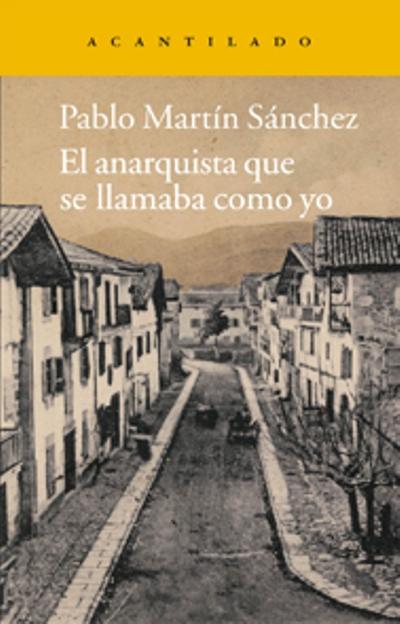A Pablo Martín Sánchez (Reus, 1977) le sirve una anécdota mínima, a saber, buscar su nombre y apellidos en google y descubrir que hubo un anarquista que tenía su mismo nombre, para armar una novela de más de seiscientas páginas -que me trae en mientes este artículo de Jaime Fernández. Arriesga Pablo cuando en la adenda final, después del epílogo, incorpora sus dudas sobre lo que ha escrito, sobre si el final de Pablo es tal como nos lo cuenta o no, a la luz de la carta que le envía alguien que pone en tela de juicio la versión del suicidio.
La escritura siempre es una lucha del escritor consigo mismo y Pablo se mide con una narración que comprende desde el nacimiento de Pablo en 1890 hasta su muerte en diciembre de 1924, a los 34 años, uno menos de los que tenía Pablo cuando escribió la novela. Un proyecto sin duda ambicioso, pues leerlo es como contemplar un mural, o una obra de El Bosco, con cientos de figuritas dispersas por el lienzo.
Pablo tiene entre manos la ardua tarea de enhebrar en su relato -en el oximorónico fresco histórico que pergeña- más de tres décadas de la historia de España; la narración transcurre en Béjar, Salamanca, Madrid, Barcelona, y sale también fuera de nuestras fronteras: París, Nueva York, Buenos Aires…- donde pululan decenas de personajes, donde se suceden un sinfín de acontecimientos, donde Pablo, que parece estar dotado con el don de la ubicuidad, estará en todas las salsas.
El narrador omnisciente no solo sigue las andanzas y las desventuras amorosas de Pablo -que alimentan buena parte de la narración y del suspense de la novela, en su vis más folletinesca, cuando ya desde niño, Pablo mientras acompaña a su padre, inspector de educación, se enamora en Béjar de una niña, de Ángela, con la que su relación, será una no relación, una imposibilidad amorosa- sino que ejerce de faro panóptico que registra una realidad aumentada, o una historia enriquecida, de tal manera, que no sólo sabemos lo que le sucede a Pablo, sino también, el contexto donde aquello sucede, con hechos que se suceden al mismo tiempo, actos pretéritos o incluso futuros, y también, merced al halo fantástico de la literatura somos capaces de saber qué dicen esas cartas que escriben los que van a morir, sin que sus destinatarios nunca lleguen a recibirlas.
Una novela de estas características o deviene una obra maestra, que no me lo parece –amén de que resulte entretenida-, o es proclive a la dispersión, por mucho que el autor se haya visto en la necesidad de condensar la narración. La corrección es el segundo turno del talento, decía Andrés Neuman en un aforismo. Creo que la novela sí que hubiera precisado una buena poda, porque el riesgo que se corre es que ante tal sinfín de aventuras y de personajes, ante semejante maremágnum, la narración languidezca y el interés se diluya. Creo que hacía falta centrar más la narración en Pablo, en su figura, pues la narración no deja de ser una biografía, y es más lo que ocurre de puertas hacia afuera –casi toda la novela- que lo que sucede de puertas de Pablo hacia adentro. Echo de menos una mayor introspección; incidir menos en el contexto y más en el personaje. Tengo fresca la lectura de la que ha sido para mí –de momento- la mejor novela que he leído este año, me refiero a No cantaremos en tierra de extraños, una novela donde también les acontecen muchas cosas a un exanarquista y a un exsoldado republicano, pero donde Ernesto logra en 300 páginas, a través de un magnífico trabajo de precisión y de concreción, y de un sobresaliente ejercicio de estilo, ofrecer un relato excepcional, en un marco también histórico –al final de la Segunda Guerra Mundial en Francia y en la España de la posguerra-, donde la pareja formada por Manuel y Montenegro resulta memorable.
Pablo quería rescatar del olvido con su novela a su homónimo y lo consigue. Quería rendir tributo a todos aquellos anarquistas que quisieron acabar con la dictadura de Primo de Rivera, y lo logra. Decía Barrunte, el personaje de Será mañana “Todos morimos, pero sólo unos pocos lo hacen por los demás”, así Pablo Martín Sánchez.
Acantilado. 2012. 624 páginas