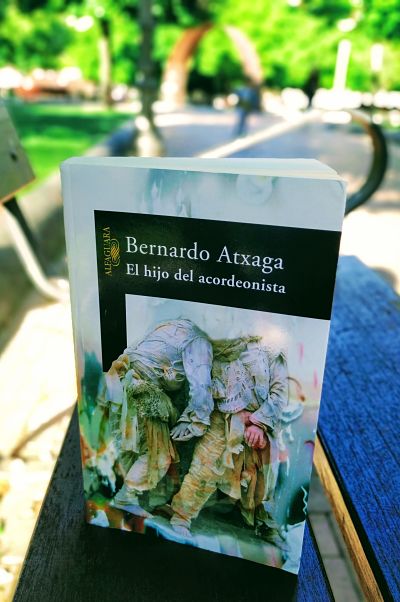Virginia Woolf anhelaba una habitación propia, muy lejos de las pretensiones de un torreón a lo Montaigne, algo mucho más diminuto y acorde a sus posibilidades. Una habitación propia en la cual pudiera ser ella misma, a solas con su creatividad, así de simple, así de inalcanzable para una mujer en los comienzos del siglo XX.
Ese espíritu hacia el interior, cuando aflora y se exterioriza, sale a la calle y pasa a ocupar el espacio público. Cuando lo hace el hombre no sucede nada especial, es lo habitual, el hombre camina, pasea, divaga, observa, escruta y todo esto le sirve para crear, ya sea para escribir, pintar, etcétera.
El hombre por antonomasia es el sujeto que mira. La mujer el objeto que es mirado, analizado, deseado (se habló en su día de la prostituta como la versión femenina del flâneur, al ocupar ésta el espacio público, al hacer la calle, si bien al no construirse un relato fruto de sus experiencias en la calle, no parece adecuado considerarlas como flâneuses). Cuando uno ha leído cosas acerca de los flâneur, vemos que las mujeres no existen, no se nombran.
Anna Mª Iglesia (1986), en este ameno, didáctico, crítico y reivindicativo ensayo (dividido en seis capítulos: Derecho a ocupar las calles; Espectadoras activas: Derecho a mirar sin ser vistas; La falsa Libertad del comercio: Derecho a no consumir ni ser consumidas; Viajeras y parias: Derecho a existir solas; Una identidad propia: Derecho a la autoría; Caminar como forma de insubordinación) editado por WunderKammer en su Colección Cahiers (nº3), da relieve y visibilidad a las flâneuses, a las mujeres que abandonan esas habitaciones y pasan a ocupar el espacio público, las calles, que caminan, no como un acto lúdico, sino transformador, transgresor, siendo ellas entonces el sujeto que mira, las que reivindican el yo en la esfera y en el debate público. Ellas son entonces las que narran y se narran, pasean y escriben, se ensayan y critican (y ponen en crisis) y desplazan sus límites, los que les vienen impuestos (el mantra de ser madre, esposa…), pensemos en un techo de cristal que siempre opera como una espada de Damocles.
Anna Mª Iglesia da voz -recurriendo a una generosa bibliografía, recogida al final del libro- a Luisa Carnés, Carmen de Burgos, Virginia Woolf, George Sand, Emilia Pardo Bazán, Flora Tristán, también a Zola, Baudelaire, a Benjamin, aunque estos últimos me interesan menos porque los tengo más leídos. A su manera, el texto de Ana Mª Iglesia también es transgresor, tiene ese aliento, el mismo espíritu feminista, porque hablar de los flâneur está de moda, hablar de las flâneuses no y como afirma la autora, nosotras tenemos la oportunidad (y quizás el deber) de seguir sus pasos, de seguir reforzando la sociedad civil a través de un caminar que no es más que la expresión del pensamiento crítico que, lejos de acomodarse a la prosa estatal, expresa insubordinación al discurso hegemónico y al poder que lo representa. Necesitamos ser, volver a ser, flâneuses. Debemos ser y seguir siendo paseantes incómodas.
WunderKammer. 2019. 160 páginas.
Lecturas periféricas | Lectura fácil (Cristina Morales)