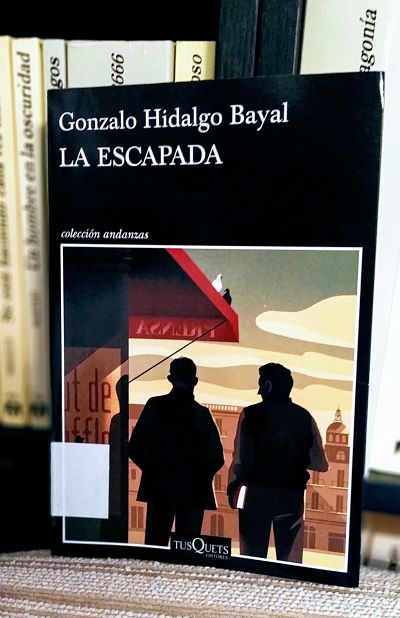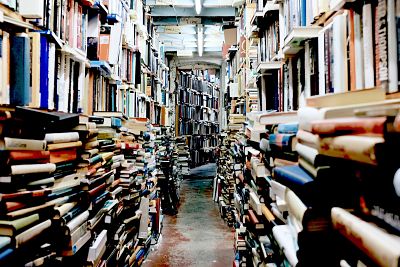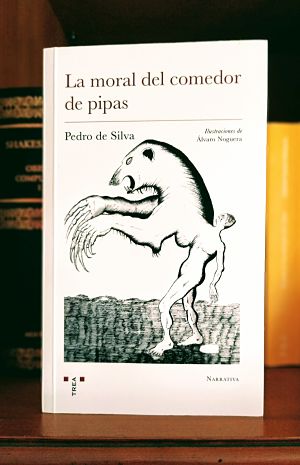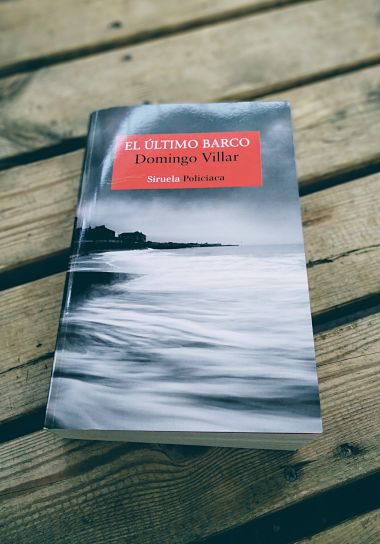El fortuito y ficcionado (re)encuentro, en el pasadizo de San Ginés (a cuenta del libro de Faulkner Los rateros. Hay precisamente otra novela de Faulkner que lleva por título también La escapada), de Bayal con Foneto, amigo de la juventud universitaria (como estudiantes de Románicas), les permitirá recorrer a ambos un pasado en común en la villa de Madrid, cuatro décadas atrás. La última vez que se vieron data de abril del 77.
Recordar el pasado es dar cuenta arqueológica de un mundo casi ya clausurado y la mejor muestra de ello es hoy en día la figura del quiosquero, labor que emprenderá Foneto una vez desentendido y liberado de las servidumbres estudiantiles postuniversitarias.
El quiosco viene a ser la garita que permite desde dentro la contemplación de una realidad que irá mutando: desaparecen las beatas camino de las iglesias, aquellos madrugadores que compraban los periódicos, los quioscos de música de las plazas, las bandas municipales, las canciones vomitadas al patio de luces mientras se realizaba alguna labor doméstica, la soldadesca en día de libranza durante la mili, y surge toda clase de morralla tecnológica y decibélica, los asomos vandálicos, que convierten las calles y las plazas en campos de batalla etílicos, con zombies resucitados de pupilas dilatadas, en vertederos, con nocturnidad y quien sabe si también víctimas de una sed infinita.
Una vez que Bayal y Foneto se pongan al día (es un decir, ante un presente sin más atributo que la propia inercia) de los pormenores laborales y familiares: eje cartesiano en el que se dirime nuestra existencia, la narración eleva a Foneto como personaje. Foneto despacha con Bayal su día a día (incluidos sus tres romances sin desenlace favorable) sin ninguna épica, lirismo y atisbo de sentimentalidad y es ahí donde entra la literatura y la filología (los cafés madrileños, aguijones (no) literarios, situados ambos dos al margen del mundillo literario, de las velintonias, etcétera), para que Bayal con esos mimbres construya su personaje (Foneto sería el personaje que va en busca de su autor), sacando brillo y lustre a la soledad fonética (no solo vocálica) autoimpuesta, toda vez que para el solitario su ser sea toda su preocupación, ocupación y obligación.
Luce ahí un espíritu estoico, a lo Séneca, eviscerado de las Cartas a Lucilio, donde la clave del éxito, de una felicidad de grado cero, radicaría en no ambicionar ni desear nada, por no someterse a las pasiones, al no llegar ni siquiera a tenerlas. Ese es el espíritu (estéril y práctico) de Foneto, quién por ejemplo, después de haber sido un lector voraz en la universidad, dejará de leer, radicalmente, saturado ya de palabras y letra impresa en su quiosco. Lecturas tan innecesarias como le son las propias palabras, tanto como aquellas metáforas que enmascaran y oscurecen más que aclaran. Un Foneto análogico que rechaza los móviles, los correos, las arrobas, en suma, todo ese fárrago tecnólogico y virtual al que se aherroja gozosamente hoy en día todo hijo de vecino.
Unas cuantas veces se menta en la novela a Sísifo. Cabe preguntarse si la modernidad líquida y sélfica en la que heráclitamente nos bañamos a diario, dimensiona a Sísifo, no ya acarreando ladera arriba la roca, sino jugueteando con un correoso, esquivo y alado balón de playa que ante su sorpresa apenas puede retener.
Se dice en algún momento de la novela que ninguno de los compañeros de clase de Bayal en la universidad lograron cumplir sus sueños laborales. El de Bayal era ser un gran escritor. Peca de humildad el extremeño. Recuerdo que en su día a la novela El espíritu áspero, Ricardo Menéndez Salmón dijo de Bayal que este era el dueño de la prosa más precisa y preciosa del actual panorama literario español. Hiperbólico o no, le asistía (y le asiste) la razón a Ricardo. Esta escapada bayalina, cuya melodía tiene más de réquiem (…la vida es un infijo aleatorio y la muerte un sufijo definitivo) que de nana arrulladora, quizás como respuesta a los frutos de la experiencia (Bayal va camino de los setenta), que la lucidez al cristalizar torna amargos, es otra buena muestra de ello.
Editorial Tusquets. 2019. 303 páginas
Gonzalo Hidalgo Bayal en Devaneos
Nemo
La sed de sal
El espíritu áspero
Paradoja del interventor
Conversación