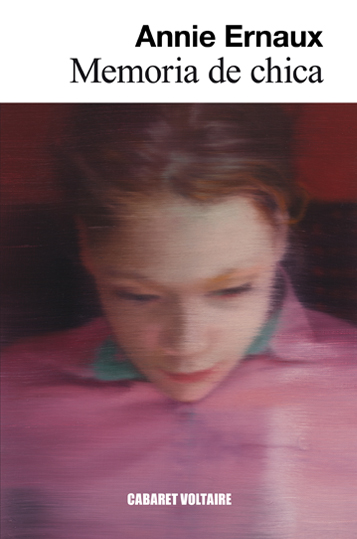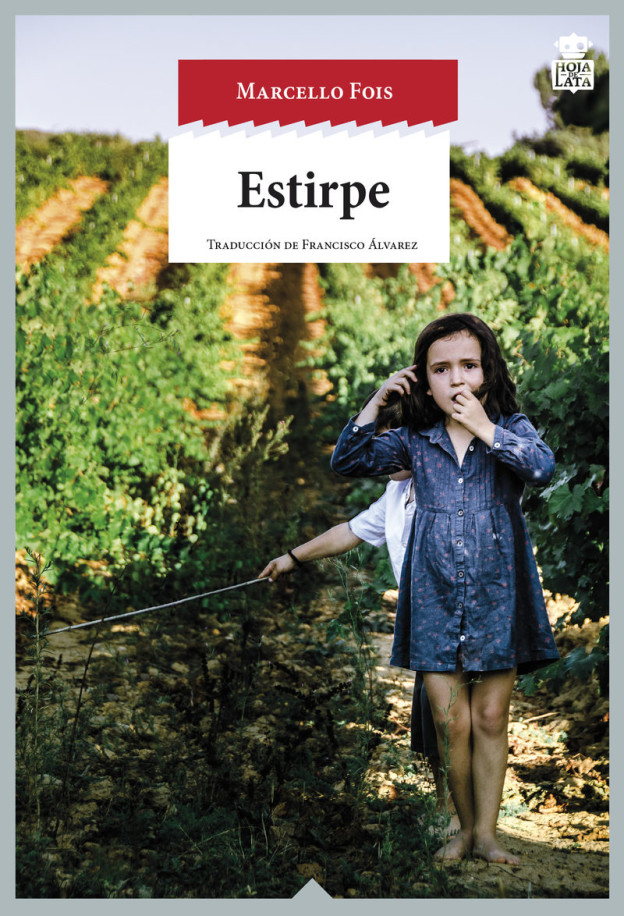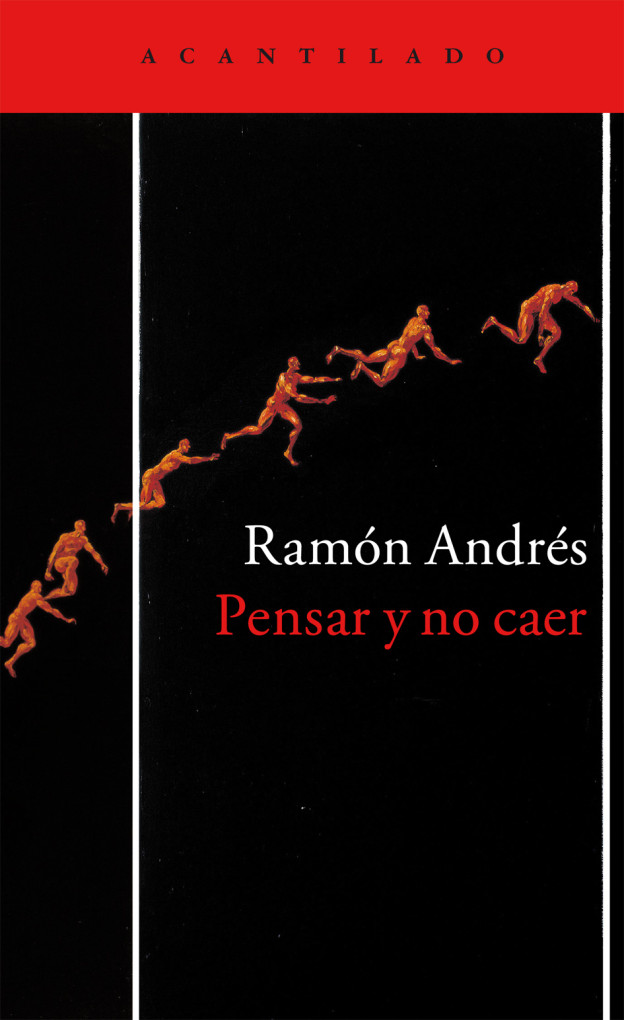Un animal que puede sufrir por lo que no es. He ahí el hombre.
E. M. Cioran
Valeria Correa Fiz debuta con este libro. No había leído un libro de relatos últimamente que me hubiera entusiasmado tanto desde que acabé Estabulario. Encuentro en ellos ecos de otros relatos de Giaconi, Nettel, Schwelin, si bien Valeria tiene su propio estilo.
Los doce relatos son variopintos pero tienen elementos comunes y es que todos ellos en mayor o menor medida sorprenden e impactan, recurriendo al misterio, la violencia, la enfermedad, la truculencia, lo fantástico, la locura, la fatalidad…
Una casa en las afueras, el primer relato, nos permite hacernos una idea de por donde van los tiros, las cuchilladas en este caso. La vida interior de los probadores, nos enfrenta a una mente enferma, la de un joven virgen a la que un dinosaurio le susurra malignidades al oído. Perros juega con la vida fiada al tambor de un revólver. Leviatán muestra que la mayor bestia -submarina o no- es la humana. Regreso a Villard es otro toque de ardiente enajenación. Las drogas surgen en Deriva, uno de los relatos más flojos. Las invasiones nos sitúa en el momento anterior al exilio, momento propicio para almacenar recuerdos para la posteridad. El mensajero es para mí un amasijo de interrogantes. Lo he leído seis veces y no sé si lo he entendido bien y ahí se acrecienta su grandeza. Criaturas es un relato doloroso, pero a Correa no se le va mano, sino que hace rechinar el relato en su puño hasta que las últimas palabras se van atragantando en la garganta, o en la pupila, al leerlo y visualizarlo. Lo que queda en el aire es una emotiva historia familiar donde un simple pajarillo será capaz de poner a prueba la condición humana. Aún la intemperie me recuerda a los desolados personajes Rulfianos, siempre carne yerma.
Nostalgia de la morgue es el relato más largo -casi una nouvelle- y mi preferido. Me recuerda a El beso de la mujer araña, con las palabras convertidas en un fuego que conforta, calienta y da esperanza, aislando al silencio y a la soledad, arrinconando el tedio hospitalario. Un relato tierno y brillante gracias a la luminosidad de Estrella.
Páginas de Espuma. 2016. 165 páginas.