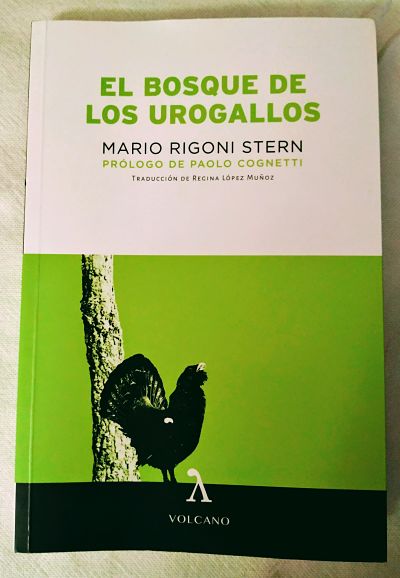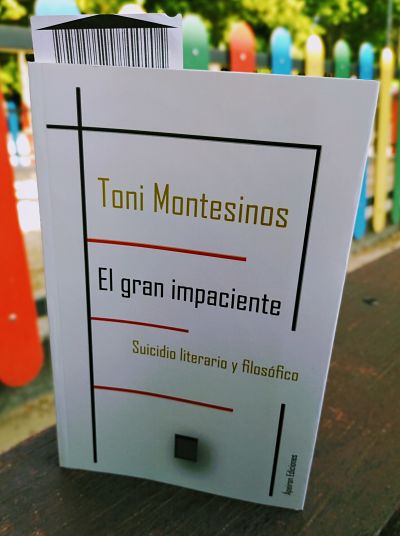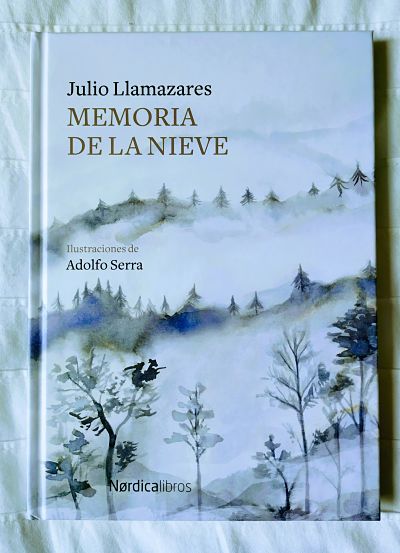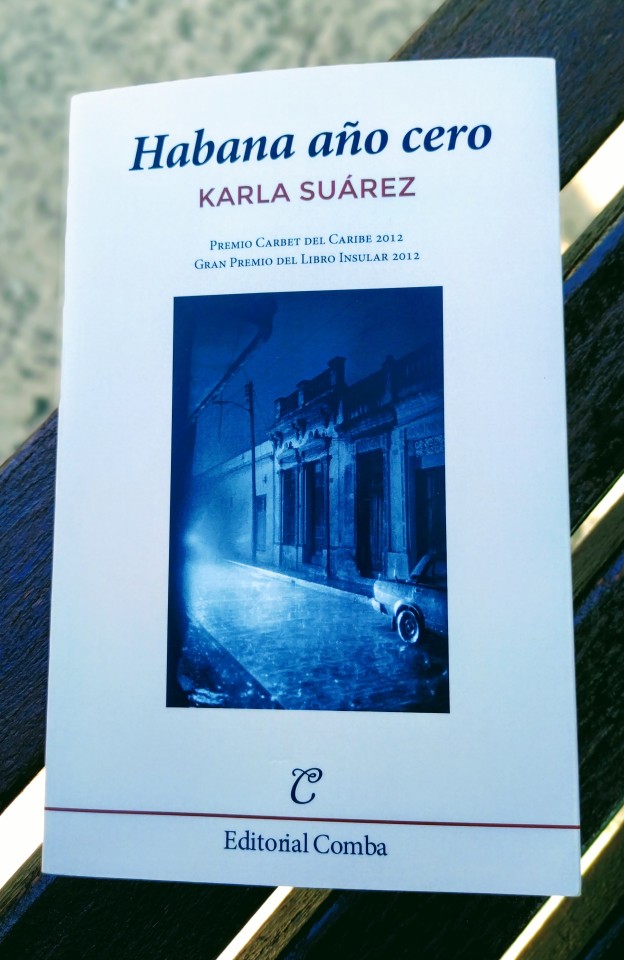El bosque de los urogallos, libro de relatos escrito por Mario Rigoni Stern (1921-2008), se publicó en Italia en 1962. La joven editorial Volcano libros (creada en 2017) lo publica ahora en castellano con traducción de Regina López Muñoz (Un domingo en el campo, Hace cuarenta años…).
Muy interesante es el prólogo de Paolo Cognetti a fin de situar estos relatos que Mario escribió después de finalizar la segunda guerra mundial y regresar del frente a pie, tras haber pasado, desde los 17 años, seis años como alpino (esquiador, escalador). Al regresar, Mario abandonará las armas y se irá a la montaña.
Los doce relatos del libro transcurren casi todos en pueblos de montaña (a mediados del siglo pasado. Rigoni era oriundo del altiplano de Asagio, en los Alpes, en el Véneto, próximo a la frontera austriaca), donde está muy presente en el día a día de sus protagonistas la caza, ese cuerpo a cuerpo entre el animal y el hombre, tal que la caza forma parte del título de tres relatos: La víspera de la cacería, De caza con el australiano, Término de caza y en otros, sin aparecer en el título tienen como asunto también la caza, como sucede en Alba y Franco, Una carta desde Australia, Más allá de los prados, entre la nieve, Los zorros bajo las estrellas.
Decía Linneo que si ignoras el nombre de las cosas, desaparece también lo que sabes de ellas. Mario saca a sus personajes, y a él mismo -porque lo que hace en algunos relatos no es otra cosa que registrar, poner por escrito aquello que sus compañeros de cacerías le refieren- por los bosques de las montañas y nos cuenta todo aquello que ven, su mirada se puebla de zorzales, vencejos, urogallos, perdices nivales, raposas, sabuesos… La naturaleza aquí es lo eterno, así que cuando los dos hermanos de Vieja América, que dejaron su hogar en Italia para mudarse a los Estados Unidos, al regresar, después de cuarenta años, reconozcan estar en casa (a pesar de los cambios sufridos tras pasar y arrasar por allá una guerra) por las montañas que las enmarcan, y si toca llevarse a su regreso algún recuerdo de casa, sea un puñado de la tierra que les rodea.
Examen de oposición, el relato mas extenso del libro, difiere mucho del resto. La ciudad, Roma, es adonde debe acudir un funcionario que quiere conseguir una plaza fija. Lo urbano se erige aquí como algo asfixiante, sombrío, desolador. El espíritu que recorre todo el relato me recuerda a las desventuras del Marcovaldo de Italo Calvino, quien precisamente contribuyó a la publicación de este libro.
Cuando Mario escribe estos relatos tiene todavía sus recuerdos de la guerra frescos y su visión es antibelicista. El primer relato Por allí esta Carnia, es el regreso (el suyo) a pie del soldado a casa, un retorno que una vez finalizado, no concluye del todo, porque aunque el cuerpo ya esté en casa, la mente parece seguir todavía en las trincheras, entre balas y explosiones, entre cuerpos mutilados, dialogando con todos aquellos que paliaron su soledad y trabó amistad. Ir al bosque, pasar el día allá con su subeybaja será un alivio, la cura necesaria.
En Vieja América, además de ser un encarecimiento del trabajo y el esfuerzo, hace ver lo paradójico de la situación en la que unos sobrinos, americanos unos, italianos otros (con el régimen fascista) puedan acabar matándose entre ellos durante la segunda guerra mundial.
En lo más profundo del bosque es un homenaje a uno de los muchos que fueron asesinados vilmente por los fascistas de Mussolini. Aquí, Cristiano, un leñador de 18 años.
Encuentro en Polonia, en 1942 un soldado al hablar con otro hombre en su lengua sobre su casa y sus lugares comunes, convierte ese recorrido topográfico en una toma de conciencia y distanciamiento para preguntarse ¿Quiénes volverán de todos los que vamos en este tren? ¿Cuántos paisanos mataremos? ¿Y por qué?
Los relatos muestran vidas sencillas en las que no les sobra nada pero tampoco les falta, abastecidos con leche caliente, grappa, leños para resistir las nevadas, solaces horas de caza, el abrigo de la familia y los nietos, si los hubiera o la felicidad de abatir un zorro, un urogallo, unas perdices. Toda esta sencillez, ese mundo -que se rige por el devenir cíclico de las estaciones, la siega y la siembra- siempre precario, parece resquebrajarse con los emisarios de la modernidad, cuando a la montaña lleguen en tropel los urbanistas, a cazar en tromba, como un ciclón, a coleccionar simplemente cuerpos a modo de trofeos. Personajes que parecen sacados de la novela La natura expuesta de Erri de Luca. La montaña como souvenir.
Mario Rigoni Stern consigue en estos doce relatos con un lenguaje tan sencillo como directo alcanzar la emoción del lector, pues hay en todos ellos aquello que podemos llamar verdad, esa franqueza que deja fuera cualquier artificio, haciendo gala Mario de un estilo muy natural, para conseguir a través de los textos una especie de redención, como si pretendiera, y creo que lograse, cambiar la pólvora por la tinta y hacernos ver y sentir (!y de qué manera!) que la montaña y sus bosques son una especie de santuario, objeto de celebración, pues como afirma Primo Levi en el prólogo estamos necesitados de experiencias humanas, de los olores de la naturaleza y de todo su acervo, podemos añadir, y hoy en día aún más que hace cinco décadas.
VOLCANO libros. 2019. 186 páginas. Traducción de Regina López Muñoz. Prólogo de Paolo Cognetti
Entradas periféricas | Lo rural, la raíz