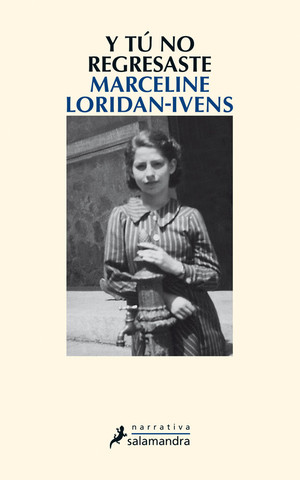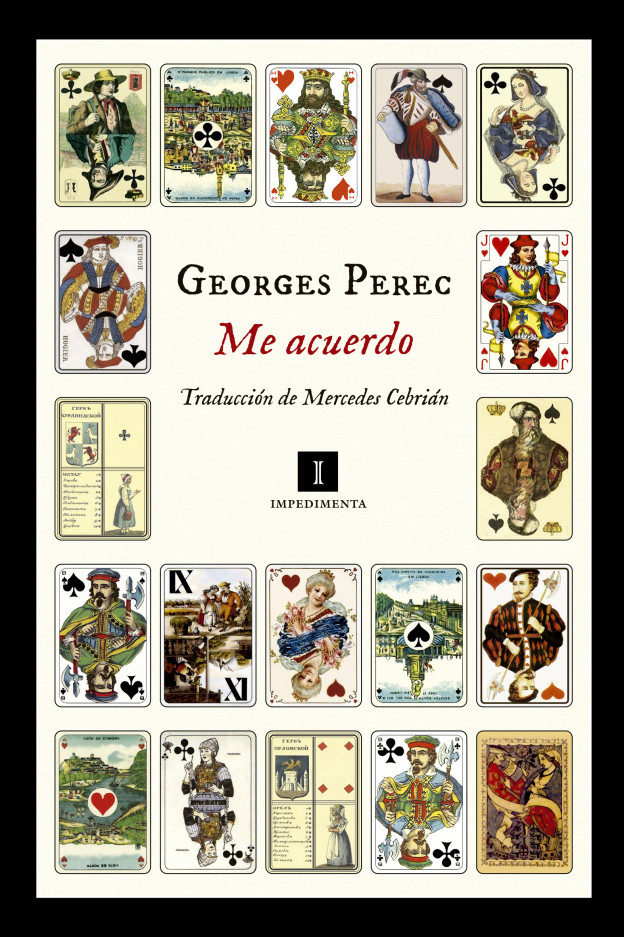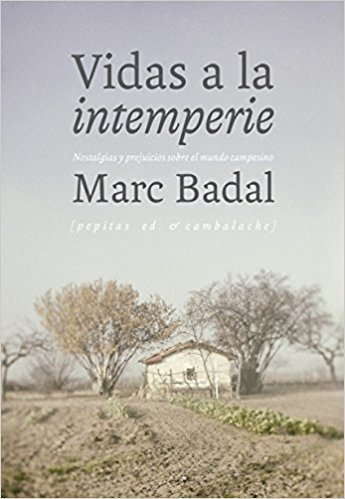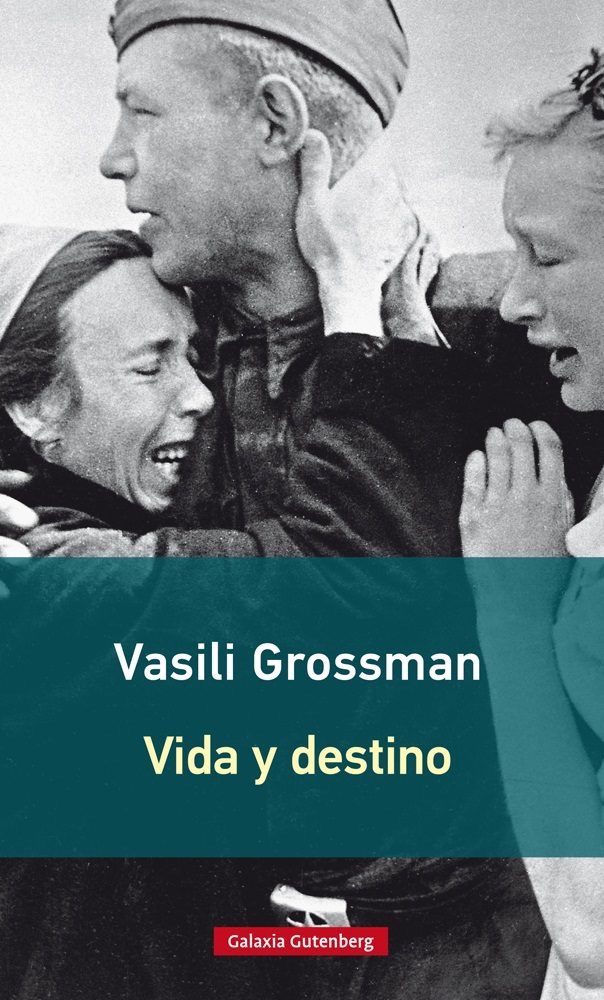Transcurridos más de 70 años del holocausto judío hay un sinfín de películas, documentales, novelas y relatos autobiográficos que lo han abordado en profundidad. La pregunta que cabe hacerse es qué aporta este libro de Marceline Loridan-Ivens (Épinal, 1928) publicado en 2015 al relato de esta historia genocida. Aporta mucho, porque este testo tiene el valor del testimonio, sintetizado y puesto sobre el papel 70 años después de que Marceline saliera con vida de los campos de exterminio y de concentración, al contrario que su padre, al que le va dedicado el libro, que no es otra cosa que una carta de amor muy poderosa, sentida y emotiva que se lee con un nudo en la garganta.
El padre y la hija son enviados, él a Auschwitz y ella a Birkenau, en abril de 1943. Él le dice «Tú podrás regresar porque eres joven, pero yo ya no volveré«. La profecía desgraciadamente se verá cumplida. Marceline en el campo de exterminio quiere vivir, no abdica y regresa a la vida acabada la guerra, si bien después de tanto empeño por sobrevivir en las condiciones más adversas, luego como le sucedió a Primo Levi y a tantos otros supervivientes, le viene muchas preguntas en mente, ¿por qué sobreviví yo? ¿mereció la pena sobrevivir?. Muchos se formularon estas preguntas y anduvieron dándole vueltas a las mismas hasta el momento de su suicidio, como en el caso de Levi.
Marceline comprueba que tras abandonar los campos, en Pilsen donde será repatriada no le permiten montar en un tren porque ella es judía y no es considera como una prisionera de guerra. Al final logra subir porque los prisioneros se posicionan a su favor. No le faltan tampoco manifestaciones antisemitas después de haber salido de aquel infierno, al tiempo que descubre que la gente a su alrededor solo quiere mirar hacia adelante, que sus recuerdos en caso de manifestarlos molestan, pues como le pasó a Levi cuando trató de publicar su novela autobiográfica Si esto es un hombre en 1946, hubieron de pasar 10 años hasta que se viera la luz, pues los editores como Einaudi estaban convencidos de que era una historia que la gente no estaba interesada en leer.
Los que salen de los campos, regresan a la vida como resucitados, como fantasmas cuya presencia molesta e incomoda a los que no estuvieron allí, como afirma Marceline de su hermano Michel, que no le perdonó a su hermana que volviera ella en lugar de su padre y que sufría la enfermedad de los campos sin que hubiera estado en ellos.
Algo a destacar es el momento en que el gobierno francés da por desaparecido a su padre. La madre se convierte entonces en la viuda de un héroe y la hija va a ser reconocida por las autoridades (que no quieren oír hablar de Auschwitz) como la hija de alguien que murió por Francia. Marceline puntualiza. No moriste por Francia (se refiera a su padre). Francia te envió a la muerte. A su vez comenta que a la Francia colaboracionista le faltó tiempo para quitarse de en medio a los judíos ante la primera requisitoria de los nazis.
Marceline describe su estancia en el campo de exterminio en los mismos términos que podemos ver en la película El hijo de Saúl, en la cual seguimos el día a día de un Comando (también se citaba en la película al comando Kanada, del que supongo que Bárcena tomaría el nombre para su novela) encargado de llevar a los recién llegados a las duchas, luego a las cámaras, la posterior limpieza, el transporte de los cuerpos a los hornos crematorios…
Marceline confiesa a su padre «Te quería tanto que estoy contenta de haber sido deportada contigo«. Luego lo que le marcó no fue tanto su paso por los campos, sino la ausencia de su padre «Es haber vivido sin ti lo que me pesa«, al que perdió a sus 15 años. Su padre con el que podía haber compartido sus recuerdos, el peso de su existencia, aquello que vivió y no podía compartir con nadie.
Volviendo a la pregunta antes citada. Marceline espera que si alguien le formula algún día la pregunta, espera poder decir que sí, que valió la pena.
Ediciones Salamandra. 2015. 94 páginas. Traducción de José Manuel Fajardo.