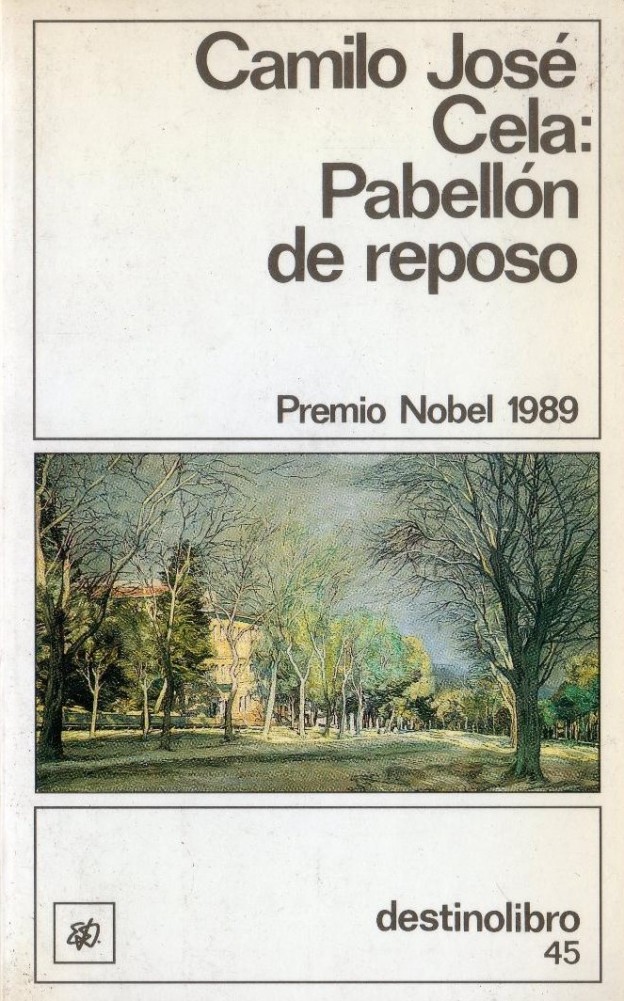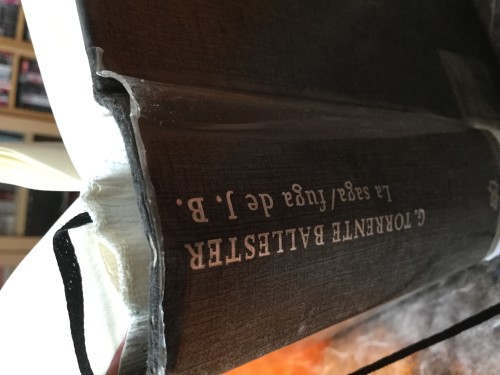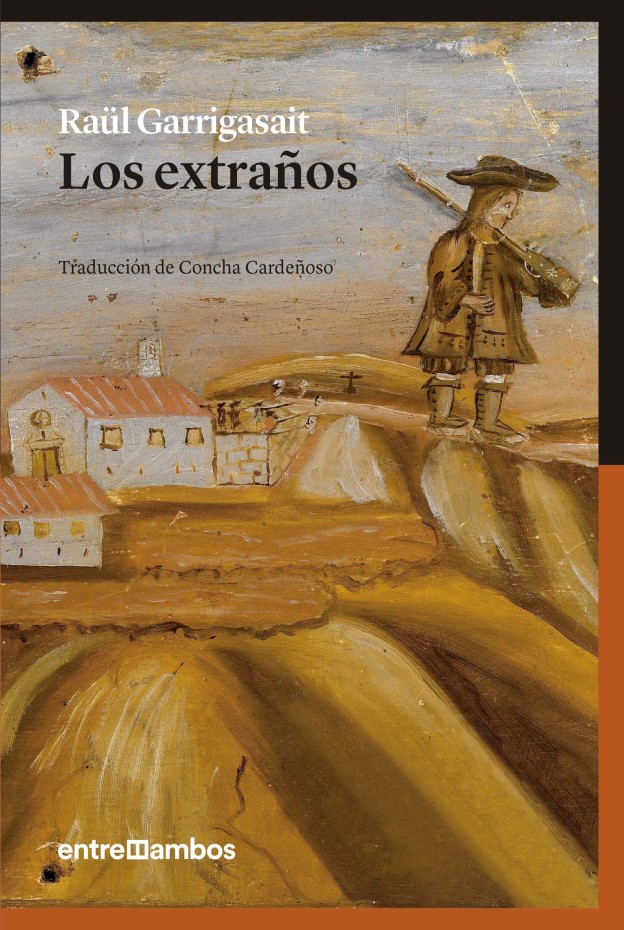A sus 26 primaveras, en 1943, Camilo José Cela (CJC) escribió esta novela otoñal, Pabellón de reposo, donde unos enfermos de tuberculosis, constatan cómo los esputos de sangre que salen por sus bocas vienen a ser como el heraldo de la muerte, el fruto de su desdicha y consecuente infelicidad.
Pabellón de reposo que es un pabellón del responso, pues el ruido de fondo es un oración fúnebre, la de aquellos que esperan su final, pues el pabellón es para la inmensa mayoría un punto de no retorno, un campo de exterminio donde la parca se aplica con eficacia y eficiencia, pues son muy pocos los que de allí salen vivos.
El pabellón viene a ser un corredor de la muerte, donde los reclusos, que allí dejan ya de tener oficios, inquietudes, sueños, para ser simple y llanamente enfermos, apuran sus últimos meses, horas, minutos. Los enfermos, presos en su soledad (la cual acarrea negros pensamientos) y desamparo se identifican con un número: el 52, el 40, el 11, el 103, el 37, el 11; sus cartas las firman con iniciales. Da igual, la muerte los alcanza por igual a todos, aunque se oculten detrás de un guarismo, de un carácter. El amor es una promesa magra, una suerte de cuidados paliativos. Los días de estos moribundos pendulean entre la la rutina y la ruina.
Mejor que el manido «venirse abajo» me suena «me noto muellemente en declive«.
CJC que escribió esta novela por entregas, que se iban publicando en un periódico, recibe una carta de un médico pidiéndole que deje su novela, que no escriba más, que su lectura perjudica a sus enfermos tuberculosos. La ficción atemoriza, vemos, a la realidad. Los personajes innominados, numéricos, afectan a los lectores que tienen el mismo mal, que correrán la misma suerte (desdicha).
Afuera del pabellón la naturaleza sigue con sus ciclos, los pájaros vienen y ver, el campo florece y se agosta, las estaciones se suceden y los de dentro, los enfermos, van muriendo sin remisión, y hay siempre una queja hacia Dios, que los abandona a su suerte, que no les impide morir, que no alivia su sufrimiento, pues se van al otro barrio descompuestos, destrozados de dolor, un dolor que les lleva a desear ser cualquier otro ser vivo distinto del homo sapiens, pues vivir aquí es un sinvivir, una desdicha, un porvenir que no vendrá, una esperanza muerta por inanición y todo esto nos lo cuenta CJC sin arabescos sensibleros, con mano firme, con naturalidad, pues a fin de cuentas, y como canta (o susurra) El Rulo: Se nace y se muere sólo, y en mitad de ese camino, quiero un rato divertido), pero estos pobres desgraciados, que lo son, todos ellos, ni siquiera tienen ese momento divertido, porque sus cuerpos fueron casas tomadas por la Parca, que poco a poco los va desahuciando, dejando a sus legítimos herederos en la puta calle, en la puta nada.
Novelas tan lúcidas como estas deben servir para que apreciemos más la vida dichosa y saludable.
Lectura guiada de Pabellón de reposo vía El infierno de Barbusse
Lecturas afines: El aliento (Thomas Bernard)
Camilo José Cela en Devaneos
– La colmena
– Mazurca para dos muertos
– La familia de Pascual Duarte
– Cuaderno del Guadarrama