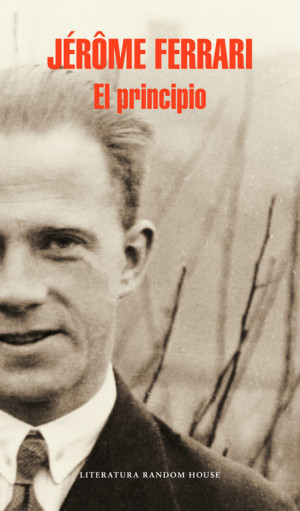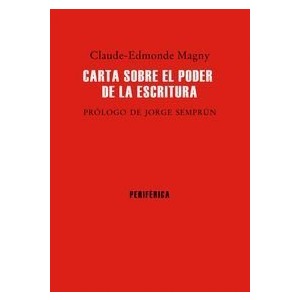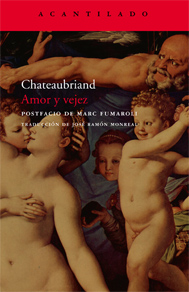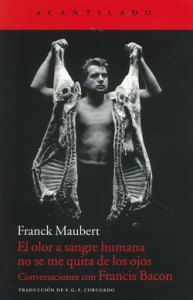Con esta novela me ha pasado lo mismo que con la anterior que leí suya, El sermón sobre la caída de Roma, que no me gustó nada.
En esta ocasión Ferrari coge por banda a Heisenberg -que también aparecía en Limbo-, no el de la serie Breaking Bad, sino el famoso físico cuántico -que formularía el principio de incertidumbre-, y trata de meterse en la mente del mismo, empresa imposible que le permite a Ferrari abundar en las especulaciones e hipótesis.
Hay por ahí una novela que se llama el Enigma Heisenberg y esta novela trata de aclarar, sin conseguirlo, por qué Heisenberg cuando los nazis se aúpan en el poder y comienzan a hacer de las suyas no se exilia como otros científicos hicieron, quizás porque creía que la ciencia no tenía nada que ver con la política, y que su profesión estaba por encima del devenir histórico, lo que no impedirá que llegada el momento Heisenberg y otros científicos no quisieran colaborar en la creación de una bomba atómica que intuían los múltiples e irreparables daños humanos y materiales que podría ocasionar.
Lo interesante de la novela, y también muy manido es lo que tiene que ver con la reconstrucción histórica, sobre cómo cada uno reconstruye su pasado de tal manera que el que no fue un héroe, fue un resistente o en el peor de los casos, alguien afín al régimen nazi, pero a la fuerza, nunca voluntariamente, de tal manera que los asomos de mea culpa, ese nosotros hicimos esto o aquello, nosotros perpetramos esta barbarie o la otra -desde nuestro dejar hacer- enseguida se esconde bajo el grueso manto del olvido y la desmemoria, y al hilo de esto me gustó mucho más El comienzo de la primavera de Pron que aborda este tema de la autoimpuesta desmemoria, a mí entender con más profundidad y rigor, porque lo que Ferrari hace, lo que Ferrari demuestra, es tener muy buen olfato para buscar historias, aunque luego en la práctica esta mínima biografía ficcionada no vaya mucho más allá de ser un discurso simplón, reduccionista, que cuando da voz al joven filósofo -lo más flojo de la novela- demuestra la peor cara de Ferrari, donde va dando palos de ciego como un zahorí buscando el agua, soltando frasecitas a cuál más impactante y efectista, demostrando que este tipo de novelas -de ideas las llaman por ahí- no son más que pura pirotecnia verbal, que es indudable resultan llamativas e incluso pueden dar el pego.
Yo creo que después de esto y tras salir tres veces (Donde dejé mi alma) escamado después de leer a Ferrari, si hubiera una cuarta vez, ya sería preocupante.
Literatura Random House. 144 páginas. 2016. Traducción de Joan Riambau
Jérôme Ferarri en Devaneos | Donde dejé mi alma | El sermón sobre la caída de Roma