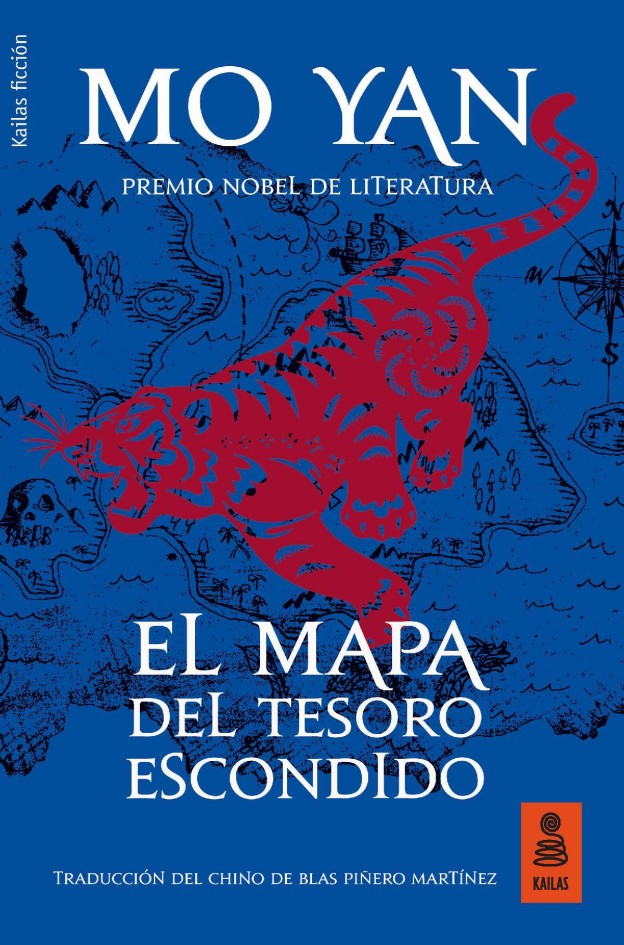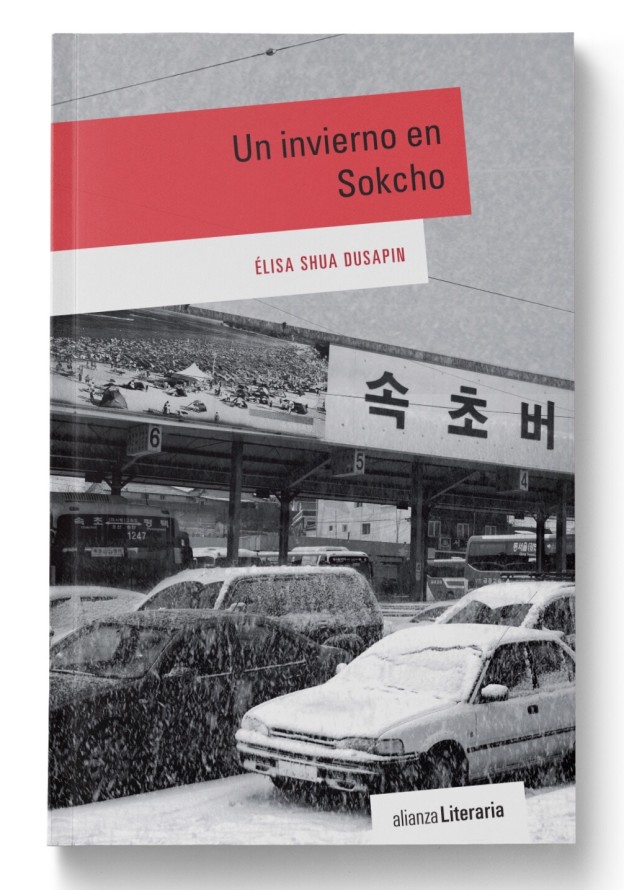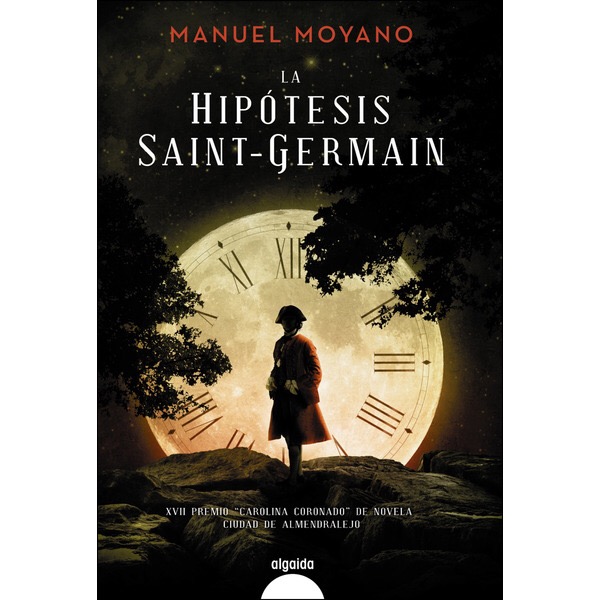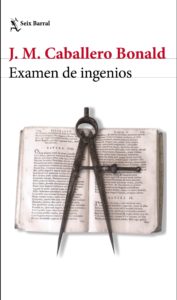Cuando Mo Yan (Gaomi, 1955) recibió el Nobel dijo haberlo recibido por sus cuentos, se proclamaba cuentista y en dicho discurso además de hablar de su vida y de sus novelas, las dos caras de una misma moneda según él, intercaló también unos cuantos cuentos y en esta novela, mi primer acercamiento a Mo Yan, cuyo nombre traducido al castellano significa No hables -aunque hable por los codos- nos ofrece aquí una narración que irá anidando cuentos de todo tipo y de todas las épocas.
Aflora la escatología, ese cacaculopis que se plasma en pedos nauseabundos en un autobús, excrementos albardando unos intestinos para darles sabor antes de ser degustados, excrementos que han de ser ingeridos a modo de castigo, pelos de tigre que aparecen en una jiaozi, etc. Mo Yan se pitorrea tanto de los cuadros del gobierno como del funcionariado inoperante y mediante la conversación de dos amigos que se vuelven a encontrar pasados los años frente a un plato de jiaozi hablan de lo humano y de lo divino, y deviene puro disparate (todo lo que se cuenta es verdad y nada de lo que se cuenta es verdad, se nos avisa al comienzo) y se consuma al final el absurdo, hasta traer por los pelos -del tigre- el mapa del tesoro escondido del título.
Tendré que leer algo algo más de Mo Yan para cogerle el punto. No me veo capaz de afirmar que la lectura me haya dejado un buen sabor de boca, pero sí tengo claro que me bajo ahora mismo al japonés de la esquina a echarme a la buchaca media docena de gyozas.
Kailas editorial. 2017. Traducción de Blas Piñero Martínez. 113 páginas.