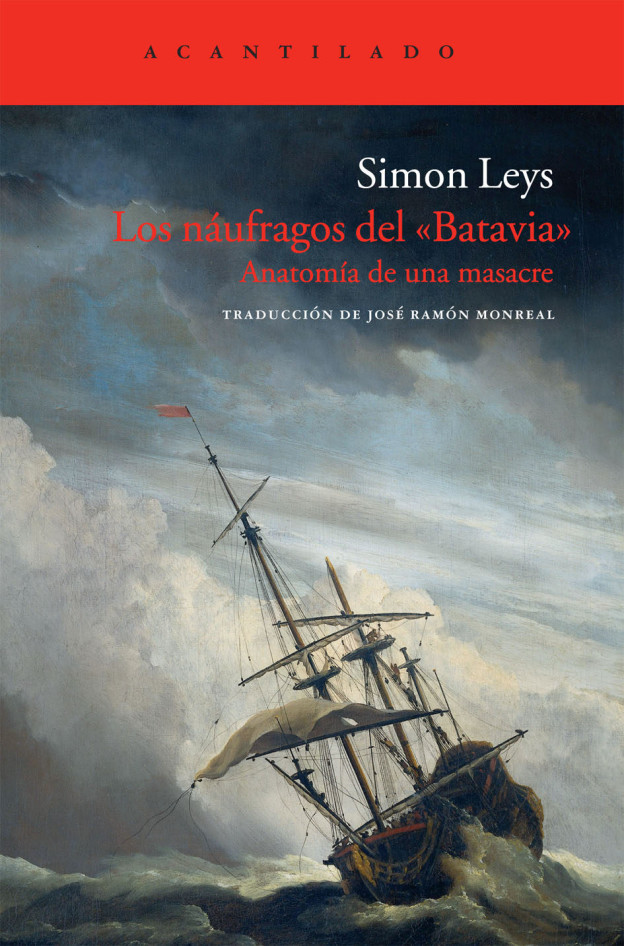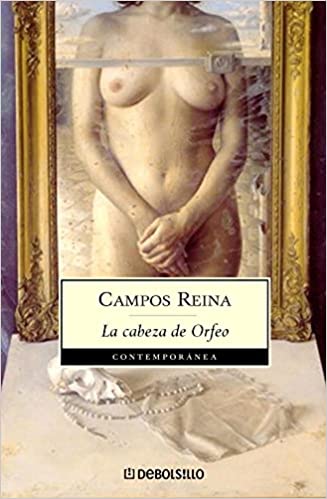La cosa va de naufragios. Otra variante del confinamiento.
El libro (finalista del Herralde en 1998) lo escribe un joven de 21 años, que en aquel entonces estudiaba periodismo en Madrid, proveniente de un pueblo, que detesta la Universidad, a sus compañeros, casi todo lo que le rodea. Su tabla de salvación en este naufragio son los libros, que lee a todas horas y que lleva siempre en su mochila (libros prestados de la biblioteca, pues no está la cosa para dispendios). Ese es su asidero. El cerebro del protagonista, en segunda persona, comienza a trabajar y va soltando perlas, describiendo el cuarto en el que vive (al estilo de El hombre que duerme de Perec), la gente de su clase, los profesores, su infancia, su blandura existencial, su patetismo, su flojera, la relación con sus abuelos, su no relación con su madre y su padre (del que dice que hay dos terminos que lo definen: calvo y cabrón), y una fijación visual por los culos y los senos. El autor debía tener en aquel entonces el cerebro anegado de semen de ahí que su pensamiento único fuera seminal (en el resto de sus obras no faltan tampoco ese alma voyeur, las violaciones mentales, los estupros no consumados). Olmos maneja con desparpajo el lenguaje. Hay páginas que pecan de reiterativas, otras que se aceleran y son un auténtico cachondeo. Consciente de su discurso, crítica su falta de coherencia, reducido más bien a una masturbación mental, donde nunca queda claro quienes son Los Otros (Perdidos, en 1998, todavía no se había estrenado).
El libro me ha gustado, porque lo he leído como si tuviera 21 años, y cambiando periodismo por empresariales, hay muchas cosas que ahí se cuentan que uno ha vivido y sufrido y ese discurso poco estructurado, que nace de la visceralidad, del encono, del desencanto y de otras muchas cosas, uno lo entiende.
Aflora la melancolía al leer un libro donde se manejan pesetas, donde aparece Dire Straits, Extremoduro, Carlos Boyero (al cual dicho sea de paso no soporta), Pessoa, Aleixandre, Kundera, Machado, Jaime Gil de Biedma, Nicholas Cage, Bogart, Rimbaud, Max Extrella y tantos otros.
Olmos describe la realidad a su manera, con sus herramientas, con la palabra escrita. Olmos luego escribiría columnas en los periódicos (no en blanco), publicaría libros (daría así su visión del mundo y de sus obsesiones con sus escritos) y no volvería a su pueblo (creo que sigue por los Madriles), quizá porque allí naufragó. Y lo más importante es que ese personaje que SE NOS VA, SE NOS VA, sigue todavía escribiendo y publicando, lo cual como Olmos en alguna entrevista afirma ya es algo prodigioso.
Anagrama. 1998. 176 páginas