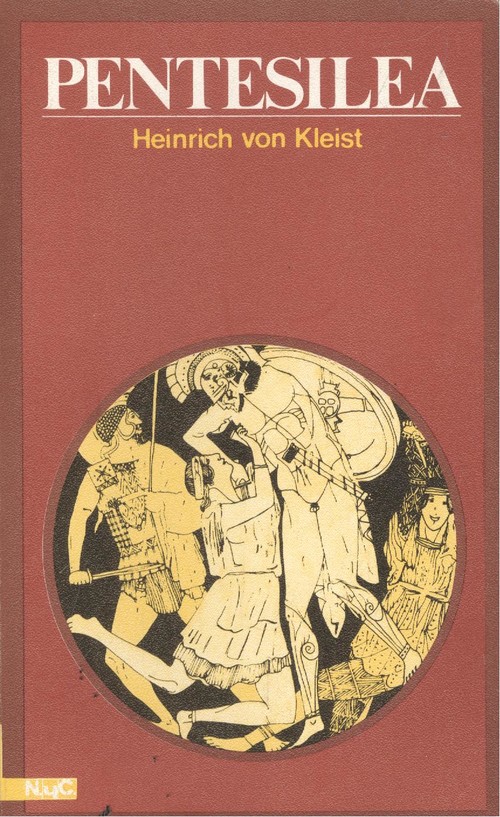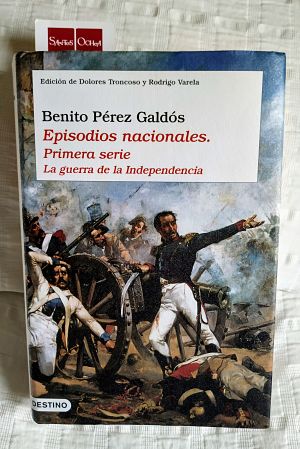Tras haber dado cuenta de las cuatro novelas anteriores, paso a hablar de Napoleón en Chamartín, la quinta novela de la primera serie, de la Guerra de la Independencia de los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós. Tras el éxito español en Bailén, las tropas francesas consiguen asestar pocos meses después antes de acabar 1808, un duro revés a las pretensiones españolas al lograr Napoleón entrar triunfalmente en Madrid sin apenas sobresaltos.
Este episodio (unas trescientas páginas) lo escribe Galdós en treinta días, en enero de 1874, lo cual cifra muy bien la prosa torrencial del autor, su facundia, el buen hacer con los diálogos y lo inteligente de, a través de sus personajes y situándolos en los lugares adecuados, ofrecer un fresco histórico muy vívido y colorista. Por ejemplo, entre las medidas legales que adopta Napoleón está reducir el número de conventos. Como recoge el artículado. El número de los conventos actualmente existentes en España se reducirá a una tercera parte […] Los bienes de los conventos suprimidos quedarán incorporados al dominio de España, y aplicados a la garantía de los vales y otros efectos de la Deuda pública. Este asunto será tratado por los interpelados, por eclesiásticos como el padre Salmón, en trato con Gabriel, que siempre tiene la capacidad de estar en todas las salsas, de tal guisa que incluso seamos testigos de cómo José, el hermano de Napoleón, se pregunta por qué le llaman Pepe Botella cuando él solo prueba el agua. También le endilgarán lo de Pepe Plazuelas, pero eso es otro cantar.
Cuando Napoleón supera Guadarrama y se encamina hacia Madrid ya se ve que los madrileños, con un censo de 500 soldados para defender la ciudad, poco podrán opugnar a los imperialistas, con Napoleón a la cabeza. Los lugareños se abastecen de cuanto tienen a mano, pero esto resulta claramente insuficiente. Además, el ánimo que insuflaba el espíritu de la población durante el 2 de mayo dista mucho del presente, y enseguida se llega a la conclusión de que una retirada a tiempo es una victoria. A pesar de lo cual hay quien, como el Gran Capitán, decida inmolarse antes de caer bajo el yugo francés. El resto se buscará la vida como puede y algunos cambiarán de chaqueta sin miramientos. Ahí tenemos a Santorcaz de ánimo afrancesado al que las nuevas circunstancias le permiten de forma pintiparada pasarse al enemigo para convertirse en jefe de la policía menuda, haciendo su labor con esmero y poniendo entre rejas a todo aquel hostil a los franceses. Cuando el paisanaje defiende su ciudad se encuentran con que en vez de pólvora los cartuchos, no todos, llevan arena. Esto provoca el caos, la rabia ciega, la sinrazón desmedida y el que acabará pagando el pato de tales artimañas será el infausto Juan de Mañara, a quien ajusticiarán sin miramientos, y que Galdós refiere en estos términos:
Pero lo espantoso, lo abominable, y más que abominable vergonzoso para la especie humana, fue lo que ocurrió después. La plebe tiene un sistema especial para celebrar las exequias de sus víctimas, y consiste en echarles una cuerda al cuello y arrastrarlas después por las calles, paseando su obra criminal, sin duda para presentarse a los piadosos ojos en la plenitud de su execrable fealdad. Esto pasó con el cadáver del infeliz regidor, a quien conocimos amante de Lesbia, amante de la Zaina, amante de todas, pues no hubo otro que como él prodigara su hermosa persona en altas y bajas aventuras; esto pasó con el cadáver del infeliz a quien llamo D. Juan de Mañara, no porque este fuera su nombre, sino porque me cuadra designarle así, para no andar trayendo y llevando los títulos de respetables casas, por los altibajos de esta puntual historia. Pero apartemos los ojos, no miremos, no, ese despojo sangriento que por la calle de la Magdalena, y después por la del Avapiés abajo, arrastran en inmunda estera unos cuantos monstruos, hombres y mujeres tan sólo en la apariencia: cerremos los oídos a sus infames gritos, y sobre todo no miremos ese destrozado cuerpo, aún caliente, a quien las puñaladas, los golpes, el frecuente tropezar van quitando la figura humana, haciendo un jirón lastimoso de lo que fue, de lo que era pocos minutos antes hombre gallardo y gentil, y lo que es más digno de consideración, hombre dichoso y amable. Y mientras pasa esa salvaje bacanal, ese río de sangre y de infamia y de crimen, meditemos sobre las mudanzas mundanas, y especialmente sobre las cosas populares, las más dignas de meditación y estudio.
¿No habéis observado que todos los movimientos populares llevan en su seno un germen de traición, cuyo misterioso origen jamás se descubre? En todo aquello que hace la plebe por sí y de su propio brutal instinto llevada, se ve tras la apariencia de la pasión un tejido de alevosías, de menguados intereses o de criminales engaños; pero ningún sutil dedo puede tocar los hilos de esta tela escondida en cuyas mallas quedan enredados y cogidos mil bárbaros incautos.
Nada hay más repugnante que la justicia popular, la cual tiene sobre sí el anatema de no acertar nunca, pues toda ella se funda en lo que llamaba Cervantes el vano discurso del vulgo, siempre engañado.
Algo que me trae en mientes unos párrafos de Sobre el agua de Guy de Maupassant.
Hay una frase popular que asegura que «la multitud no razona» ¿Y cómo es que no razona la multitud si cada uno de los que la integran razonan? ¿Cómo es que una multitud hace espontáneamente lo que ninguna de sus unidades haría? ¿Por qué tiene la multitud impulsos irresistibles, determinaciones feroces, arrebatos estúpidos que nada es capaz de contener, y por qué realiza, arrastrada por tales arrebatos, irreflexivas acciones que ninguno de los individuos que la componen sería capaz de realizar? Que un desconocido lance un grito, y súbitamente se apodera de todos una especie de frenesí, y todos, movidos de un mismo impulso, al que ninguno intenta resistir, arrebatados por un mismo pensamiento, que se hace de un modo instantáneo común a todos ellos, aunque sean de castas, opiniones, creencias y costumbres distintas, se abalanzarán sobre un individuo, lo degollarán, lo ahogarán sin motivo, casi sin pretexto, mientras que, tomados aisladamente, serían capaces de arriesgar sus vidas por salvar al que están matando.
En la narración deambula el vivales de Diego, el condesito de Rumblar, el licencioso joven que no ve la manera con la que dilapidar su fortuna y endeudarse, comprometiendo su porvenir, viviendo la vida loca, que encelado por Santorcaz se verá incluso en la tesitura de secuestrar a Inés y tomarla a la fuerza de sus aposentos, que no es otro que El Pardo, donde está Inés junto a su padre, el tío de Amaranta, que de nuevo juega un papel relevante en la historia de los episodios, pues como ya viene siendo habitual mantiene con Gabriel un tira y afloja que siempre le permite al joven situarse, aunque sea episódicamente y brevemente, al lado de su amada (en esta ocasión haciéndose pasar el señor duque de Arión) para confesarle los males que asolan su alma, al tiempo que van comprobando cómo la naturaleza de su relación abunda y se enseñorea en la imposibilidad de estar juntos.
La novela se precipita a un final en el que a Gabriel lo vemos de nuevo preso, tras ser prendido en El Pardo, insurgente de esta gran epopeya, formando el eslabón de una cadena de veinte presos rumbo a Francia, junto a Roque, quien lo enterará del infausto final del Gran Capitán.
Tras la lectura de estos cinco episodios dejo en suspenso, por unos pocos días, camino de Zaragoza, los Episodios para proseguir con otro Mariscal de las letras patrias, César Martín y su De corazones y cerebros.
Benito Pérez Galdós
Episodios Nacionales
Primera Serie: La guerra de la Independencia
1- Trafalgar
2- La corte de Carlos IV
3- El 19 de marzo y el 2 de mayo
4- Bailén
5- Napoleón en Chamartín