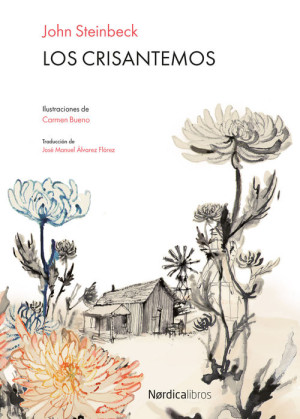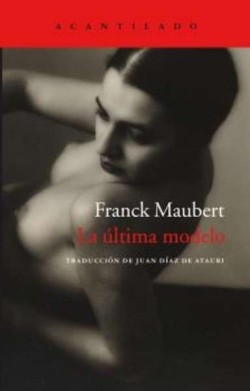Javier Pastor
Mondadori
2016
452 páginas
Había leído anteriormente con agrado Mate jaque (2009) de Javier Pastor. Reincidir era lo propio. El mes pasado, seis años después de la publicación de Mate jaque, Javier publicó Fosa común.
La novela está estructurada en tres partes.
La primera. “Un entonces”. Años de mocedad, de adolescencia, 14 años, los que tiene entonces el narrador el joven Arzain, hijo de militares, residente en Burgos, en 1976, al comienzo de la Transición, pensando el mozo en tener no ya 21, sino los 18 años que otorgarían la mayoría de edad (tras la aprobación del Decreto-Ley en noviembre del 78). Hormonas disparadas. Masturbación. Rozamientos, sobamientos, besos con lengua. Acné. Noches de farra y desenfreno. Porros, borracheras, caricias, confidencias, fanfarronadas, declaraciones… en esa «comunidad primitiva, endogámica, autosuficiente, promiscual». La adolescencia entrevista como una estación de paso, la vista puesta en la edad adulta, en la liberación filial. Un alud de personajes, conversaciones en tropel, prosa fluida, torrencial, que deviene un vórtice que subsume y marea con frases onomatopéyicas de ritmo frenético, todo febril y tan acelerado como esos espermatozoides raudos y alocados en pos de una entrepierna o en el peor de los casos, de la palma de la mano. «Jurar en voz alta que nunca, nunca más volverá a pasar miedo. Inmadurez».
Segunda parte. “Un después” Cuarenta años después Arzain es padre de dos mellizas. Recién enviudado. Vuelve a Burgos. Al pasado, rememorando los años de la pandi, los velados abusos familiares ajenos, el niño muerto en la piscina, las escarceos sexuales, el ensañamiento brutal con el que los curas repartían sopapos, los chasquidos de la regla sobre la carne fresca, o ese marcar las entendederas con hierro indeleble, curas en definitiva con carreras prometedoras como pitchers en su destreza en el lanzamiento de llaveros, tizas, borradores.
Y como aquel prisionero que vuelve décadas después sobre sus huellas visitando los campos de exterminio de los que escapó de milagro, así, Arzain volverá al colegio de su juventud, donde constatará que casi todos los curas de entonces se han secularizado, otros suicidado, y sólo quedan ya unos pocos, persistiendo en su oficio, en su fe, los menos, quizás porque sea muy cierto eso de que ingresar en esas sectas (entiéndase el catolicismo) les incapacitaba para el amor y la vida corriente.
Tercera Parte: “Que sirva para algo”. En las dos partes anteriores se deja caer el asesinato de una compañera de Arzain, una chica llamada Cristina, asesinada junto a su madre y sus tres hermanos por su padre, quien se suicidaría tras cometer el acto parricida. El autor recurre a la prensa y encuentra un artículo del ABC, donde de forma sucinta se da testimonio de los hechos acaecidos en 1975, sin apenas dedicarle espacio ni atención. A ese hecho vuelve Pastor para hacer una crónica forense periodística. Lo vemos mover y remover, obtener declaraciones en los juzgados, realizar entrevistas con todo aquel que pueda aportarle algún dato sobre el trágico suceso, hasta conformar un relato, mucho más prolijo que la nota aparecida en el periódico. Como esas muestras de ADN que llegan tarde, si Cristina López Rodrigo hubiera acudido hoy a una comisaría a denunciar los hechos, como en su día hizo, quien sabe, quizás ella y sus hijos estuvieran vivos. Pastor rinde tributo con su investigación a la memoria de Cristina, aquella chica de su edad, de su barrio, aquella chica tan maja a quien su padre barrió de la faz de la tierra, junto a sus seres queridos, sin que generase poco más que un murmullo. Y a quien enterraron junto al resto de su familia, al lado de su padre. Sí, existe el ensañamiento post mortem, y uno no descansa ni después de muerto.
Fosa común la entiendo una novela ambiciosa, una invitación a repensar el pasado, material inflamable éste, sin duda, toda vez que la mayoría decidió que había que mirar para adelante, pasar las páginas negras de la dictadura y de la Inmaculada Transición, y pergeñar un Relato Amable, conciliador, apto para todos los públicos. Después de cuarenta años de progreso, de bipartidismo y de corrupción radical, ahora que la regeneración dio lugar a la degeneración, no está mal volver la vista atrás, a esos años, de democracia embrionaria, no tanto por remover, porque el pasado no deja de ser una lápida, más bien con el ánimo de entender, de comprender, de aprender (no diré de los errores, porque vemos cada día, que de eso no se aprende). Fosa común resulta en este sentido un recurso nutricio.
Leí este libro cuando se me cruzó o me arrolló el cuaderno de Valéry. Corría el riesgo de que un libro anulase al otro. Pues no. Al contrario, recurro a algunas citas de Valéry para acabar la reseña.
Dejó dicho Valéry en sus cuadernos:
“Casi todos los libros que aprecio, y absolutamente todos los que me han servido para algo son difíciles de leer. El pensamiento puede abandonarlos, no puede recorrerlos. Unos me han servido aunque eran difíciles, otros porque lo eran”.
Fosa común no es fácil de leer. A Javier Pastor le gusta ponernos las cosas difíciles (y no hablo de los juegos de palabras y de no poner puntitos al final de las frases), de ahí que muchos abandonarán esta novela a las primeras de cambio, sin acabar la primera parte, ya vencidos, derrotados y crispados ante el aluvión oral grotesco-onomatopéyico de los jóvenes. Un lenguaje y estilo, huelga decir, inmanente a una adolescencia cavernaria.
“La literatura solo me interesa cuanto tiende y contribuye al crecimiento de la mente. En caso contrario, me aburre”.
Sí, leyendo Fosa común no sé si la mente crece, pero volar vuela, y la novela merced al ingenio y una verbosidad apabullante resulta todo menos aburrida y por el contrario muy evocadora. La magia de Pastor es que no sabes por dónde te va a salir y cada página es una aventura, una sorpresa, un reto, un desafío, un borboteo, un palpitar incesante. Esta manera de narrar, en la literatura española actual es una rareza, una singularidad, una maravillosa extravagancia. Si me equivoco, me corrijan.
“Pensad en lo que hace falta para gustar a tres millones de personas. Paradoja: hace falta menos que para gustar a 100. No escribo /no escribiría / para personas que no pudieran darme una cantidad de tiempo y una calidad de atención comparables a la que yo les doy”.
Pastor ha dedicado unos cuantos añitos a escribir esta novela monumental (más por el contenido que por la extensión), de largo aliento, devenido en halitosis histórica, en la plasmación de esa época tardofranquista y luego incipientemente democrática, poco y mal oreada, con olor a sotana mal lavada.
Dentro de 15 años, recurrirá a esta novela aquel que más allá del Cuéntame, quiera saber un algo, o un mucho, de esos años mediados los setenta, porque Pastor no emplea la literatura para reducirse a mostrar el atrezzo de una época, a saber: vestimentas, olores, grupos musicales, costumbres, vicios, entretenimientos, marcas de cigarrillos o de jabones. No. Pastor tridimensionaliza todo esto, y le da cuerpo y alma, y crea una atmósfera que faculta que la novela, respire, viva, se encabrite y dé zarpazos. ¡Así que cuidao, advertido quedas!.