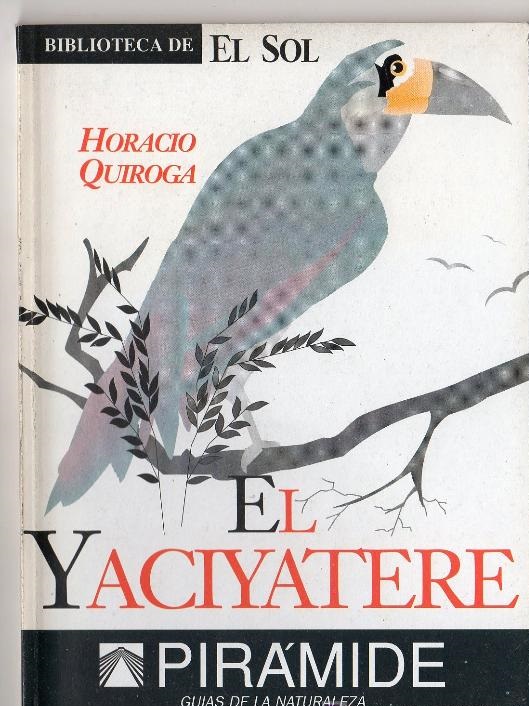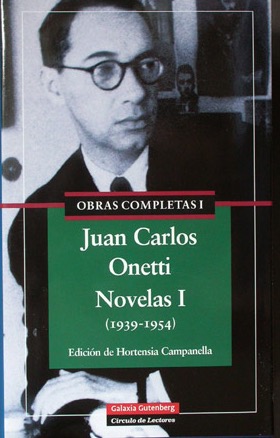Tenía ganas de leer algo de Horacio Quiroga y encontré por casa un libro suyo de relatos, este de El Yaciyatere, de los que regalaban comprando el diario El Sol. La edición es chusca así que leer y nadar en erratas es todo uno. El libro lo componen relatos bastante breves. En ellos la naturaleza se muestra hostil, pero no letal. Ya sean unos vientos horrorosos como El Simún que da título a un relato, las altas o bajas temperaturas o las crecidas del río que no hacen más que complicar la vida de los que viven a los márgenes de los mismos o en poblaciones tropicales como las de los relatos. Me resulta curiosa la manera que tiene Quiroga de narrar, porque en casi todos los relatos hay una voz que narra y su historia se ve desplazada por otras historias que le son referidas al narrador, pasando a ser estas las historias que más peso tendrán luego.
Queda bien plasmado ese ambiente natural, acechante, exuberante y asfixiante que Quiroga también conocía pues frecuentó y habitó la selva, si bien, tampoco les veo a los relatos mucha chispa, mucho recorrido, y si bien la prosa no se hace pesada, el resultado tampoco me parece nada reseñable. Había leído que Quiroga tenía a Poe por maestro, pero en estos relatos no he sentido nada especial, terrorífico, ni significativo en su lectura. Será cuestión de dar con el libro preciso. Este creo que no ha sido la mejor manera de principiarme en el universo quiroguiano.