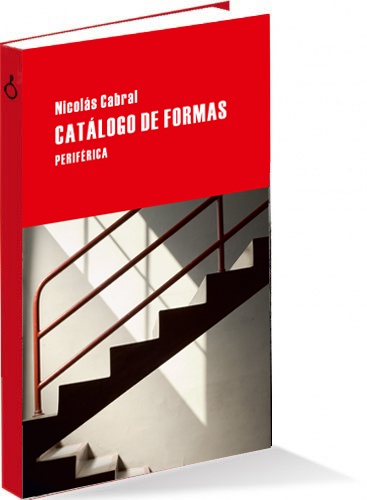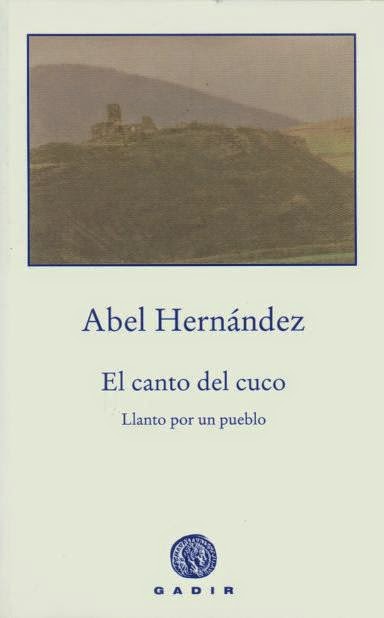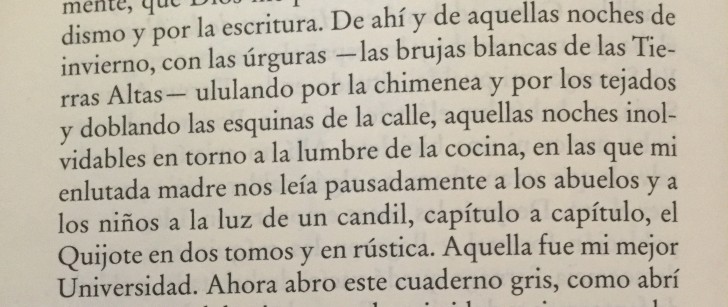La vida de György Faludy (1910-2006) fue, entre otras muchas cosas, azarosa, movida e intensa; el poeta húngaro cambió a menudo de escenario, en un marco histórico que comprende -de 1938 a 1953- los años previos a la segunda guerra mundial, la segunda guerra mundial y la posguerra.
Faludi deja Hungría acosado por demandas judiciales y ofensas a una potencia amiga y se exilia en Francia y permanece en París con su primera mujer desde finales del 1938 hasta junio de 1940, dieciocho meses en los que Faludy confiesa que no tuvo dinero ni para ir al peluquero, pero que le permiten conocer a otros exiliados de la talla de Ernö Lorsy. Ante el avance de los nazis y su inminente llegada a París deciden huir hacia el sur, hacia Biarritz, para luego desplazarse en un fatigoso viaje en barco hasta Marruecos.
La estancia de Faludy en Marruecos es un lapso de tiempo gozoso, donde se despoja de su moral, de su compromiso con el mundo en general y con la defensa de la Democracia en particular, liberado del dictado de un presente que a menudo ahoga, y se dedica a disfrutar de cada día, de los placeres que tiene a su alcance, de un ocio lenitivo. En Casablanca, en Tánger, Faludy descubre una vida más pura, más ingenua, más primitiva, dada a la indolencia, a la ociosidad, a los placeres carnales, donde lo que pasa allende las fronteras importa muy poco, donde Faludy siente su naturaleza vivificarse, dando rienda a su pasión, junto a Amar, con el que estará a un tris de mudarse a vivir al desierto. Las andanzas de Faludy por Marruecos -el espíritu del que el poeta se impregna-, me recuerda mucho a los personajes -mendigos y orgullosos- de Cossery -autor francés que también defendía a ultranza la ociosidad- que defendían la nobleza de su pobreza, confortados en su austeridad, en su falta de ambiciones materiales, en la defensa de algo más mundano como la conversación, sus tareas menestrales o el aletargamiento opiáceo.
La situación casi idílica que vive Faludy en Marruecos se ve dinamitada cuando se traslada en barco desde Marruecos a los Estados Unidos, a mediados de 1941, donde el capitalismo desmedido, la tecnificación cada día más exigente y un consumo convertido en una religión que ganaba adeptos cada día, lejos de seducirlo lo repelen, mientras él sigue anclado mentalmente en Marruecos, en las puestas de sol, en el ocio desmedido en la voluptuosidad física y espiritual de las que ha venido disfrutando durante el último año.
En Estados Unidos, el imperativo moral autoimpuesto le exige un compromiso que le llevará a fundar un periódico elaborado junto a sus compatriotas húngaros, y más tarde a alistarse en el Ejército americano, para embellecer su currículo, pues sería triste, dice Faludy, animar a defender la Democracia y la lucha contra el Fascismo y luego cruzarse de brazos cuando tiene la oportunidad de aportar su grano de arena en el desierto bélico. Su paso por la Guerra, no le acarrea ningún problema. Ya con la conciencia tranquila, aplacado su heroísmo de salón, decide volver -ya acabada la Segunda Guerra Mundial- a su país.
El regreso del hijo pródigo no es fácil. Faludy vuelve porque quiere ver a su madre de nuevo, pero todo lo que circunda a Faludy le desagrada y lo abate. Las heridas de la guerra siguen presentes en las calles, en las casas, flotando en el ambiente; Faludy ve disparos de bala en las paredes de su casa. Ve la biblioteca de su difunto padre -toda la familia de Faludy, salvo su madre han sido asesinados durante el conflicto bélico- y se pregunta desolado, si a eso se reduce la vida de un hombre: a un puñado de libros viejos sobre unas estanterías agujereadas.
Faludy no quiere comprometerse con ningún partido político, ni con el Partido Comunista Húngaro ni con el Partido Socialdemócrata, que se fusionarán en junio de 1948 dando lugar al Partido de los Trabajadores Húngaros.
El rechazo de Faludy hacia el comunismo lo expresa así:
Tenía la sensación de que algo de lo que había aprendido en mis clases de griego, de latín y de historia era la piedra angular de mi rechazo al comunismo. Cada vez que leía los textos o escuchaba los discursos de los jerarcas del régimen, las reglas precisas de la gramática latina me advertían de que los sujetos no concordaban con sus complementos, de que el empleo de los tiempos era a menudo incorrecto, de que el texto estaba plagado de impurezas. Impurezas no meramente formales, sino esenciales, porque el autor o el orador mentían con absoluto descaro, hasta acabar ahogados en sus propias mentiras. La poca lógica que había estudiado me inmunizaba contra sus argumentos, contra sus eslóganes, contra sus promesas, sus predicciones y estadísticas. El mundo grecolatino entero se alzaba como una requisitoria contra sus vidas pomposas, aburridas y angustiadas, desde sus incubadoras adornadas con retratos de Stalin hasta sus funerales profanos, donde el cadáver era menos que un pretexto para atacar a Truman en el discurso fúnebre. Vidas hechas de intriga y traición, tristes y desperdiciadas, llenas de historia desabridas de importada y nerviosa imposibilidad, carentes del más mínimo atisbo de honestidad, sensualidad, curiosidad, alegría o libertad. Sí, todo el mundo grecorromano se levantaba contra ellos, los cielos serenos de Homero, la sabiduría de Marco Aurelio, los idilios de Teócrito, los sepulcros del cementerio de Diphilon en Atenas, las eróticas de Catulo, los filósofos paseando por la Stoa Poikile; todo lo que había sido pensando, realizado, dicho o escrito en el mundo antiguo, incluso los frescos pornograficos y las maldicientes visibles aún en los muros de Pompeya.
Antes de esto el Ministerio del Interior pasa a ser del Partido Comunista y Faludy ve entonces cómo la AVO (Autoridad de Seguridad Estatal) va encarcelando a todos aquellos -no ya enemigos- sino poco entusiastas con el régimen, aniquilando toda oposición y sabe que él no tardará mucho en ir a la trena. Sus malos presagios se cumplen en 1949. En un país donde los presos no tienen ninguna garantía jurídica, donde se les detiene y después se les obliga a firmar confesiones -bajo amenaza de torturas- en las que los detenidos declaran ser traidores, lacayos imperialistas, espías, en resumen: enemigos del pueblo, queda expedito entonces el camino para conducirlos de las celdas o jaulas, al matadero, como si fueran reses o condenarlos a cadenas perpetuas o a trabajos forzosos.
A pesar de que Faludy no pierde el ánimo, el humor, ni la templanza -incluso en la celda valora la posibilidad de seguir ejerciendo su oficio de poeta y a falta de papel y lápiz escribirá sus poemas en su mente- lo que leemos es brutal, terrorífico, en la descripción de un régimen totalitario que reduce al ser humano a la nada más absoluta.
Tras su detención a Faludy no lo ejecutan, sino que es enviado a un campo de trabajos forzados. Allí lo que cuenta Faludy ya lo hemos leído en otros libros, pues la tragedia de éste es similar a la de todos aquellos que fueron internados en campos de concentración, de trabajos forzosos o de exterminio, ya fueran por los nazis o posteriormente por los comunistas. Ahí la naturaleza humana es pareja. Los carceleros son bestias y los detenidos, buscan la esperanza en cualquier parte, a fin de seguir peleando día a día y no desmoronarse, aunque su presente sea un infierno y el futuro muy magro. Faludy, a pesar de la brutalidad que lo circunda busca con su mirada los colores de las hojas, las copas de los árboles, todo aquello que suponga un soplo de aire fresco, en una atmósfera tóxica. Una mirada que se agosta al ver que los poco árboles que tienen a mano, son talados por ellos, para ser empleada la madera en el campo, dejando el paisaje cada vez más vacío: semilla de una mirada cada vez más estéril. Faludy escucha cosas tan increíbles que suceden en el campo que cree que no pueden ser menos que ciertas, dado que para concebirlas hubieran sido necesarias la penetración psicológica de Esquilo, la imaginación de Shakespeare, y la finura narrativa de Maupasant. Faludy experimenta una sensación de irrealidad. La manera de sobrevivir, pasa por conversar, por alimentarse de palabras, de mantener vivos los recuerdos. Así Faludy se entera de los motivos por los que esos hombres están allá confinados. En su mayoría por hechos absurdos, a saber, a Géza o Frente Frío del Norte lo detienen porque al dar el boletín meteorológico pronosticó «un frente frío desplazándose desde el nordeste con origen en la Unión Soviética«. Ese mismo día de la unión soviética vino una división soviética y Géza fue detenido. Otro pregunta en una reunión política si el Socialismo ya ha llegado o todavía va a ser peor y cae detenido.
El relato de Faludy no evade lo trágico, lo cruel, lo absurdo y la sinrazón en la que viven, pero es a su vez un canto a la humanidad, porque a fin de cuentas lo que le permite a Faludy salvar la vida, además de la buena suerte, es su templanza, su espíritu, su estoicismo, su empeño por mantener su dignidad, fortaleciendo su ánimo yendo al pasado y recordando, escribiendo poemas en su mente, compartiéndolos y leyéndolos a sus compañeros, forjando una amistad que es la que les une, hermana y sostiene en su tragedia común, en ese limbo en el que viven, en el que más allá de las ideologías todos se necesitan y a su manera se ayudan y se respetan. Cuando llega la noche Faludy y sus compañeros se juntan para hablar, porque son las palabras un alimento tan o más necesario que el pan, que las gachas, que la fécula que les mantiene al límite de sus fuerzas. Faludy es un resistente, pasan los meses, los años, y como dice ya en su final, hasta los propios guardas ya lo respetan, lo tratan como un animal de compañía al que se le coge cierto aprecio.
Faludy deja el campo en 1953 con un sensación amarga, porque sabe que irá caer en una democracia popular donde no tendrá ninguna libertad intelectual, que para él supone no tener ninguna libertad.
Faludy, haciendo gala de su humor socarrón titula su autobiografía Días felices en el infierno y donde otro hubiera puesto en la portada de su libro un alambre de espinos, o un barracón, Faludy, con su retranca, pone las casitas propias de una típica e ideal ciudad americana .
Dicen que la filosofía no sirve para nada. Dicen que la poesía no sirve para nada. Dicen. El caso es que a Faludy, la poesía, la palabra, le salvó la vida o le ayudó a mantenerla cada día.
Un testimonio el de Faludy muy necesario, una autobiografía espléndida, la que edita Pepitas&Pimentel con traducción de Alfonso Martínez Galilea. (less)