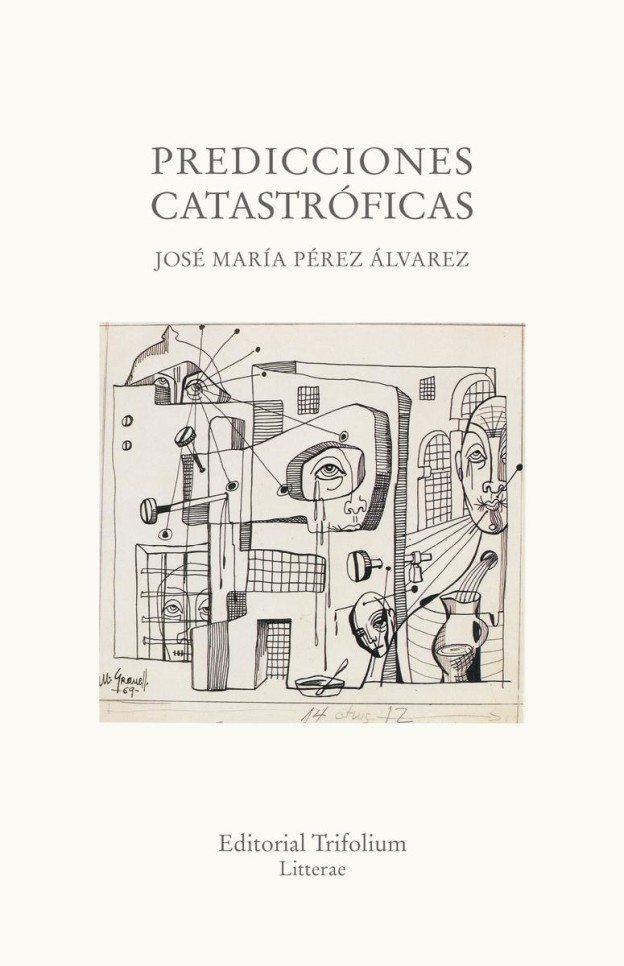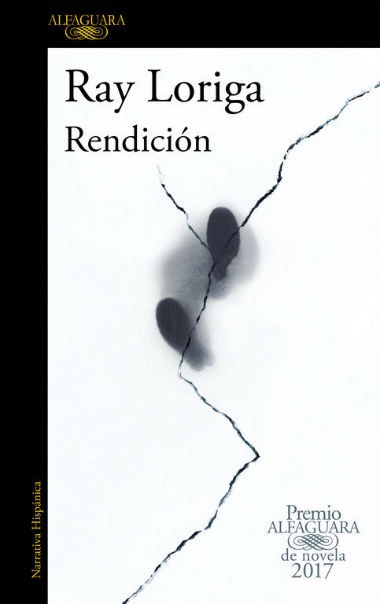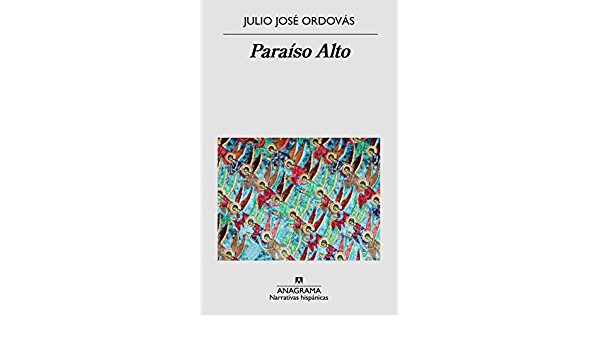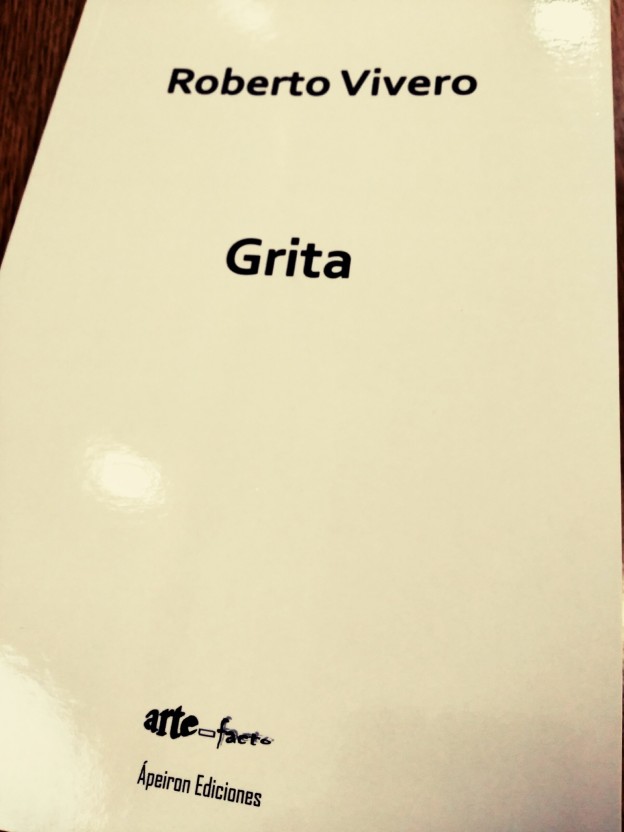No nace esta literatura de un taller de escritura (re)creativa, no es prosa de laboratorio, no, más bien aquí lo que nos ofrece José María Pérez Álvarez a sus 65 tacos (Presidente honorífico del Sindicato Nacional de Autores Invisibles (SNAI)) al que he dedicado unas cuantas palabras con anterioridad, pues esta es la séptima novela que leo suya, la cuarta publicada en Trifolium, en ediciones como la presente muy meritorias, ya desde la preciosa portada, la calidad del papel, la tipografía y la ausencia de erratas, es esa literatura que opera –y fracasa- como parapeto contra la muerte, el vacío, la soledad; la prosa de la enfermedad, del vómito y la resaca, del infarto, de la sonrisa y la carcajada (es esta una novela hilarante y delirante: una broma continua que me place infinitamente más que otras bromas infinitas) de las noches de farra o en vela (o en cirio), de los escritores suicidas que pueblan el texto (Plath, Sexton, Ferrater), las palabras que se instilan y hollan el papel: fruto (maduro) de una vida vivida, bebida y vívida (porque como leo en el Diario Volátil de Miguel Sánchez-Ostiz y según afirma Matzneff: el pesimismo lúcido es vivificante), años que pesan y posan y de-cantan: ya sea por Sabina, Brel, Arjona o Manel, páginas plagadas de guiños a otras lecturas: Ulises, Rayuela, La divina comedia, La vuelta al día en 80 mundos, los versos de Petrarca, los apuntes del putero Charles (Bukowski), el perroFlushvirginiano, los guiños autorreferenciales como el comienzo de La soledad de las vocales, o reformulaciones de lo que aparecía en Cabo de Hornos “sin estos imponderables e incertezas la vida sería tan aburrida como una sesión parlamentaria”. Si acercas tu pabellón auditivo al libro oirás su tictac, si pas(e)as las manos por sus páginas (no leo en digital) verás que se repliegan, si te concedes el homenaje de leerlo, porque aquí ya sería reiteración hablar de fiesta (así que diremos orgía) del lenguaje verás que todo libro es un ser vivo, en hibernación, hasta que lo abres y cobra vida, porque leer es exhumar, leer es un bocaboca, leer en este caso es darte un jeringuillazo, un pelotazo de aquilatada literatura, merced a un aluvión de palabras (265 páginas) que me conquistan y me colonizan, donde cabe toda la nada: desde la grosería, hasta el exabrupto, desde la metaliteratura hasta la autofricción, desde la realidad despellejada hasta la utopía de pensar que una joven de 20 años pueda enamorarse de un señor (profesor de literatura jubilado (¿guiño Bayalino?) y escritor) de sesenta. Al revés sí. Rowling vs Twain. Una narración que es una carta, una bella confesión de amor (sea esto lo que cada cual entienda por ello) una botella con mensaje arrojada al mar, un demarraje, un dejar un pelotón -todo buen escritor es (o ha de ser) un excelso escalador- y perpetrar una Odisea (sin Penélope y con la literatura como única patria, en minúscula), un dejarse ir sobre el papel en estado de efervescencia, porque esta novela es eso: es la pastilla que echamos en el vaso y vemos consumirse sin remisión, como el amor del narrador hacia esa joven, un amor no consumado, sí consumido, como ese tatuaje que es calcamonía, porque como dice la canción Lo nuestro no pregunta por futuros, ni por stock options, podemos añadir, porque aquí no hay futuro (sino yesterdays) ni primas, sino el ER(R)E que ER(R)E del desamor, o del amor no correspondido. Decía Iniesta (el cantante) “quiero oír alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor y que empiece en sí y no en no”. Aunque esta novela no empiece con un Sí, pero sí la clausure con un Sí, paradójicamente, ese sí es un rotundo NO. Como la vida misma.