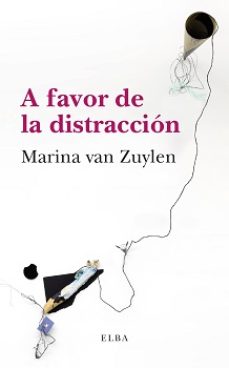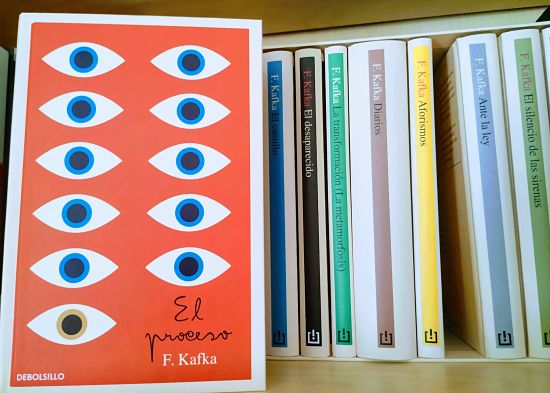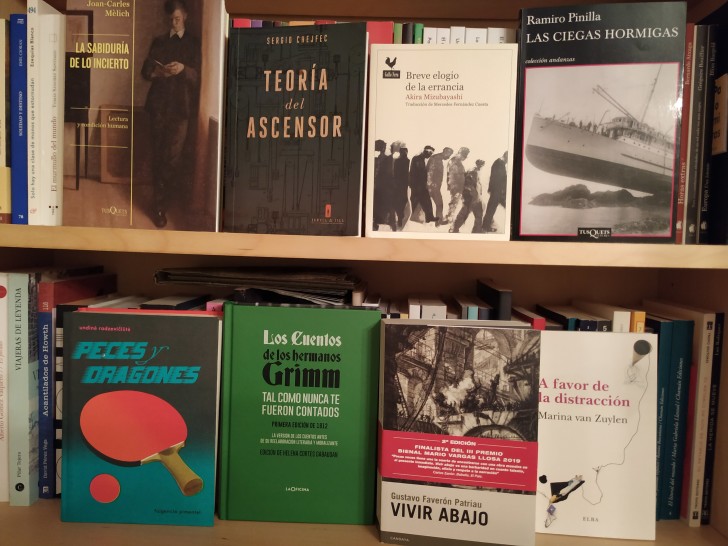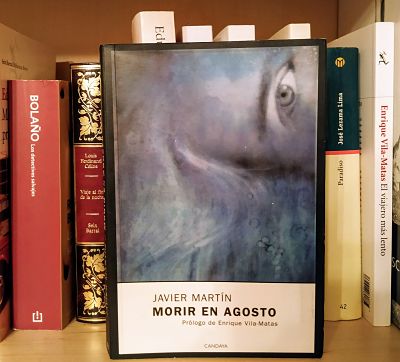Proust mientras comía una magdalena comenzó a recordar y tirando del hilo de la memoria alumbró casi cuatro mil páginas. Un extravío considerable propio de un titán, de un Funes memorioso. Estos devaneos, desde su segunda acepción, nos hablan de una distracción, de un pasatiempo, es por ello que este gozoso ensayo de Marina van Zuylen –con traducción de Jordi Ainaud i Escudero-, case muy bien con el espíritu de este blog.
Me gusta todo el libro, ya desde el título, porque uno está un poco harto de ver siempre Elogio de…, Breviario de…, Marina va más allá y toma posición por la distracción y lo hace a favor. Leyéndolo creo que guarda ciertas similitudes con aquel ensayo de Ordine titulado La utilidad de lo inútil. Marina nos habla aquí del desinterés interesado. Se concibe el arte como un punto de fuga, de evasión, materia prima para la ensoñación, para fantasear, para dejar el pensamiento en suspenso y amorrarnos si nos place, al tedio, al aburrimiento a la inactividad, algo muy mal visto por una sociedad que relaciona siempre la actividad con el resultado y no ve con buenos ojos la distracción. Ni ahora ni antes. Marina nos habla de filósofos como Descartes, Russell, San Agustín que censuraban y reprobaban la distracción, la inactividad, todo aquello que en definitiva apartarse al ser humano del camino de la razón concienzuda, del esfuerzo, de la concentración en el estudio, el trabajo y el pensamiento.
Marina se posiciona a favor de escritores y filósofos que apuestan por el devaneo, la ensoñación, los meandros de un pensamiento no lineal. Ahí Montaigne y sus deliciosos ensayos o Hume y sus partidas de tablas que le resultaban más apasionantes y vivaces y lo distraían de sus reflexiones y pensamientos sobre el papel que luego le resultaban ridículos, forzados…
Hoy que en ciertos medios digitales los artículos llevan a modo de pórtico el tiempo de lectura que se precisa para leerlos Marina apuesta por otra forma de leer, más pausada y calmada, sin apremios ni urgencias, un leer que vendría a ser como un rumiar -bucólico y pastoril- si nos dejamos llevar. Y para ello recurre a las palabras de Nietzsche, quien envidiaba a las vacas y su estómago rumiante: para practicar de este modo la lectura como arte se necesita ante todo una cosa que es precisamente hoy en día la más olvidada -y por ello ha de pasar tiempo todavía hasta que mis escritos resulten «legibles»- una cosa para la cual se ha de ser casi vaca y, en todo caso, no hombre moderno: el rumiar. Marina considera y defiende la lectura como un arte lento, cree necesario convertir la lectura en un hábito poderoso y necesario. Algo que suscribo.
El ser humano tiene la capacidad de conectarse y desconectarse, de asociar (una mente asociativa que nos transmite sensación de perplejidad y asombro) y disociar al mismo tiempo, algo que otros animales no pueden hacer y pone el ejemplo del simio, que es capaz de morir de pena porque su cerebro lo ocupa un pensamiento de tristeza del que no es capaz de sustraerse. El humano sí, y logra evadirse de su realidad, sus problemas, trascender su yo, a través del arte, así desconecta de su realidad y habita otras realidades virtuales o analógicas (a través de la lectura, la música, el teatro…), el problema está cuando uno se distrae de su realidad para entrar en otra regida por una conectividad tan exigente que transforma la presunta distracción en un quehacer compulsivo. Hoy, comenta Marina la distracción se considera enfermedad y el TDAH se combate desde la farmacología, que busca encauzar el enfermo hacia la concentración, evitando la distracción y la dispersión en su conducta. Así están las cosas.
Lean a Marina y distráiganse, dispérsense, asómbrense, váyanse por los cerros de Úbeda siempre que les plazca y por supuesto, gocen. Todo esto en apenas 90 páginas.