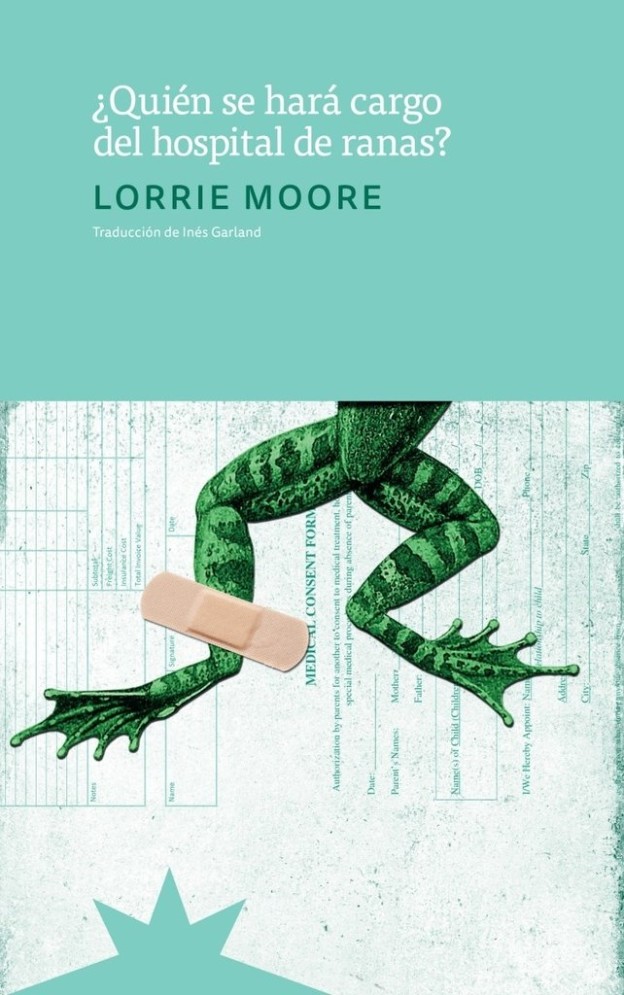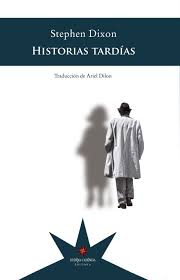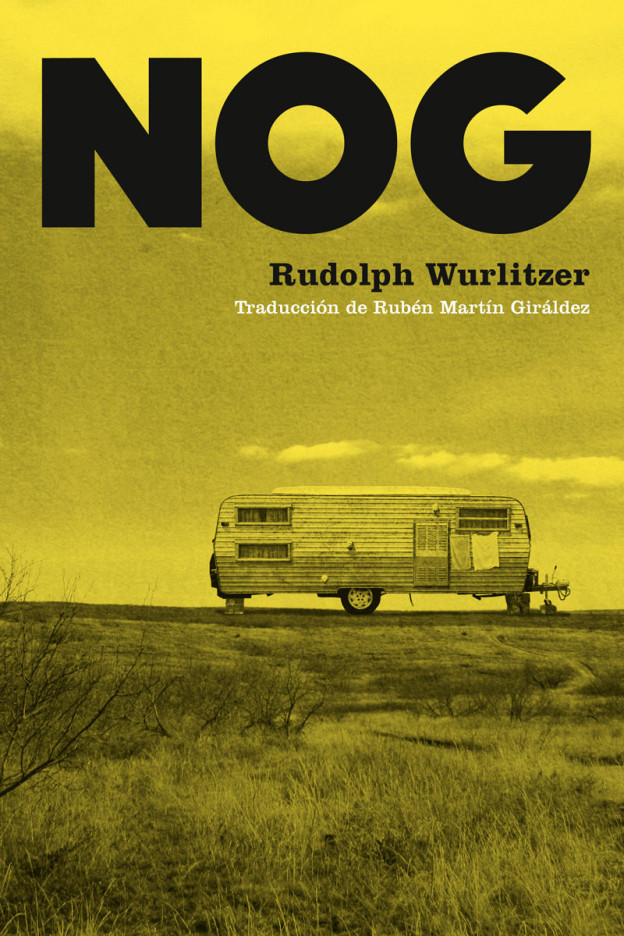Aquellas redacciones escolares en la que te planteaban un tema: la amistad, la familia, la naturaleza… Digamos que la alumna fuese Lorrie Moore (Glens Falls, 1957) y optase por hablar de la amistad y volviera a la américa fronteriza con Canadá a finales de los años sesenta y comienzos de los setenta, y fuese también Berie Carr la protagonista de la novela y su mejor amiga fuese Silsby Chaussée, Sils. Berie está en París con su marido Daniel, entregados ambos al ocio refinado, al dolce far niente, paseando entre jardines, visitando museos, disfrutando de la gastronomía, como los sesos que ingieren y que operan como una magdalena de Proust, dejando en el cedazo de la memoria las pepitas, aquellos hechos significativos que marcan y conforman lo que vendrá después.
Moore irá contrastando el momento presente en París de Berie con los años de la infancia y adolescencia en la ciudad de Horsehearts, cuando las dos amigas trabajaban en un parque de atracciones y pasaban todo el rato juntas, un sororismo que les hacía compartir su tiempo, el mismo espacio, su intimidad, su confianza, sin miramientos ni restricciones. Acuden a conciertos, beben, fuman, rehúsan el LSD, escuchan canciones (algunas claman por la intervención policial contra el furor universitario en Kent, como Ohio de Neil Young), gozan de una libertad a la que sus padres a pesar de su rectitud (y no presencia) no logran poner coto, atesoran experiencias que podían haber resultado dramáticas, viven y experimentan, en definitiva. Sils queda embarazada, aborta.
Como si la amistad fuese un producto afectivo aquejado también de obsolescencia programada, el tiempo las irá separando. Berie y Sils dejarán de ser uña y carne. Berie marchará a estudiar fuera y cuando regrese pasados unos años en un encuentro de antiguos alumnos comprobará lo que la vida ha hecho con ellas, con ella, porque Sils sigue igual en su gota de ámbar, tan agradable como siempre, mientras que Berie se ve y se siente junto a Sils otra, dotada con las armas que da la experiencia, más maleada, endurecida, engalanada con el saco roto del ingenio, de la sinceridad sin concesiones y atada en el presente a Daniel.
¿Quién se hará cargo del hospital de ranas?, publicado en 1994 y editado ahora en Eterna Cadencia con traducción de Inés Garland es un magnífico, vívido y sucinto (176 páginas) ejercicio de nostalgia que presenta múltiples capas, trascendiendo el marco temporal en el que se inserta, porque lo que caracteriza esta clase de historias es su atemporalidad; la manera que tenemos de relacionarnos, las expectativas que se depositan en el futuro, el efecto corrosivo que el paso del tiempo ejerce sobre la naturaleza humana, la necesidad de echar la vista atrás, hallar luz entre tinieblas y encontrar entonces amparo en el pasado, dentro de aquellos momentos agradables, únicos, irrepetibles, en aquel río en el que Berie y Sils se bañaron, ahora lo saben, una sola vez y moviéndose ahora Berie entre aguas movedizas. “Voy a esperar a Daniel, creo: dejarlo ir y hartarse, confundirse, correr por el bosque oscuro de sí mismo. ¡El amor es perenne como la hierba! Voy a esperarlo, mi corazón en epílogo, tejer y destejer, tal vez como siempre ha sido. Voy a esperar hasta que no pueda esperar más”. No sabemos cuánto más podrá esperar o desesperar Berie.