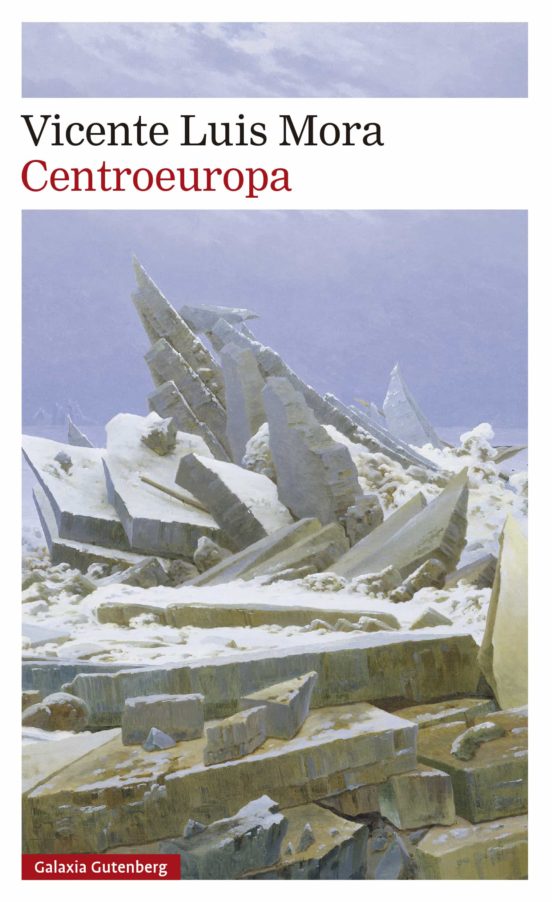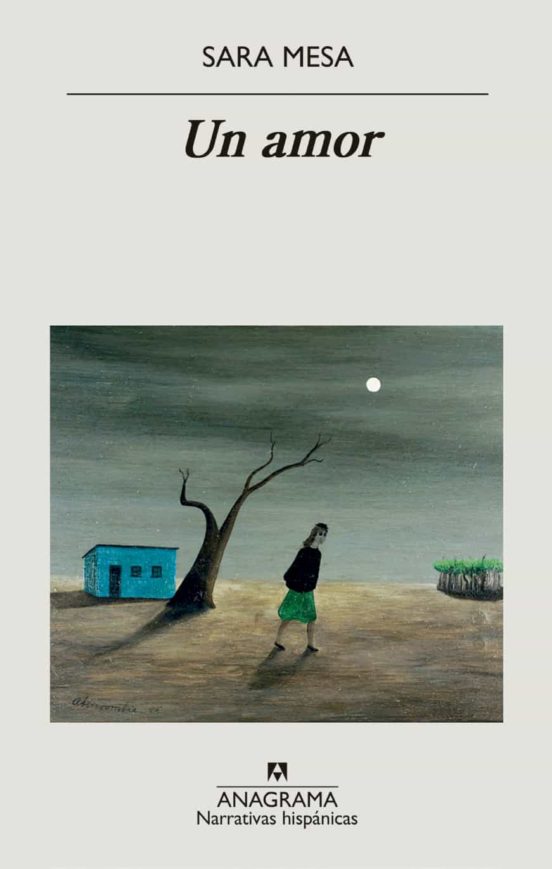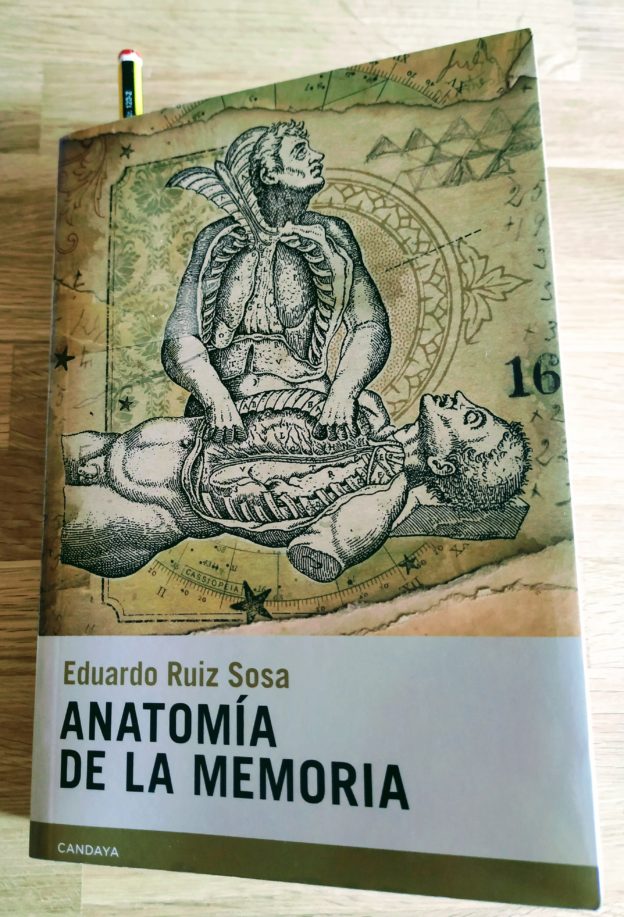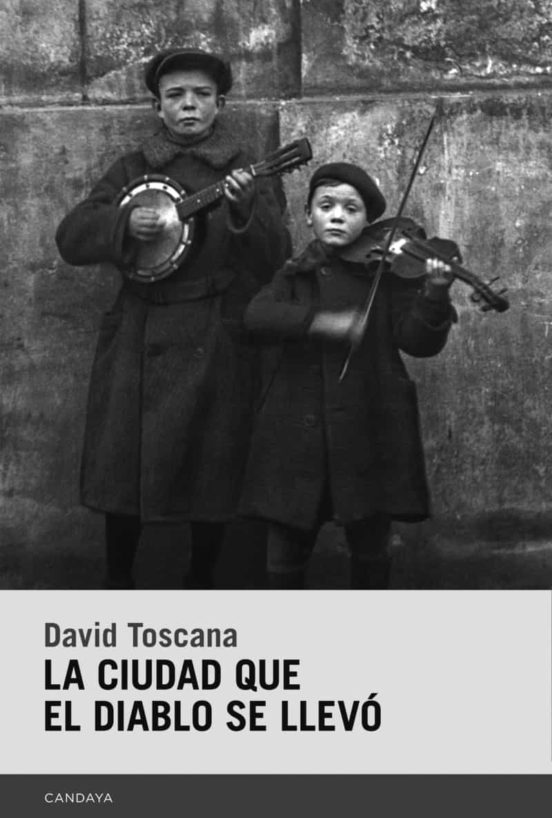Centroeuropa la última novela de Vicente Luis Mora es una espléndida y divertidísima fábula ambientada en una localidad prusiana en la primera mitad del siglo XIX que cifra bien la posibilidad de cambiar de vida y hacer borrón y cuenta nueva, auxiliándose en valores como la inteligencia, la determinación, y la sagacidad, atributos con los que se engalana nuestro protagonista, Redo, el cual un buen día decide abandonar su Austria natal para mudarse junto a su amada Odra a tierras prusianas, tras un inopinado y ventajoso asunto que le permite dicha mudanza, que como se verá será tanto física como espiritual.
La condición de recién llegado, no se reviste de una extranjeridad nociva, pues Redo caerá en suerte a los lugareños formando rápidamente parte del paisaje y el paisanaje local. Entrando rápidamente Redo en la órbita de Jakob, quien encarece aquellos valores que Vicente vindicaba en su ensayo La huida de la imaginación (El fenómeno creado por unas pocas personas archiformadas, cultísimas, que se han dejado los ojos toda su vida acumulando un especial dominio sobre una faceta del arte, especialmente si se trata de escritura, se llama, para algunos, «elitismo», en vez de denominarse, simplemente, «literatura»). Jakob es un historiador culto, crítico y se relaciona con todo el mundo, pues no se posiciona por encima de nadie y prefiere una relación inter pares con sus vecinos. Jakob encarna el acicate que Redo necesita para abrirse a la cultura, para pulir su escritura, para saciar su ansia de saber.
La novela es el testimonio que Redo nos ofrece en el otoño de su vida, toda vez que entiende que ese es el momento en el que ya tiene cosas que decir y sabe cómo expresarlas. Las digresiones en el relato sitúan a Redo en el burdel materno, en la travesía que lo conducirá hasta Prusia, y luego ya en Oder (¿ven el palíndromo?) y sus más y sus menos con las autoridades locales (Redo es un campesino libre, algo inédito para un estado acostumbrado a los siervos; también una suerte de pionero, cuyo amor es incluso ultratómbico), cuando descubra que el terreno en el que se afinca es algo parecido a un cementerio, al aparecer bajo tierra muertos helados que tienen la particularidad de que no se ven afectados por las condiciones climatológicas. Muertos, ya insepultos, que se convierten en una especie de “memento mori” para cualquier observador, y que le abre al autor, más que un derrotero fantástico, una línea de pensamiento que lo acerca a las tesis de Tolstói en Guerra y Paz, en cuanto a la idea que tenía este de los emperadores y reyes que como Napoleón condujeron a sus ejércitos propios y ajenos a la destrucción, a su aniquilamiento, a contar los muertos por millones, abonando sus cuerpos la tierra por todo el orbe o recurriendo en sus reflexiones a Kant y La paz perpetua, pensando más en los muertos que en quienes los abocan a la muerte.
Crees que aprenderemos, Jakob, le pregunta Redo. ¿Te parece que estamos aprendiendo algo?, replica Jakob. Una pregunta y una respuesta en forma de pregunta que no han perdido un ápice de vigencia, a cuenta ahora mismo del coronavirus. ¿Aprendemos de nuestros errores? O hemos de resignarnos a la pugna de dos fuerzas: la bondad y la maldad que siempre están a la gresca anidando en nuestro ser desde el comienzo de los tiempos. ¿Progresamos en cultura o lo hacemos en barbarie? ¿Son inversamente proporcionales?.
Centroeuropa, una lectura tan amena como estimulante.
Galaxia Gutenberg. 2020. 178 páginas