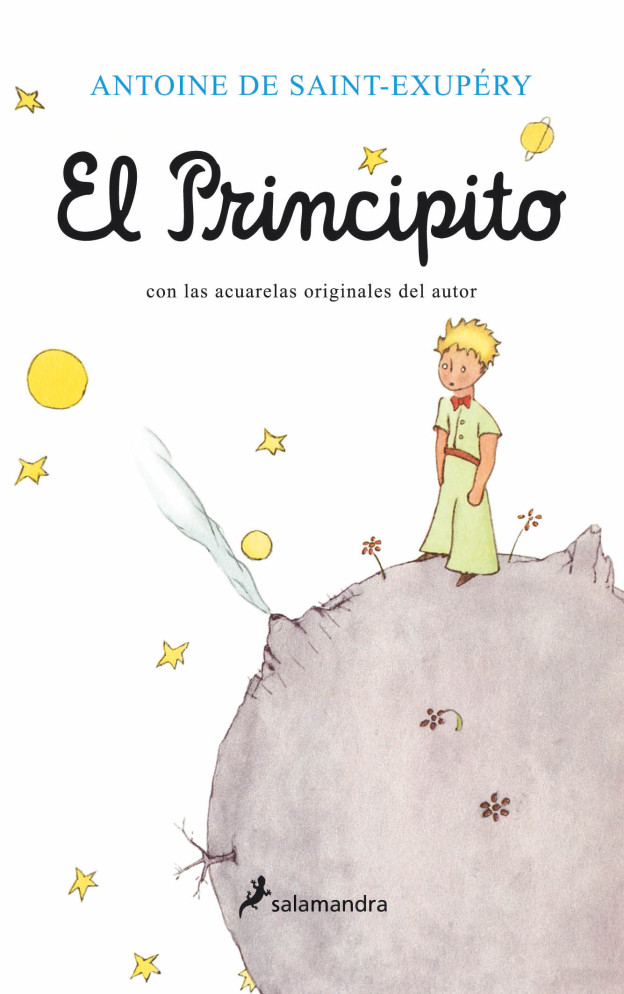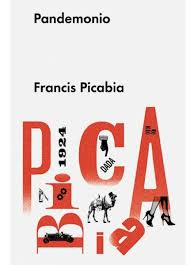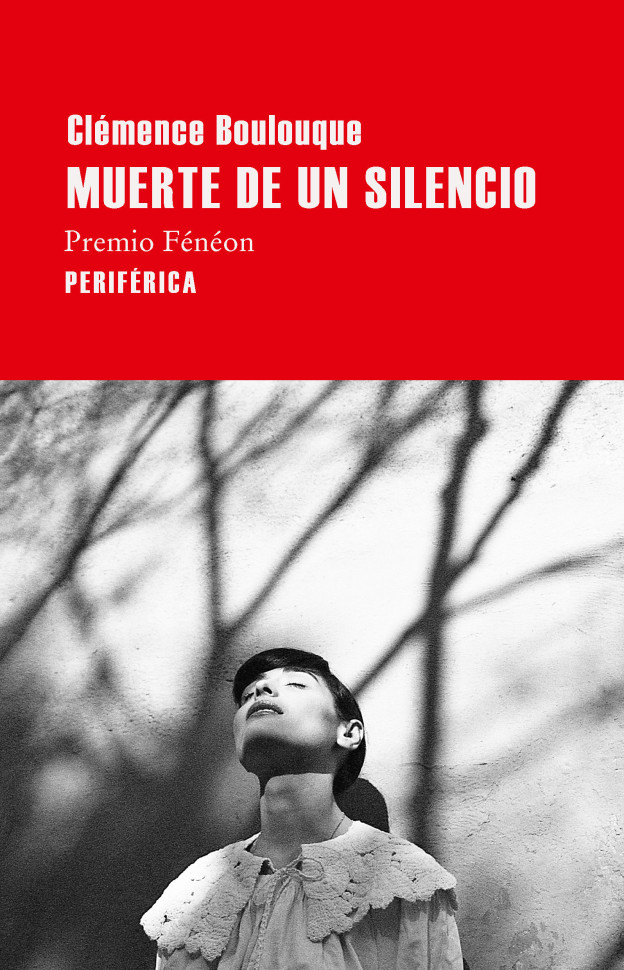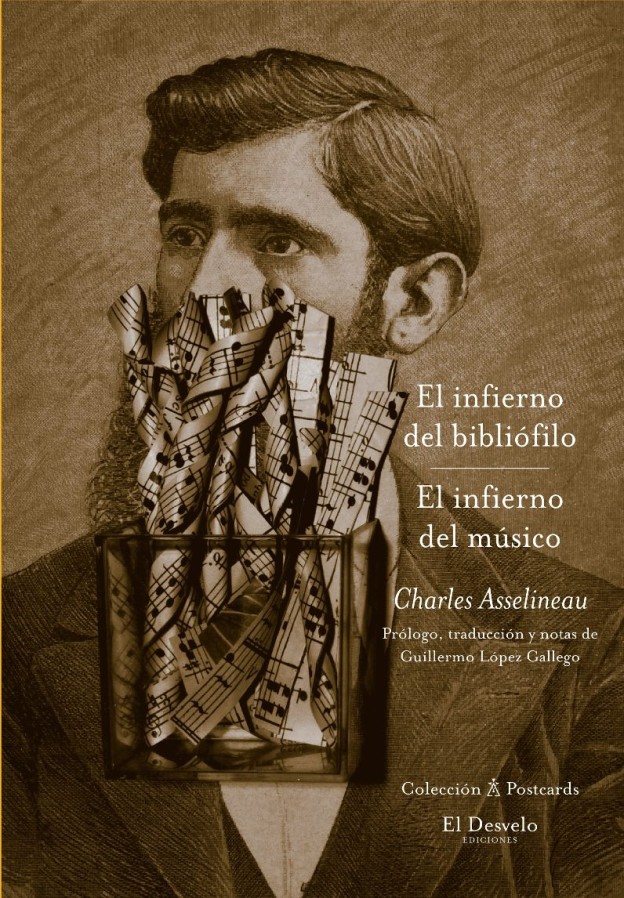Después de acabar este cuento maravilloso he leído este artículo de Gianni Rodari acerca de la imaginación en la literatura infantil, donde leo cosas muy interesantes. Ahí se habla entre otras muchas cosas de cómo la ideología de un escritor está siempre presente al escribir, como una parte constitutiva de su personalidad, así, Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), de profesión piloto, tras combatir en La Segunda Guerra Mundial como piloto de reconocimiento y al caer Francia en manos de los nazis, se exilia a los Estados Unidos y allá escribe Piloto de Guerra en 1942, donde refiere sus aventuras bélicas y un año después, en 1943, un año antes de su muerte, este cuento El Principito, que se podrá entender de muchas maneras pero que a mí me parece sobre todo un relato antibélico, una mano tendida al otro, que en este caso es un niño, un Principito de cabello rubio, amo y señor de un planeta con tres volcanes (del tamaño de un taburete) y una curiosidad insaciable, que le sirve de alimento vital, una curiosidad que no le permite dejar un pregunta sin respuesta, y que le permite al autor muy sutilmente ir presentando una galaxia de planetas (el texto viene ilustrado con las bellas acuarelas del autor) en manos de humanos aburridos, grises, codiciosos, tan limitados en sus vidas como en sus actividades, como las absurdas normas a cumplir, como en el caso del farero, o en el recuento de estrellas distantes que alimentan la codicia y el ansia de tener, aunque sea alto intangible. El Principito no anhela riquezas, ni ser el mandamás de un planeta, el quiere no estar solo, y la compañía (compañías no exentas de servidumbres y que en cierto modo domestican la libertad) de su curiosidad, de un cordero, de una flor, de las puestas de sol, le bastarían.
Saint-Exupéry fue piloto, muchas horas de su vida las pasó en las nubes, y eso quizás explique que a la hora de escribir algo, las estrellas, aquellas que siempre estaban allá en lo alto, a su vera, hablándole al oído, haciéndolo reír o llorar, tuvieran que aparecer en este texto y nos dejaran un final de cuento tan triste y hermoso.
No me explico cómo no lo había leído hasta ahora.
Escribidme enseguida, decidme que el principito ha vuelto.. !ufff!
Salamandra. Traducción de Bonifacio del Carril. 2016. 95 páginas.