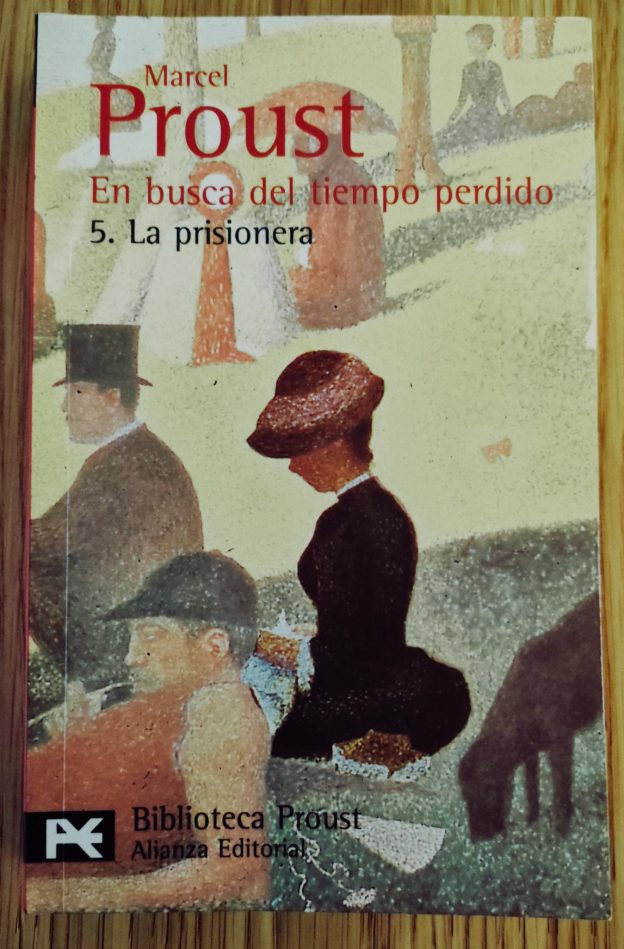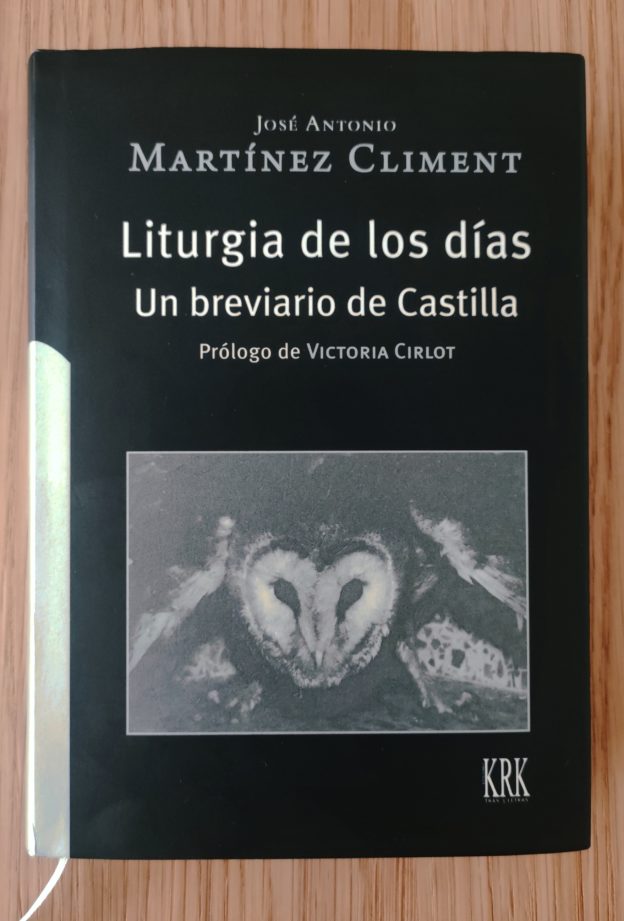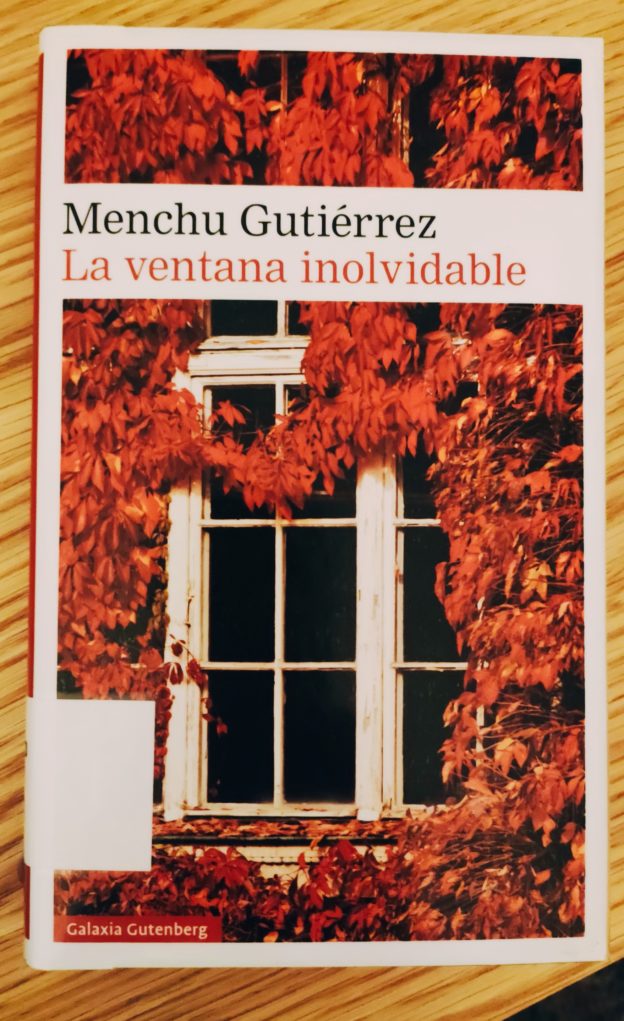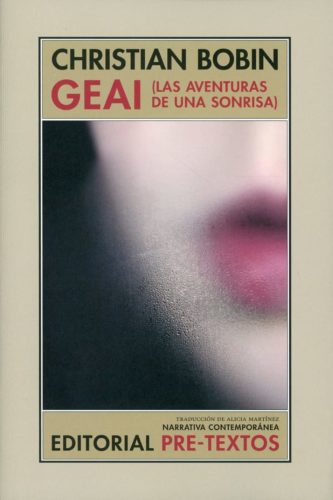La novela continua donde finalizaba la anterior, pero ahora ya no nos encontramos en Balbec sino en París. A un piso de la capital se ha trasladado el narrador junto a Albertina. Parece que había vientos de boda, pero todo parece atender a una tapadera, dado que el narrador no está enamorado de Albertina -si bien se entregan a los placeres carnales-, aunque sigue elucubrando -consecuencia de unos celos sin motivación- acerca de si Albertina siente predilección por las mujeres.
No parece querer renunciar el narrador a los goces de la soledad y tener entonces a mano y continuamente la presencia de Albertina.
«Es terrible tener la vida de otra persona atada a la propia como quien lleva una bomba que no puede soltar sin cometer un crimen».
Se repiten los personajes: el Barón Charlus, Morel y Jupien, la duquesa de Guermantes, Andrea -la amiga de Albertina- Odette, a la que el narrador pide consejo en materia del vestir, y cómo no: el caso Dreyfus, que supone la mirada del narrador hacia el exterior, allende los salones donde concilian sus existencias la burguesía y la adocenada aristocracia.
Si la disertación del tercer volumen versaba sobre Sodoma y Gomorra, es decir sobre la homosexualidad (Sodoma; ha desaparecido (la homosexualidad), que sólo sobrevive y se multiplica la involuntaria, la nerviosa, la que se oculta a los demás y se disfraza a sí misma), explicitado en la figura del Barón de Charlus y muy menormente sobre el presunto (el narrador cree que puede haberse equivocado acerca de sus «instintos viciosos») lesbianismo de Albertina (Gomorra), aquí Proust se explaya acerca de la naturaleza del veneno de los celos y el amor entre los amantes, en una continua y minuciosa labor de introspección.
Mueren en este volumen el escritor Bergotte, la princesa Sherbatoff, también Swann (exquisito conversador), al que en el libro anterior se nos presentaba gravemente enfermo; una muerte predicha la suya. Morel rompe con la sobrina de Jupien. Hay disertaciones sobre el arte musical, en particular sobre la Sonata de Vinteuil o acerca de la obra de Wagner:
«Me daba cuenta de todo lo que hay de real en la obra de Wagner, al ver esos temas insistentes y fugaces que visitan un acto, que no se alejan sino para volver, y, lejanos a veces, adormecidos, desprendidos casi, en otros momentos, sin dejar de ser vagos, son tan apremiantes y tan próximos, tan internos, tan orgánicos que dijérase la reincidencia de una neuralgia más que de un motivo».
O bien, otras reflexiones más generales sobre la música:
«Me preguntaba si no sería la música el ejemplo único de lo que hubiera podido ser la comunicación de las almas de no haberse inventado el lenguaje, la formación de las palabras, el análisis de las ideas».
Menudean los apuntes literarios. Recurrente es el libro Las mil y una noches, que el narrador lee constantemente. Y a quien le hubiera gustado ser un personaje más del libro de marras. Anotaciones sobre Dostoievski y obras suyas como Los hermanos Karamázov:
«¡qué bien revelan aspectos verdaderos del alma humana! Lo que me fastidia es la manera solemne con que se habla y se escribe sobre Dostoyevski».
Y también sobre Tolstoi:
«Y en Dostoyevski hay concentrado, todavía contraído y gruñón, mucho de lo que se desarrollará en Tolstói».
Madame Verdurin, en el ajuste de cuentas, reconvenciones, y trapacerías en las que erige su existencia y dilapida su tiempo, pondrá en evidencia a monsieur Charlus, logrando que Morel rompa con él.
El narrador se cree dueño del destino de Albertina, su prisionera, y rompe con ella ficticiamente, para al mismo tiempo prorrogar la convivencia otras semanas más.
Solo se ama lo que no se posee por entero, dice el narrador.
En este caso no parece que medie amor alguno entre Albertina y Marcel, parece más bien un juego, un pasatiempo del narrador, al que le sale el tiro por la culata, porque inopinadamente, un buen día -al final de la novela- Albertina, levantará el vuelo, dejando una carta de despedida en su ausencia.
No es la filosofía un asunto relevante en la novela. Apenas algún apunte sobre el sentido común de Descartes o alguna mención a la Crítica de la razón práctica de Kant.
¿Qué pasa en En busca del tiempo perdido? Pasar, pasa poco. La novela, la saga, en general, supone un atentado contra la idea de velocidad y el ritmo frenético tan en boga hoy en día. Es una lectura que ha de tomarse como un fluir demorado, como la imagen que nos devuelve la corriente de un río convertida en una lámina, cuya aparente densidad nos hurta la sensación de movimiento.
Imaginen asimismo un pantalla de móvil y en una ella una foto. Con dos dedos, índice y pulgar vamos dilatando la imagen para advertir detalles que habíamos pasado por alto. La lectura supone echar mano de ese microscopio.
Los últimos tres tomos de la heptalogía: La prisionera, La fugitiva y El tiempo recobrado fueron publicados póstumamente.
En busca del tiempo perdido.
1. Por el camino de Swann
2. A la sombra de las muchachas en flor
3. El mundo de Guermantes
4. Sodoma y Gomorra.
5. La prisionera