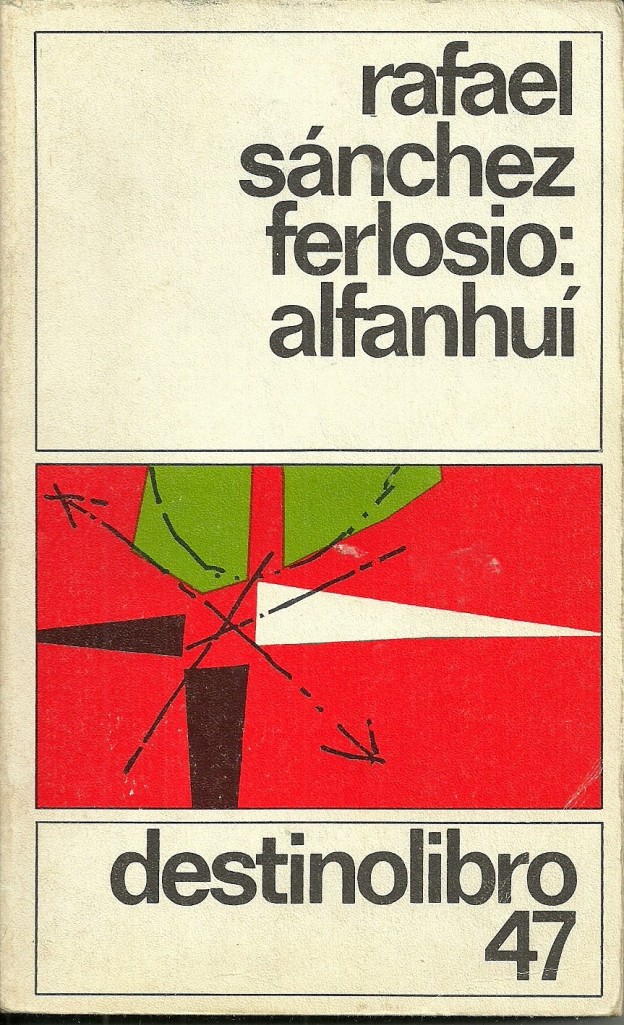
Industrias y andanzas de Alfanhuí (Rafael Sánchez Ferlosio)
Antes de publicar El Jarama, antes de que Rafael Sánchez Ferlosio se retirara de la circulación durante quince años para dedicarse a la Gramática, repliegue al que llamó “altos estudios eclesiásticos”, a sus 23 años Ferlosio acabaría de escribir Industrias y andanzas de Alfanhuí, que ya desde su título y el nombre de los capítulos evoca el quehacer y espíritu cervantino.
Me sorprende que con 23 años Ferlosio fuera capaz de escribir tamaña y fascinante novela, no tanto por el ingenio, talento e imaginación que despliega, que es posible a cualquier edad, sino por las herramientas de las que Ferlosio se sirve, a saber: verbosidad, lenguaje rico, distintos registros, para pergeñar una novela contracorriente en su época -se publica en 1952- entreverando elementos realistas, ahí está la dura labor de los trabajos agrícolas como el de los segadores, o los carboneros, con otros elementos propios de la fábula como ese gigante, que bien pudiera ser un cíclope bueno, con el que Alfanhuí departirá, en esta novela que es sumatorio de historias y narraciones, que Alfanhuí incluso arrebata a sus propietarios a base de ardides, como hace con su abuela a la que sustrae sus recuerdos valiéndose de las propiedades evocadoras -se ve- del romero.
Ferlosio se sirve de una prosa aromática, cromática, vegetal, pictórica, que tridimensionaliza lo leído, dando cuerpo a esas estampas que parecen cuadros que asomaran por el marco.
A Alfanhuí le suceden toda clase de aventuras, pero a excepción de la muerte de su maestro, al que la incomprensión e ira ajena tildan de brujo, en su deambular todo son experiencias satisfactorias, porque si ve unos ladrones Alfanhuí va a hablar con ellos, porque se considera su amigo, igual le sucede con el gigante, con el tamborilero, con los cazadores y pescadores, con todo aquel que se cruza en su camino, que lo lleva con espíritu trashumante a Madrid, a Moraleja, a Palencia -que sitúa en su pensamiento una mirada vegetal al trabajar en una herboristería- alternando ciudades y pueblos, volviendo adonde madre y yendo a visitar a su abuela, para trabajar allá de boyero, lo que da pie para una de las historias más bonitas del libro: la muerte natural del buey Caronglo sobre el regazo de Alfanhuí, aquel de los ojos amarillos como alcaravanes, que repetirán su nombre Al-fan-huí…como le decía su maestro.
Vale mucho la pena leer este artículo de Miguel Delibes sobre la figura y obra de Rafael Sánchez Ferlosio.
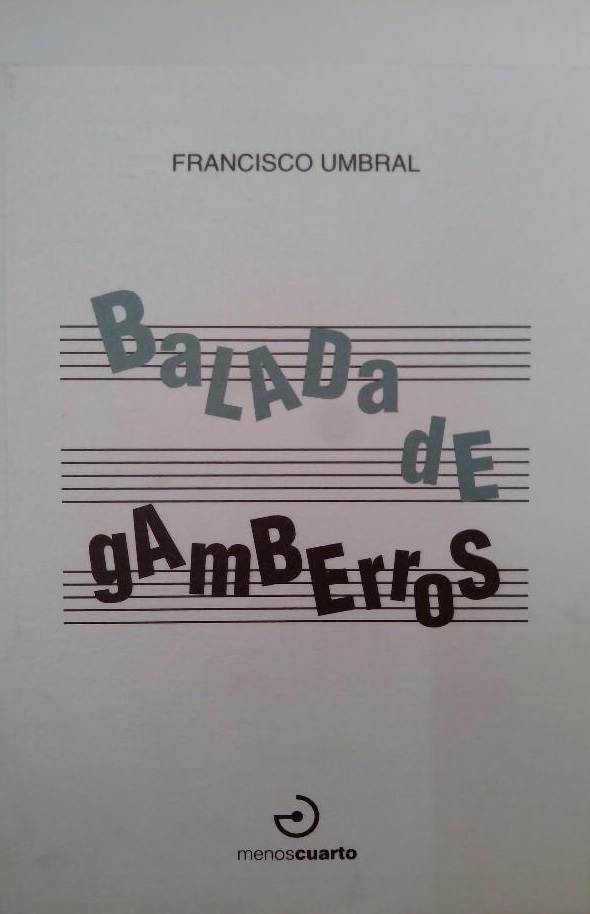
Balada de gamberros (Francisco Umbral)
La censura dijo de ella que era esta una novela soez. No me lo parece leída hoy en día. Es la primera novela de Francisco Umbral, que vio la luz gracias a Cela, en 1965, según nos cuenta en el prólogo el propio autor. En ella se recogen las andanzas de Umbral, cuando este es un adolescente, a finales de los años cuarenta y su horizonte vital queda enmarcado por los cuerpos femeninos que ansía ver desnudos, sobar y magrear, los pinitos laborales, las pillerías que comprenden actos delictivos, y el descubrimiento de las pasiones musicales como el rock, al tiempo que tratan de ser los dueños de las calles y del río, en una almidonada ciudad de provincias, que pudiera ser Valladolid.
Cuando se reedita esta obra, Umbral se refiere a ella, a la manera juanramoniana, como un «borrador silvestre«. La novela es un cúmulo de anécdotas que no presentan mucho desarrollo, pero que permiten acercarnos aunque sea de forma epidérmica a esa España que hacía una década que había finalizado la guerra civil, donde regía la censura, y la estrecha moral, que Umbral y sus amigos, esa panda de gamberros tratan de sortear o sustrarse a ella en su día a día, desafiando la autoridad, que se refiere a ellos como delincuencia juvenil, derivada de “la crisis de la sociedad y de la moral, la desunión de las familias, la educación equivocada”…
La edita Menoscuarto ediciones y he advertido que en la contraportada figura que Umbral nació en 1935, cuando lo hizo en 1932.
Francisco Umbral en Devaneos

1.000 Reseñas
Si los números no me fallan con Pabellón de reposo, mi última reseña, he llegado al comentario o reseña número 1.000, número redondo por partida triple. No sé lo que dará de sí este blog, si cualquier día sufro un ataque cibernético y esto se va a freír churros, o me da la ventolera y paso a dedicar mi tiempo libre a otras aficiones. Ya veremos, de momento seguiremos por aquí mientras nos respete la salud y siga manteniendo intacta la ilusión ante cada novela que lea.
Y como diría el sabio de Hortaleza en un traslación libresca, lo podemos reducir a «Leer y leer y leer y volver a leer, y leer y leer y volver a leer y leer…»

