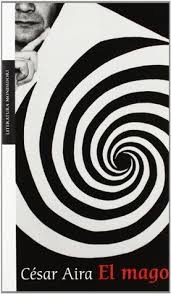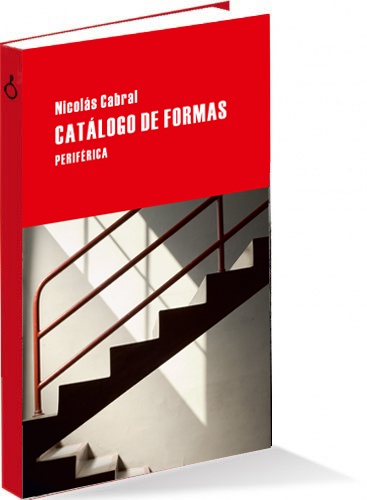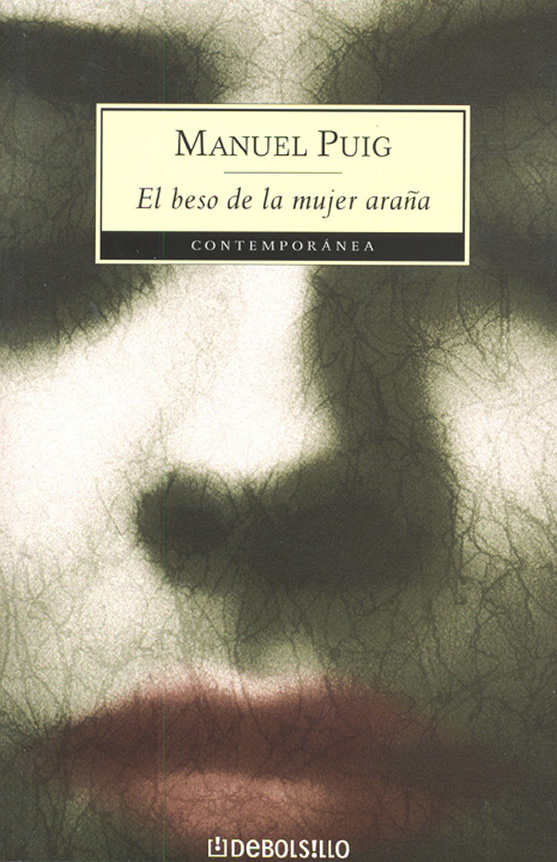Si el Mago de la novela fuese un personaje de la Marvel éste sería un superhéroe afanado en hacer un mundo mejor, contrapesado en sus quehaceres por otro superhéroe maligno de parejos poderes. No es el caso.
Si el Mago de la novela fuese algo parecido a un Dios, pues su magia es milagrera, no un artificio, sino un don natural muy poco explotado por él, no rondaría por Moñito de Seda sino que acudiría a un Got Talent en el Monte Olimpo y a las primeras de cambio le invitarían a cruzar la pasarela que lo conduciría de nuevo a su casa, porque daría muy poco juego y todo su potencial -por su forma de ser y de (no) actuar- se quedaría en agua de borrajas.
Nuestro Mago, el mejor Mago del mundo, que no es Mago, sino un ente mágico capaz de todo, no hace nada, pues como aquellos que afirman que si se va al pasado es mejor no tocar nada, porque todo cambiaría, el Mago se devana los sesos sin éxito buscándole alguna utilidad práctica y crematística a su don. Se amolda a ser un mago del montón para no destacar, copia lo que otros hacen, sin emplear los artificios de esos, pero lleva ya dos décadas ahí en la brecha y quiere dar el salto.
Lo invitan entonces a una convención de magos en Panamá y pasa lo esperado. El Mago se ahoga en un vaso de agua, todo se le hace cuesta arriba, reina el absurdo, su mente infinita no lo socorre en detalles mínimos que lo ayudarían. No sabemos cómo opera su mente, su conciencia, y ahí está lo jugoso de la novela, pariendo Aira unas situaciones que mezclan lo absurdo con lo patético y lo fantástico, metiendo de matute alguna puya contra los políticos saqueadores, magos también en lo suyo, capaces de hacer magia con el dinero ajeno, desapareciéndolo ante los ojos de la ciudadanía.
En las postrimerías del relato hay una observación muy interesante que tiene que ver con la literatura, con lo que es un libro malo o bueno, el hecho de que la gente no escriba por superstición, porque cree que hay que hacerlo bien. Ese creo que es el gran truco de magia de César Aira (Coronel Pringles, 1949) en esta novela: el querer hacernos ver que escribir es fácil, que lo puede hacer cualquiera, que se trata de poner una palabra detrás de la otra, de ir sumando frases, que no tiene ningún misterio. Lo tiene, pero si alguien tiene el inmenso talento de Aira, la literatura entonces (como acontece aquí) es magia y goce, y si ésta no transforma el mundo, al menos enriquecerá y sustanciará nuestra realidad, que ya es mucho.
Literatura Mondadori. 2002. 143 páginas.