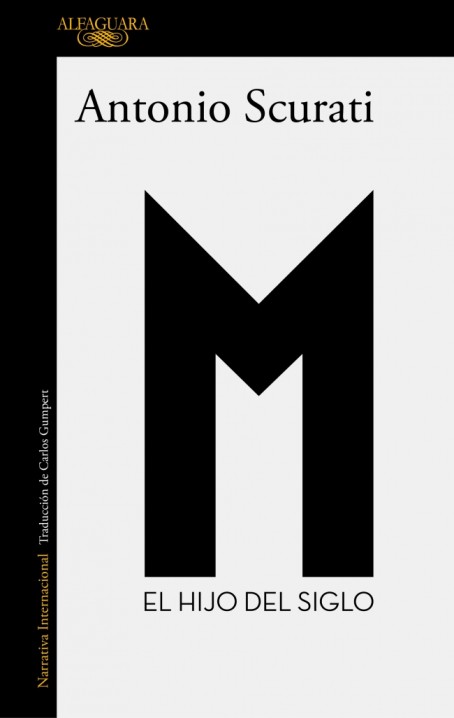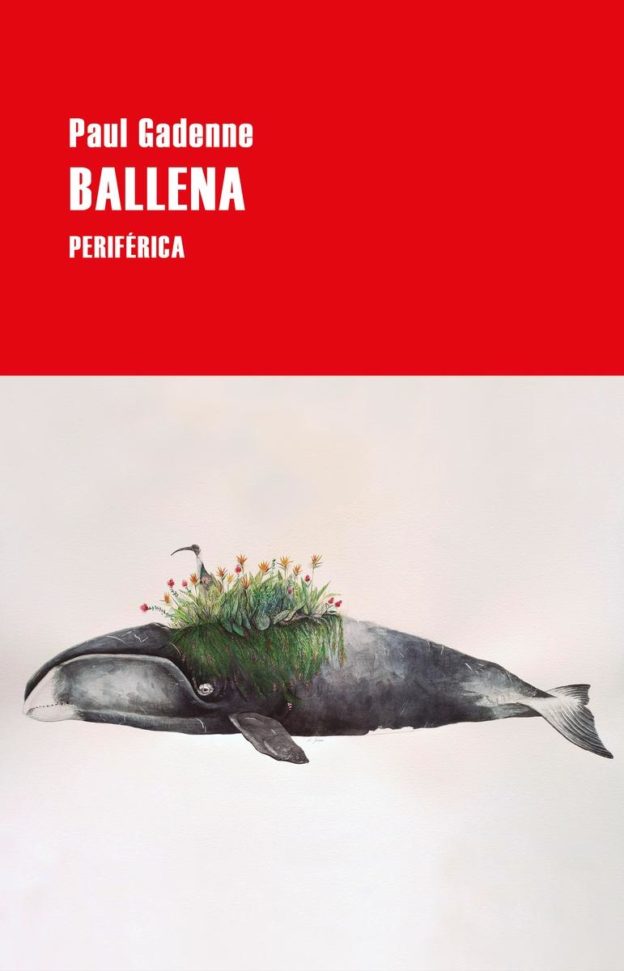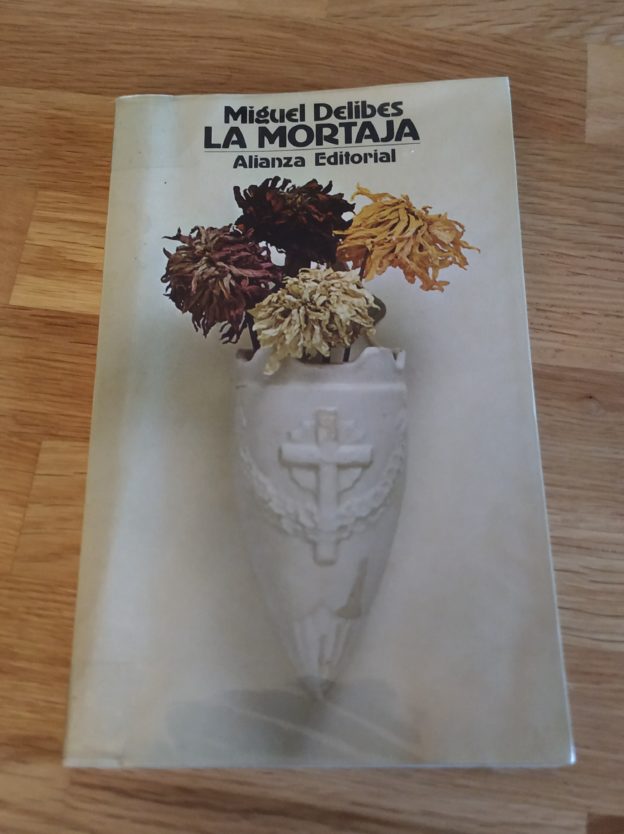M. El hijo del siglo
Antonio Scurati
Alfaguara
2020
Traducción de Carlos Gumpert
812 páginas
Acabé el año pasado y comencé este con el libro de Antonio Scurati entre manos. El autor italiano nos sitúa en Italia los años comprendidos entre 1919 y 1925. Lapso de tiempo que comprende el nacimiento y consolidación del fascismo por obra y gracia de Benito Mussolini. Él solito inicia el movimiento que se convierte en partido político, el Partido Nacional Fascista. Plantea un escenario: comunismo versus fascismo. Centrifugando del tablero político al resto de opciones políticas: demócratas, nacionalistas, populistas, católicos. Oposición que de puro fragmentada deja de ser oposición. En 1917 tras la Revolución rusa el norte de Italia parece caer bajo el influjo de la marea roja. Tras la finalización de la primera guerra mundial, la idea de la victoria mutilada de la que habla D’Annunzio va calando en determinados espíritus combativos, belicosos, que una vez desmovilizados no saben en qué ocupar su tiempo y energía. Caudal al que Mussolini dará un sentido, toda esa rabia, frustración, violencia ha de ser canalizada. Sin hacer ascos a la violencia, más bien al contrario, Mussolini sabe que nada es tan persuasivo como el uso de la fuerza. Así los fascios locales a través de apalizamientos, ajusticiamientos, quema de casas del pueblo, de edificios de la cámaras del trabajo, irán dando forma y relieve a esa política del miedo, del terror, proyectando sobre sus adversarios la sombra alargada de una posible guerra civil. Violencia de acción y de reacción. Generando una viscosa masa, en la que al final parece que nadie puede reprocharle nada a su contrario, si se consigue (y este es el objetivo) que todos tengan las manos manchadas de sangre, para así poder honrar a los caídos, a los patriotas fascistas, con todos los honores que les merecen. Mussolini vislumbra La resurrección de la raza, el pueblo que se convierte en nación, la nación que se convierte en Estado, que busca en el mundo las líneas de su expansión. En 1924, Fiume que tantos desvelos y empeño bélico supuso para D’Annunzio, será devuelta a la Italia de Mussolini tras una revisión del Pacto de Versalles.
Scurati se muestra muy solvente y eficaz al ir plasmando toda la multitud de acontecimientos de este lustro con suma fluidez; asistimos a todos los tejemanejes de Mussolini para hacerse con el poder, muy hábilmente, sin necesidad de tener que dar un golpe de estado, o recurrir a pelotones de fusilamiento. Un pinto de inflexión fue la marcha sobre Roma en 1922, a cargo de Italo Balbo, Emilio De Bono, Cesare Maria De Vecchi y Michele Bianchini, los llamados quadrumviros.
Mussolini parece ser capaz de renacer una y otra vez de sus cenizas. Capaz de mostrar múltiples caras, ahí lo vemos en su particular relación con D’Annunzio, de hacerse amigo de uno y de su contrario, alentando la violencia y reculando (como hará tras las atrocidades sin nombre llevadas acabo entre el 17 y el 18 de diciembre en Turín, por sus fascistas) con continuos castigos y recompensas a sus hombres de confianza, y una vez consolidado ya como el sumo pontífice del fascismo, adaptar la ideología de su partido al albur de los acontecimientos (se pasa de repudiar a los católicos para al final estrechar lazos con el Vaticano, mudar los impuestos a las grandes fortunas por una relación cordial y provechosa para el partido con los magnates industriales y empresarios italianos…), siempre buscando la ola buena, aquella que lo sitúe en la cima.
En las elecciones de mayo de 1924 Mussolini obtendrá el 65% de los votos. Antes habrá planteado una moción de confianza con tan solo un 10% de los escaños en su poder, que lo hará presidente con 39 años. Todos han caído bajo el influjo de su personalidad (incluso figuras como Pirandello, Benedetto Croce o Ungaretti; la prensa internacional llega a compararlo con Alejandro Magno) o del miedo que sienten hacia su partido, el cual estará a punto de irse a pique con el asesinato de Giacomo Matteotti, socialista que no se achanta, que dice las cosas como son y las argumenta. En su libro Un año de dominación fascista registra 42 asesinatos, 1.112 apareamientos, palizas, lesiones, 184 edificios y viviendas destruidos, 24 incendios de periódicos. Un Matteotti que me recuerda al infausto Castellio en su lucha contra Calvino. La misma lucha de la razón contra la barbarie, del argumento contra la cachiporra, de la palabra sobre el exabrupto. Una batalla perdida la de Matteotti en la Italia de 1924. Una vez asesinado nadie quiere seguir sus pasos. Los políticos de carrera optan por una moral de mínimos tal que ya no hay moral. El Parlamento es ya un cascarón vacío, ante un Mussolini que antepone el orden, la jerarquía y la disciplina a la libertad.
Scurati nos da detalles sobre la vida personal de Mussolini, sus múltiples amantes, su ansia espermática, su especial relación con Margherita Sarfatti, el abandono del periodismo para integrarse en la política, el abandono del socialismo para fundar el fascismo. Un in crescendo con episódicos altibajos, que le hacen ir remontando hasta el apoteosis de su yo. Convertido Benito en 1925, el hijo de un herrero, en el hijo del siglo.
El resultado es espléndido, una novela que se sostiene y resulta subyugante e hipnótica durante más de 800 páginas, para manejando hechos históricos (apuntes de diarios, cartas, noticias de periódicos…) y personajes reales, ser capaz el autor con capítulos cortos de enhebrar y filtrar todos esos datos y pergeñar una biografía de Mussolini poliédrica, que se lee como un relato, y de forma compulsiva, sin dejar de lado el análisis histórico, sobre ese todo que se nos presenta y que siempre lanza correspondencias a nuestro presente.
La conjunción de biografía, narración y ensayo, me recuerda las sucintas novelas de Eric Vuillard. Scurati hace aquí lo propio pero en plan monumental.
En septiembre del año pasado se publicó en Italia la segunda parte de lo que será una trilogía, M. L’uomo della provvidenza. En ese volumen iremos hasta 1932. La dictadura de Mussolini, durará hasta 1943. Il tempo del bastone e della carota.