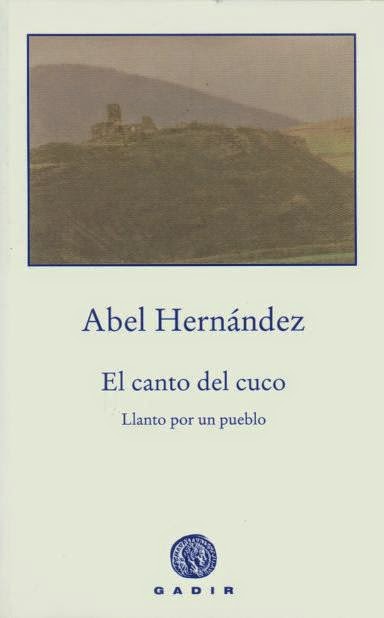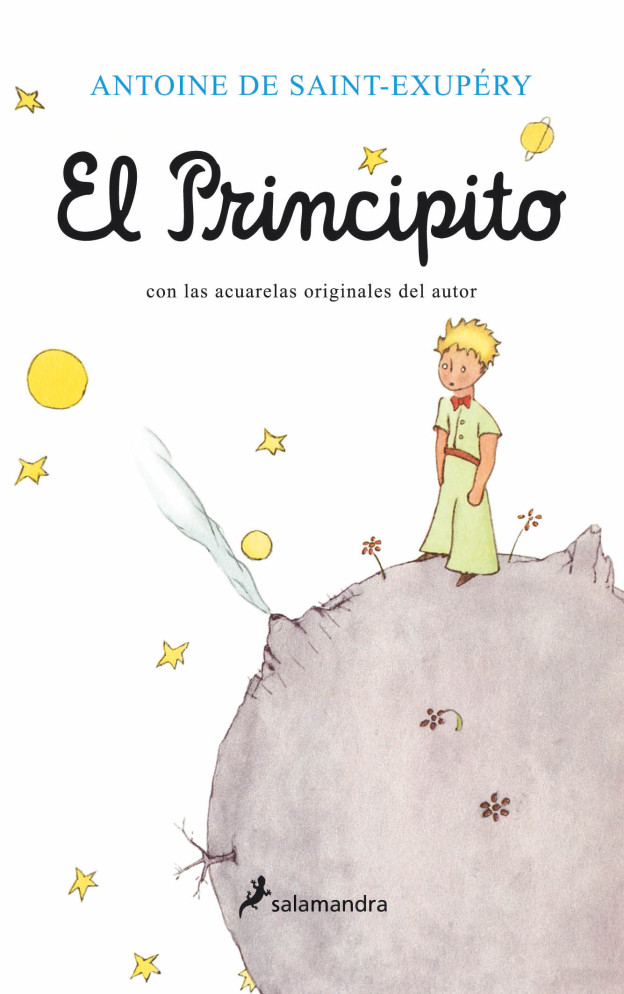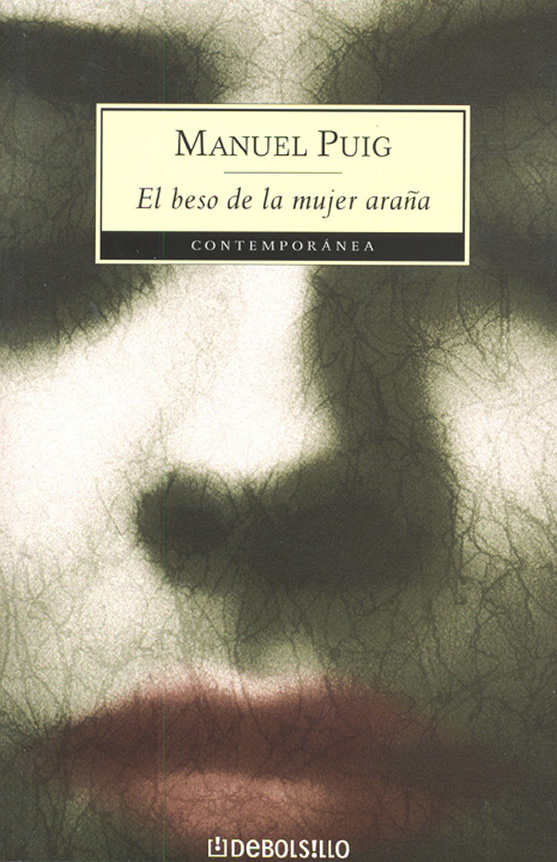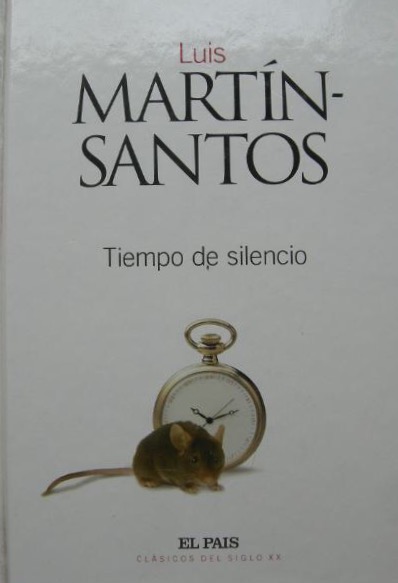Si recordar es volver a pasar por el corazón, así los recuerdos de Abel le permitirán vivificarse, aventar su pasado, desmortajarlo, actualizarlo y confrontarlo con el presente.
Abel, en 2012 bucea en su pasado para volver mental y físicamente a Sarnago, al pueblo de su niñez, en las Tierras Altas de Soria, recuerdos que se alimentan del olor a pan recién hecho, de las copiosas nevadas que propiciaban el aislamiento, del canto de los pájaros, las inveteradas tradiciones, la gran figura de los médicos de cabecera o de los maestros de escuela, aquellos años de pobreza, de austeridad, de duro trabajo, dulcificados por la infancia, recuerdos que brotan con una terminología que nos puede resultar extraña, desconocida, al leer palabras como andosca, bizcobo, cestaño, calambrujo, caloyo, duerma, gamella, magüeta, letuja, marcil, pegujal, támbara, tentemozo, úrguras y otras muchas palabras que podemos consultar en el postrero Glosario. Los recuerdos de Abel hablan de un mundo que sabe ya casi extinguido, porque el despoblamiento rural es un hecho, y cada día son más los que abandonan los pueblos que los que regresan. Un regreso que muchas veces bebe más de lo romántico que de lo práctico.
Años de la niñez, donde había ocasión para las buenas lecturas, aunque fuera como escuchante.
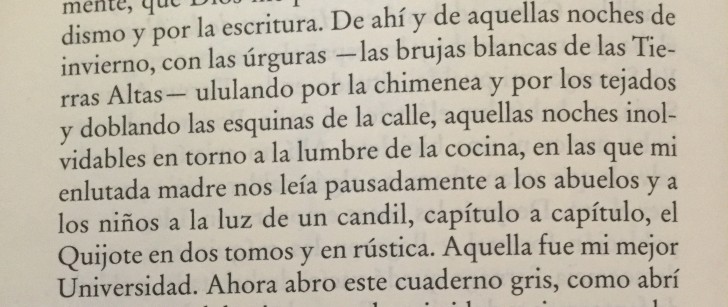
Al hilo de esta lectura tengo muy presente otra, la de Paco Cerdà y su libro Los últimos. Voces de la Laponia Española (en el último capítulo del libro de Abel, ¿Nos vamos al pueblo?, como en el libro de Cerdá, aparece Maderuelo, donde se recoge el testimonio de una pareja madrileña que decide dejar la villa de Madrid para instalarse en este pueblo segoviano de poco más de 100 habitantes) y La lluvia amarilla de Llamazares. En este libro de Abel, también nos cuenta cómo un pueblo perdió también a su último habitante. La muerte de un pueblo, la de Valdenegrillo.
Abel cree que el cierre de una escuela es la puntilla al pueblo, aquello que certifica su defunción. No le falta razón. Sin escuela, las familias buscan otros pueblos donde instalarse.
La algarabía de los niños y el olor a pan recién hecho dice Abel que son las dos cimientos rurales, y esto ya es agua pasada. Los niños se han ido y el pan es congelado. Nada queda ya de las antiguas profesiones que conoció en su niñez: guarnicioneros, capadores, cesteros, amolanchines…
El pan y la nieve son el mejor reclamo de la memoria dice Abel. El tono es melancólico (la historia del burro me trae en mientes como no puede ser de otro modo, Al azar, Baltasar), trata a veces de ser alegre, de festejar los agostos en los que los pueblos se pueblan de gente -de paso- y luego todo queda como estaba, pueblos como cascarones vacíos, usado únicamente en los meses de veranos y festividades. Pueblos vacíos, abandonados, cubiertos por el manto del olvido, cuyo paisaje se ve pespunteado y ajado por molinos de viento, su vientre horadado por empeños como el fracking. Ni el paisaje son capaces de dejar en paz, dice Abel. Acierta. Así somos.
Abel Hernández. Gadir Editorial. 2014. 206 páginas