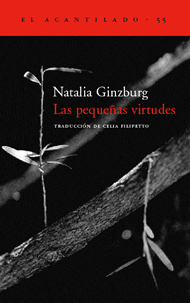Bertrand Russell
1930
206 páginas
Traducción: Juan Manuel Ibeas
Russell escribió este ameno ensayo filosófico que bebe de lo cotidiano y de lo mundano en 1930 y algunas cosas que se dicen en el mismo ya están anticuadas.
La premisa es que este libro, además de que no está muy claro que nos permita conquistar la felicidad, va dirigido a todo aquel que tiene una vida aceptable, cómoda, que no pasa penurias ni enfermedades, que vive en países democráticos. Así, la labor de Russell es una cuestión, no diría cosmética, pero que se reduce a una serie de matices; racionalizar a través de la filosofía el sentido común, aquel que combinado con los buenos sentimientos, nos conduce a ser unas personas que disfrutaremos de los dones de la existencia, reparando más en lo bueno que en lo malo, apostando por un optimismo, un entusiasmo y una alegría que nos conducirán al bienestar, a una armonía que es prima hermana de la felicidad, una felicidad que si no está muy claro cómo se conquista, sí que podremos echar mano de todos aquellos hilos, laborales, afectivos, etc, que nos impiden caer en el nihilismo, en el vacío, una actitud a adoptar con la que ir orillando todo aquello que merme nuestro bienestar diario, como la envidia, el miedo a los demás, el victimismo, el fiarlo todo al éxito laboral, etc.
Este fragmento sobre la creación literaria me ha gustado especialmente:
El dramaturgo cuyas obras maestras nunca tienen éxito debería considerar con calma la hipótesis de que sus obras son malas; no debería rechazarla de antemano por ser evidentemente insostenible. Si descubre que encaja con los hechos, debería adoptarla como haría un filósofo inductivo. Es cierto que en la historia se han dado casos de mérito no reconocido, pero son mucho menos numerosos que los casos de mediocridad reconocida. Si un hombre es un genio a quien su época no quiere reconocer como tal, hará bien en persistir en su camino aunque no reconozcan su mérito. Pero si se trata de una persona sin talento, hinchada de vanidad, hará bien en no persistir. No hay manera de saber a cuál de estas dos categorías pertenece uno cuando le domina el impulso de crear obras maestras desconocidas. Si perteneces a la primera categoría, tu persistencia es heroica; si perteneces a la segunda, es ridícula. […] En el auténtico artista, el deseo de aplauso, aunque suele existir y ser muy fuerte, es secundario, en el sentido de que el artista desea crear cierto tipo de obra y tiene la esperanza de que dicha obra sea aplaudida, pero no alterará su estilo aunque no obtenga ningún aplauso. En cambio, el hombre cuyo motivo primario es el deseo de aplauso carece de una fuerza interior que le impulse a un modo particular de expresión, y lo mismo podría hacer un trabajo diferente.