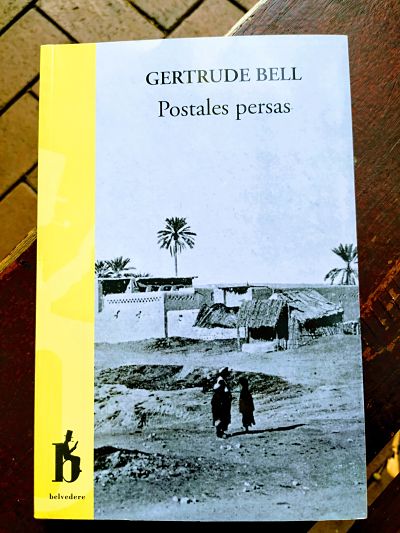Todo son signos. La ropa arrugada dispuesta a lo loco, al azar, sobre el terrazo, el parquet, sobre un sofá, una lámpara… Esa imagen, nos devuelve las horas previas de amor/sexo/pasión/deseo de una pareja, en la cocina, el pasillo, la mesa de un escritorio, la habitación de un hotel…
Annie Ernaux (Normandía, 1940) y Marc Marie (Boulogne-Billancourt, 1962) deciden que de sus encuentros amatorios tomarán las fotos de la disposición de sus prendas y zapatos, que viene a ser algo así como un bodegón del deseo, en el que un liguero o un boxer sustituyen a una yacija, una hogaza, piezas de caza…
Seleccionan las fotos, catorce, en las que no mediará alteración alguna, en las que el objetivo fija y preserva esos instantes.
Luego Annie tiene la idea de escribir sobre las fotos que principian cada uno de los capítulos, fotos en blanco y negro, que se recogen todas juntas al final, en otro capítulo llamado Álbum, ahí ya en color, lo que le lleva a uno a pensar que si directamente se hubieran usado las fotos en color no hubiéramos disfrutado ni tendrían sentido las palabras que Ernaux dedica a hablar del color del calzado, la tapicería, la moqueta, la ropa interior. Marc Marie accede al juego que le propone Ernaux, y cada capítulo va con dos textos escritos sobre cada foto por ambos. Textos que el otro desconoce (con curiosidad y temor hacia lo que el otro haya escrito), y ahí reside parte del encanto de este libro tan original, porque está por ver si la escritura les une o desune.
Los textos amparan la enfermedad de Ernaux, su cáncer de pecho, que se muestra sin velos, tal cual es, enfermedad que dicen forma parte de su relación, un triángulo sexual con ellos dos y la enfermedad de ella. Ernaux recibe quimioterapia, se suceden las visitas al Instituto Curie pero la vida sigue y el sexo vivificante también, el tiempo pasa y escribir sobre las fotos es volver al pasado, ejercer la memoria (volver a las navidades que tan poco gustan a ambos, comprobar cómo París muda de piel y cierran los negocios de antaño; las canciones y las fotografías que podrían explicar una vida), tomar conciencia del principio y el final de las relaciones (Marc deja a su pareja para estar con Ernaux), de cómo lo que aparece en las fotos dice mucho menos que lo que no aparece, la manera en la que las últimas fotos pierden espontaneidad y frescura, al buscar una estética que atenta contra el sentido del instante.
La escritura invade lo íntimo hasta llegar casi a la frontera de la piel desnuda. No hay impostura, ocultamiento, simulacro. La enfermedad va en crudo, natural, sin espacio para el compadecimiento.
Ernaux ya había escrito otros libros que abundan en lo autobiográfico, (Memoria de chica, No he salido de mi noche), pero estas fotos narradas, alimentadas por su prosa (de acero candente) dan lugar a un libro (publicado en Francia en 2005 aquí en 2018), tamizado por los signos de la escritura, que me ha resultado fascinante.
Cabaret Voltaire. 2018. 187 páginas. Traducción de Lydia Vázquez Jiménez