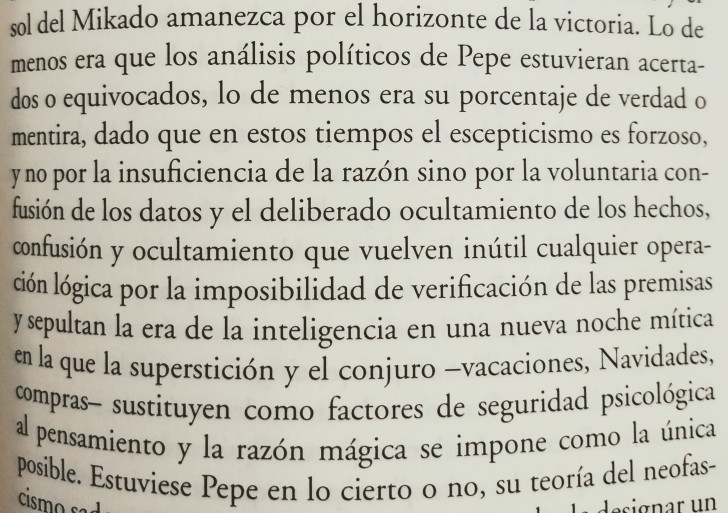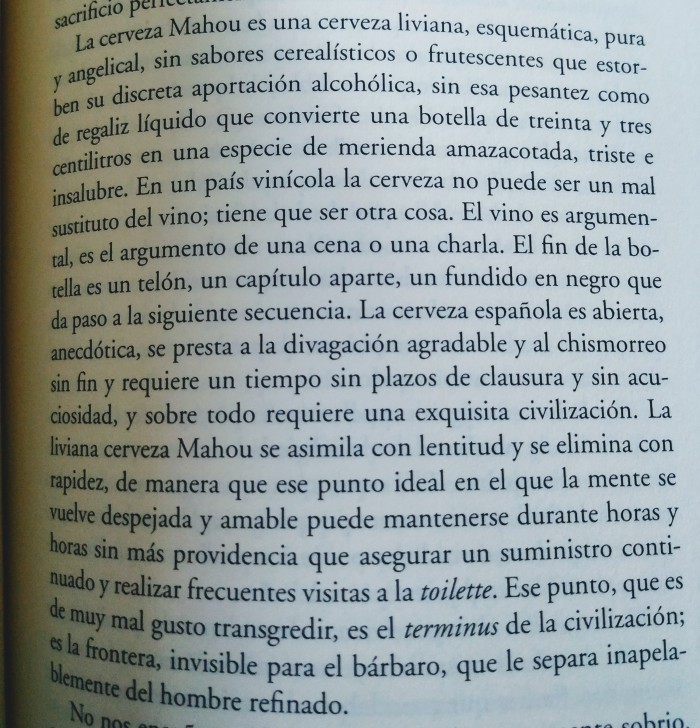Buchitos librescos
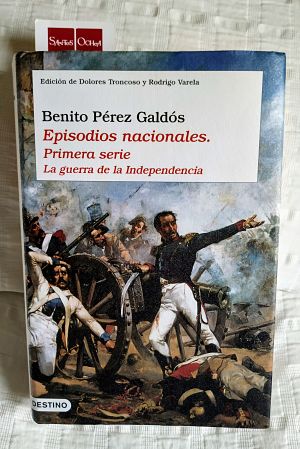
Gerona (Benito Pérez Galdós)
Escrita en junio de 1874, Gerona, de Benito Pérez Galdós, es el séptimo episodio nacional de la primera serie de la Guerra de la Independencia, guerra que enfrentó a España y Francia.
Como comentaba en Zaragoza, el anterior episodio nacional, Benito hablaba de las limitaciones que suponía la técnica narrativa de la autobiografía. No se puede estar en distintos lugares a la vez. De esta manera, aquí, el testigo de la narración lo cede Gabriel a Andrés Marijuán, soldado al que conoce cuando ambos se encuentran camino de Cádiz. Antes de llegar a Gadir, Andrés le referirá durante dos noches su periplo en la ciudad de Gerona, el asedio sufrido en dicha ciudad durante siete meses, de mayo a diciembre de 1809, por las tropas francesas.
Testimonio que como Gabriel nos comenta será literaturizado puliendo éste el estilo del tosco Andrés. No olvidemos que cuando Gabriel escribe estas crónicas supera ya los 80 años, y como afirma, alguna cosa habrá aprendido. Su buen hacer con la pluma es notorio.
Como es habitual en Galdós, con gran verosimilitud, nos hace sentir en Gerona, en carne propia los rigores de un asedio, trufando la narración de situaciones límite.
Se ve bien la pugna entre las exigencias del instinto de supervivencia y el tesón por mantener la dignidad y la decencia. Viéndose el circunstante en la tesitura de cruzar o no ciertos límites, que de hacerlo lo deshumanizarían y degradarían.
Cuando los franceses deciden asediar Gerona y esperan a que sea el hambre el que acabe derrotando a los españoles y haciendo que estos capitulen y a medida que escasean los víveres, dado que nadie puede entrar y salir de la ciudad, cuando no haya alimento alguno, después de haber despachado gatos, pájaros, ratones, incluso tras haber engañado al estómago cociendo cuero, friendo corcho, cuando ya no quede nada comestible que llevarse a la boca, finalmente la ciudad capitulará, tras haber caído enfermo el gobernador de la misma, el defensor de Gerona, don Mariano Álvarez, antes de lo lo cual, un médico, don Pablo Nomdedeu, desesperado ante el hambre de su hija Josefina (encamada y sin poder articular palabra, a resultas de los cañonazos y belicosidades previas), se verá impelido incluso a realizar actos de canibalismo que afortunadamente no llegarán a consumarse, librando así el pellejo tanto Siseta, con quién Andrés anda en tráfico amoroso, como sus hermanos pequeños, Manelet y Badoret, en cuyo porvenir se afana Andrés.
Al contrario de lo que sucedía en Zaragoza donde casi toda la narración se desarrollaba en las calles y primaba lo bélico, en Gerona, Benito centra su atención en lo doméstico, en las pasiones y zozobras humanas, exponiendo cómo el proceder humano se puede desbaratar en situaciones que lo superan y desbordan, como también sucedía en Trafalgar a cuenta de un naufragio.
Finalmente, una vez que Gerona capitule, Andrés y otros cuántos soldados serán detenidos y enviados a Francia, y entre ellos irá don Mariano, cuyo maltrato le permitirá a Andrés darle un repasito oral a Napoleón y a los suyos que no dejan de ser para éste más que una panda de bergantes sin escrúpulos, que incumplen los tratados, saquean los países y cuya codicia y soberbia serán su perdición, como se verá:
Los malvados en grande escala que han tenido la suerte o la desgracia de que todo un continente se envilezca arrojándose a sus pies, llegan a creer que están por encima de las leyes morales, reguladoras según su criterio, tan sólo de las menudencias de la vida. Por esta causa se atreven tranquilamente y sin que su empedernido corazón palpite con zozobra, a violar las leyes morales, ateniéndose para ello a las mil fútiles y movedizas reglas que ellos mismos dictaron llamándolas razones de estado, intereses de esta o de la otra nación; y a veces si se les deja, sobre el vano eje de su capricho o de sus pasiones hacen mover y voltear a pueblos inocentes, a millares de individuos que no quieren sino el bien. Verdad es que parte de la responsabilidad corresponde al mundo, por permitir que media docena de hombres o uno solo jueguen con él a la pelota.
Desarrollados en proporciones colosales los vicios y los crímenes, se desfiguran en tales términos que no se les conoce; el historiador se emboba engañado por la grandeza óptica de lo que en realidad es pequeño, y aplaude y admira un delito tan sólo porque es perpetrado en la extensión de todo un hemisferio. La excesiva magnitud estorba a la observación lo mismo que el achicamiento que hace perder el objeto en las nieblas de lo invisible. Digo esto, porque a mi juicio, Napoleón I y su efímero imperio, salvo el inmenso genio militar, se diferencian de los bandoleros y asesinos que han pululado por el mundo cuando faltaba policía, tan sólo en la magnitud. Invadir las naciones, saquearlas, apropiárselas, quebrantar los tratados, engañar al mundo entero, a reyes y a pueblos, no tener más ley que el capricho y sostenerse en constante rebelión contra la humanidad entera, es elevar al máximum de desarrollo el mismo sistema de nuestros famosos caballistas. Ciertas voces no tienen en ningún lenguaje la extensión que debieran, y si despojar a un viajante de su pañuelo se llama robo, para expresar la tala de una comarca, la expropiación forzosa de un pueblo entero, los idiomas tienen pérfidas voces y frases con que se llenan la boca los diplomáticos y los conquistadores, pues nadie se avergüenza de nombrar los grandiosos planes continentales, la absorción de unos pueblos por otros… etc. Para evitar esto debiera existir (no reírse) una policía de las naciones, corporación en verdad algo difícil de montar; pero entre tanto tenemos a la Providencia, que al fin y al cabo sabe poner a la sombra a los merodeadores en grande escala, devolviendo a sus dueños los objetos perdidos, y restableciendo el imperio moral, que nunca está por tierra largo tiempo.
Despachada la crónica de Andrés, la narración tornará a Gabriel, y una vez en Cádiz, curiosamente, se volverá a encontrar por aquellas cosas del destino con Amaranta quien lo pondrá otra vez a su servicio, y la cual le informará de que Inés está en Cádiz. La novela acaba en los albores de un reencuentro, entre los jóvenes enamorados, que se nos hurta. Habré pues de proseguir avanzando en la lectura de estos episodios nacionales galdosianos con la vista puesta en Cádiz, la siguiente lectura.
El mejor homenaje, si no el único, que se le puede hacer a un escritor es leerlo. Mi objetivo para el 2020 es acometer la lectura de los Episodios nacionales de Galdós. En ello ando inmerso. Siete episodios leídos, por ahora.
Benito Pérez Galdós
Episodios Nacionales
Primera Serie: La guerra de la Independencia
1- Trafalgar
2- La corte de Carlos IV
3- El 19 de marzo y el 2 de mayo
4- Bailén
5- Napoleón en Chamartín
6- Zaragoza
7- Gerona
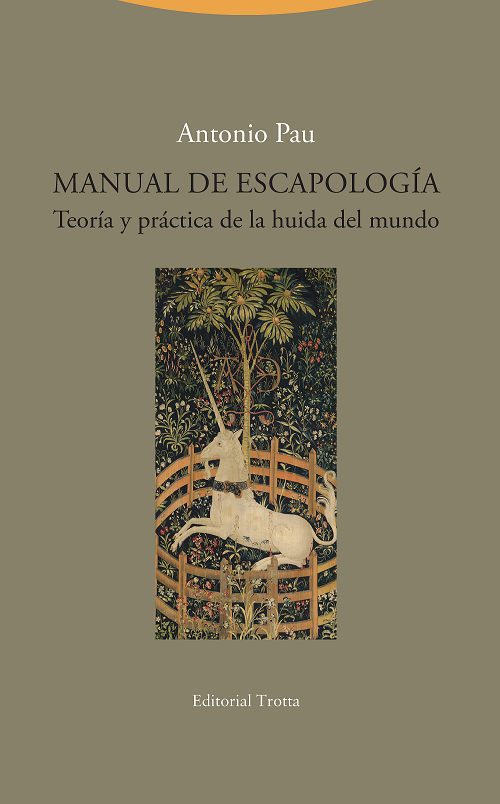
Manual de escapología. Teoría y práctica de la huida del mundo (Antonio Pau)
Manual de escapología, teoría y práctica de la huida del mundo de Antonio Pau es un amenisímo ensayo que aborda la escapología, capítulo de la antropología, campo del conocimiento que se centra en el estudio de la idea de la huida.
Pau nos ofrece un elenco cultural de huidas, nada menos que treinta. Una huida entendida aquí no como un acto de cobardía, sino de valentía. El del que huye valientemente de la infelicidad a la felicidad. En un recorrido histórico que nos lleva en volandas desde los epicúreos (que más que propugnar el hedonismo y la búsqueda del placer, trataban de evitar el sufrimiento), los estoicos (su ideal de vida consistía en el dominio de uno mismo), los cínicos (pocos despreciaban la sociedad y sus convencionalismos como ellos), pasando por la huida hacia la nada, la Utopía, la Arcadia, la torre de marfil, la huida thoreana, el neorruralismo, el hippismo, el emboscamiento, la reinvención, la puerta cerrada (en este ensayo Pau recurre a Perec y su novela El hombre que duerme) la vida a dos, el Beatus Ille, la alabanza de aldea, el jardín cerrado, etc. El hombre como nos advirtió Marcuse necesita soledad y compañía. Son esos los dos vectores que rigen nuestras existencias. Una pugna entre el arraigo y el desarraigo, entre la libertad y el compromiso, pues como nos dice Bauman el mayor mal que amenaza a la huida es que esta se convierta en una conducta inconsecuente e irresponsable, en el marco de esa liquidez en el que no se quiere asumir ningún compromiso con nada ni con nadie. La idea es que la huida supone abandonar una situación de infelicidad o malestar (en cualquiera de sus muchas manifestaciones) en pos de una pretendida y anhelada situación de felicidad. Huir de un entorno incómodo u hostil, de una desagradable situación familiar, laboral, social, que lleva al desdichado a buscar la felicidad en otra parte. Yéndose a una cabaña en un bosque como Thoreau o a una isla desierta como Robinson Crusoe. Esa búsqueda puede hacerse en solitario o acompañado, como en la huida a dos, el die Zweisamkeit de los alemanes. Verse secundado por aquella compañía-dádiva, lo que en sanscrito se entiende como Satsang. Formando comunidades, como en el caso del neotribalismo.
A veces la huida lo es hacia el interior lo que da lugar a la reinvención, o simplemente un apartarse del camino, o un apeamiento, o bien un conmigo-que-no cuenten, o una emboscamiento que bien podría ser un exilio interior. A veces la huida consiste en cambiar de domicilio en una misma ciudad, como hace Benestau, en París, en la novela El presentimiento de Bove, en tener un lugar propio dentro de un recinto, que bien puede ser un jardín secreto, un gabinete de las maravillas, el wunderkammer alemán, un studiolo, una torre de marfil en la que el creador trabaje ensimismado y pague su precio, como afirmaba Flaubert: pocos hombres han sufrido como yo por la literatura, o Rilke con sus Elegías de Duino.
La huida conlleva casi siempre un ansia de libertad, también el respeto a la naturaleza en el caso de Thoreau. Apartamiento encarecido desde hace milenios por los estoicos, los epicúreos, por aquellas congregaciones religiosas dedicadas a la oración, la contemplación, con sus votos de silencio, la acedía ahí acechando. Soledades extremas buscadas por los estilitas. Huidas de uno mismo hacia paraísos artificiales, drogas mediante, billetes sin retorno hacia el éxitus del suicidio o viajes hacia el vacío más despersonalizado: hacia la nada.
Las treinta huidas propuestas por Pau, tras una introducción que cumple bien con su propósito de alentar la lectura de los ensayos siguientes, se cierran con una vasta bibliografía y un generoso índice onomástico que dan buena cuenta de la lograda, concienzuda y erudita labor del autor por sintetizar cada huida, recurriendo en gran medida a las manifestaciones literarias, ya sean novelas, poemas, textos sagrados; así muy presente también la etimología para desvelar el significado de algunos términos (alemanes, griegos, latinos, sanscritos, franceses, italianos…) y la manera en la que estos se presentan con similitudes o diferencias en las distintas lenguas como ocurre con el castellano al matizar las diferencias entre huida y fuga.
Si la literatura es una buena manera de evadirnos, de viajar sin desplazarnos, en pos, a veces, de la mera diversión y otras en busca de fines más elevados, el ensayo de Pau es de los que alimentan el espíritu y la necesidad de saber, sin renunciar, merced a la voluntad de estilo del autor, al entretenimiento, tal que la lectura de este fascinante ensayo me ha provocado algo parecido al ensimismamiento lector, una clase de huida libresca, mientras mi cerebro se perdía en ensoñaciones acerca de que huida estaría bien llevar a cabo o incluso el elaborar un ranking con las más apetecibles, con el marginalismo digital a la cabeza y el consecuente apagón.
Editorial Trotta. 2019. 270 páginas