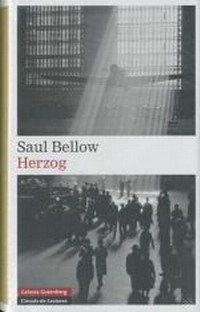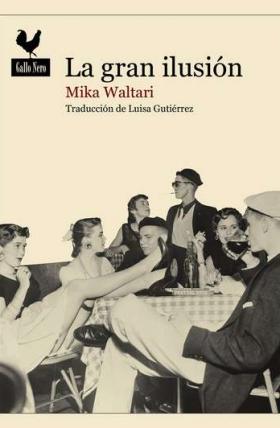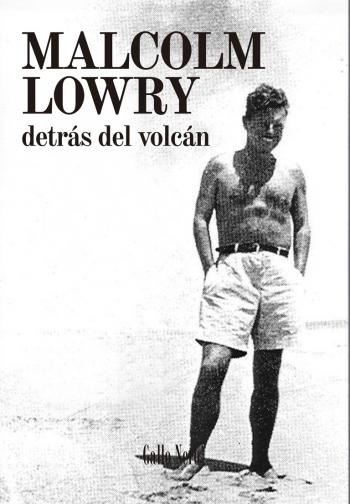Saul Bellow
Galaxia Gutenberg
450 páginas
2012
Herzog convirtió a Saul Bellow en un escritor famoso y millonario y lo puso en el camino del Nobel, que obtendría en 1976. Algo sorprendente dado que Herzog no se me antoja como una novela fácil, ni un bestseller al uso.
Herzog a día de hoy es ya todo un personaje en el mundo de la literatura. La figura de ese profesor de filosofía en crisis, delirante, cuya angustia existencial puede abocarlo al nihilismo, empecinado en escribir misivas a vivos y a muertos; cartas que no envía y que a menudo son poco más que composiciones mentales; la guerra sin cuartel que lleva a cabo con una de sus ex mujeres, una tal Madeleine, y esa posibilidad de enmienda, de reconstrucción, de abrazarse a la cordura, lejos de la civilización, en una población rural, donde apaciguar ese runrún interior, esa ansia, el fragor existencial que lo atormenta y alienta, para acabar sin tener nada que decir, sin tener que ofrecer ningún mensaje a nadie es el colofón a una novela soberbia.
Bellow echó mano de su divorcio para sustanciar la relación de Herzog y Madeleine, una relación que deja de serlo para devenir un infierno psicológico, acrecentado con la hija que ambos tienen en común, lo que da pie para mostrar el reverso del cariño, cuando la divisa post matrimonial es el odio, el rencor y la venganza. Todo esto Herzog lo refiere con ironía, asumiendo sus errores, su patetismo, su incapacidad de trasladar ese mundo puro de las letras, al mundo real de los sentimientos encontrados, de los deseos incumplidos, de la insatisfacción como el pan nuestro de cada día que amarga el porvenir.
Le secundan en su vía crucis personajes muy bien construidos como Valentine Gersbach, su mejor amigo, que acaba liándose con su mujer, o su abogado Sandor Himmelstein, que le permiten a Bellow ofrecernos unos diálogos corrosivos e hilarantes.
Bellow lleva las situaciones al límite, alimenta la tensión, y no rehuye mostrar a sus personajes tal como son, con sus luces y sus sombras, así, mientras vemos la inquina que Herzog siente hacia Madeleine, ese odio que solo desaparecería con la extinción de la misma (un sentimiento que parece ser recíproco), a su vez empatizamos con la ternura que Herzog siente hacia su hija, con la que se verá experimentando una situación que dista mucho de la típica escenita padreseparado-hija donde el simulacro de la episódica felicidad parental se enmarca en un zoo, en un acuario, en un centro comercial y no en una comisaría, donde el padre deja de ser dios para acercarse más a un mendigo, donde el hombre toma conciencia de su vulnerabilidad, donde la realidad ya no es un libro, ni un razonamiento, sino la posibilidad de acabar en la trena.