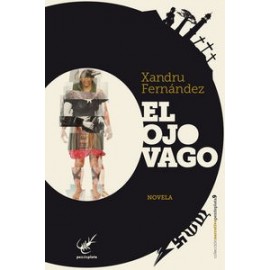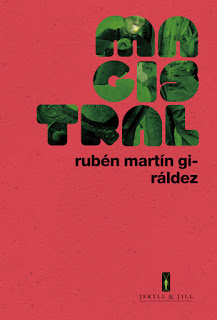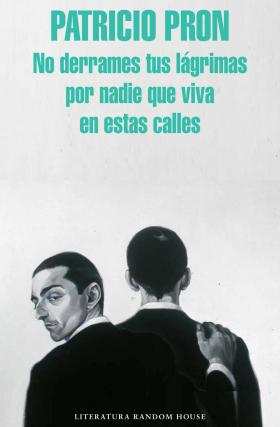Xandru Ferández
Editorial Pez de Plata
306 páginas
2016
Si la teleserie El ministerio del tiempo ha popularizado los viajes en el tiempo, en El ojo vago, primera novela escrita en castellano por Xandru Fernández, (Turón, 1970) editada por Pez de Plata e ilustrada por Gallota, éste sitúa a sus personajes a lo largo de dos milenios de historia en múltiples escenarios, tales como la Etiopía antigua, la Palestina de Jesús de Nazaret, la España de Felipe II, el Leningrado de Stalin, el Londres de Jack el Destripador, o el apogeo setentero de David Bowie.
El protagonista es Pérdicas, nacido en Esmirna, enamorado de Nastassia. Ella muere violentamente. Él también, y en sus muchas reencarnaciones su afán, es buscarla, declararle su amor. Un amor, que quizás no sea tal, porque Pérdicas la conoció en su mocedad, cuando era un pardillo, esos años en los que la pasión, a veces sólo es eso. Pérdicas se ve reencarnándose, sufriendo múltiples despertares, con cuerpo de hombre, de mujer, e incluso de animal (momento de la narración que me recuerda a Ánima, cuando son los animales quienes narran).
Llega un momento para Pérdicas en el que su cada nuevo yo tomará consciencia de sus vidas pasadas, y en cierto modo hay un aprendizaje, una sabiduría acumulada de varios siglos a la espalda, lo que le permite al narrador en su relato tener la perspectiva necesaria para mostrarnos cómo en estos últimos dos milenios de historia, todo se repite, bajo otros ropajes, bajo nuevas religiones, pero al final, la muerte, la violencia, la intolerancia, la intransigencia, el escepticismo, el instinto de supervivencia, el anhelo amoroso, el fanatismo, son constantes vitales, que encontraremos siempre que tratemos de tomar el pulso a esa dama maltratada que es la Humanidad.
El autor no escatima la violencia, brutal y explícita la mayoría de las veces, aliviada en cierta manera por el humor, que tampoco abunda. La búsqueda espacio-temporal de su amada por parte de Pérdicas, se verá torpedeada por el Tracio, encarnación del mal, quien también se reencarna y ambos dos, regularmente se irán reencontrando y puteándose en sus múltiples existencias y vivencias, que permiten al lector, ser testigo del nacimiento de algunas religiones (según nos refiera Pérdicas), situarse en los años posteriores a la Guerra griego turca (1919-1922) o en los albores de lucha obrera de finales del siglo XX con el activista William Morris; hechos históricos que le permiten al autor dar unas cuantas capas de barniz filosófico-social a la narración.
Esta divertida novela podría haberse dilatado varios cientos de paginas más, acumulando así muchísimas más existencias y reencarnaciones, pero como sucede con la Historia, me temo que hubiera sido más de lo mismo, y más difícil de sostener, pues tengo la impresión de que a medida que la historia se vuelve más presente -y se aleja de las gestas históricas y de un pasado barbárico- deviene tan pacífica como mortecina.
En un momento determinado Pérdicas se pregunta si todo esto que le sucede a él y a Tracio tiene algún sentido, si todo esto de las reencarnaciones, más allá de su literalidad, les lleva a alguna parte.
Sea como fuere, con sentido o sin él, a pesar de dolor, de las trágicas muertes, siempre hay algo que anima al ser humano -a esas gentes sencillas a menudo oprimidas y sin voz- a seguir peleando, a la contra muchas veces, y no es otra cosa que el Alimento De La Humanidad, ahora y siempre y por los siglos de los siglos: capital italiana palindrómica.