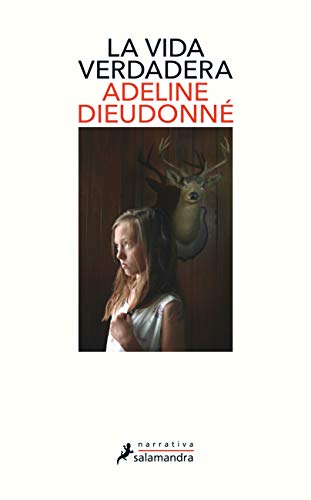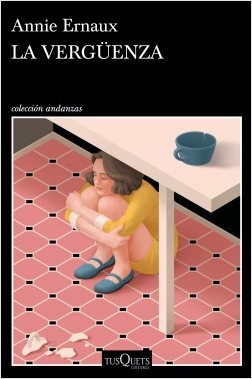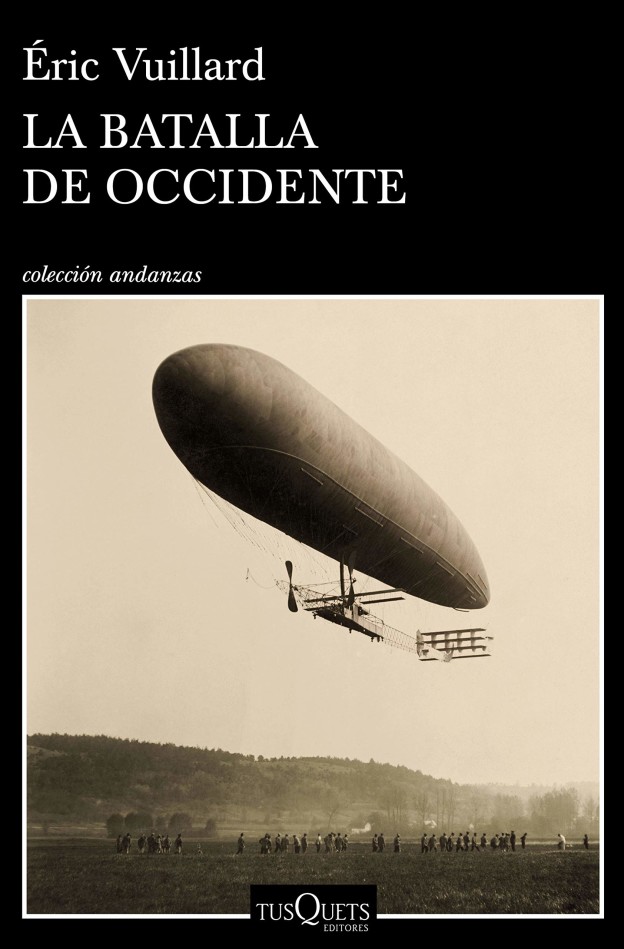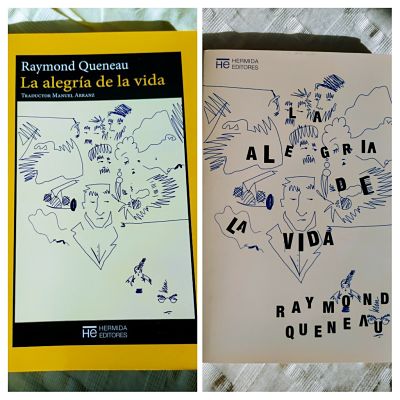Leyendo La vida verdadera, debut de la novelista Adeline Dieudonné, con traducción de Pablo Martín Sánchez, (es curioso que aquí, en la ficha técnica del libro el apartado destinado al traductor venga en blanco) me rondaba por la mente el Gorgias de Platón y una de las preguntas allá formuladas, si es peor soportar una injusticia o cometerla. A esta pregunta parecen obligados a responder cada uno de los protagonistas de la novela, que son los miembros de una familia -allá en los años 90 y residentes en una urbanización- formada por el padre, la madre y dos hijos: una niña de 10 años y un niño de 6. Al final de la novela tendrán 15 y 11. La que narra es la niña, que asiste como una espectadora muda a las palizas que su padre le propina a su madre, reducida a ser una ameba; maltratada por el padre y despreciada por sus vástagos. El padre es un cazador experimentado. Su mundo se le presenta binario: cazador o presa. La niña hace todo lo posible para que su hermano Gilles mantenga su inocencia y preserve la sonrisa, lo cual no le es fácil cuando éste caiga bajo el embrujo cinegético del padre y mentor. ¡Ay, los amigos del rifle!.
La innominada niña mientras tanto irá pasando cursos en el colegio, atendiendo, con la llegada de la efervescente adolescencia al bramido de sus hormonas, ante la presencia de un vecino macizo para el que hace de canguro de sus hijos y que la enciende cuando la roza, y cediendo también a su otra pasión, ésta intelectual, la que experimenta hacia la física (la niña fantasea durante una temporada, ayudada por una amiga adulta, con hacer una máquina del tiempo (que le permitiría situarse por ejemplo antes de la muerte de un heladero que sucede frente a ella, muerte de la que en parte se siente culpable), pero más tarde verá que son cuentos y abandonará el proyecto), contando para ello con un profesor particular que le referiría su particular historia, trágica. Clases que recibe a escondidas de su padre para el cual que la hija sea un cerebrito es una especie de afrenta personal.
Como decía al comienzo, cada cual deberá establecer será víctima o verdugo, cazador o presa. El alinearse en un bando o en otro supondrá la supervivencia o no familiar, o al menos de su parte más estimable.
Adeline despliega una prosa tan facilona como efectiva y efectista para abordar los malos tratos en el entorno familiar y toda aquella violencia consustancial a la bestia paterna, permitiendo a su vez que todos los que orbitan alrededor del astro rey saquen de sí mismos lo peor de cada uno, lo que toca, cuando prima el instinto de supervivencia.