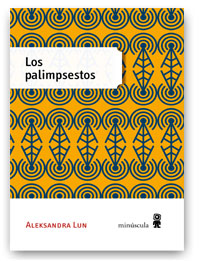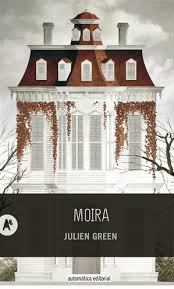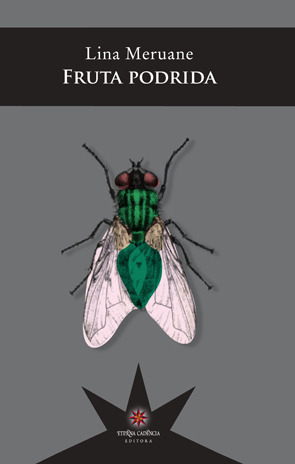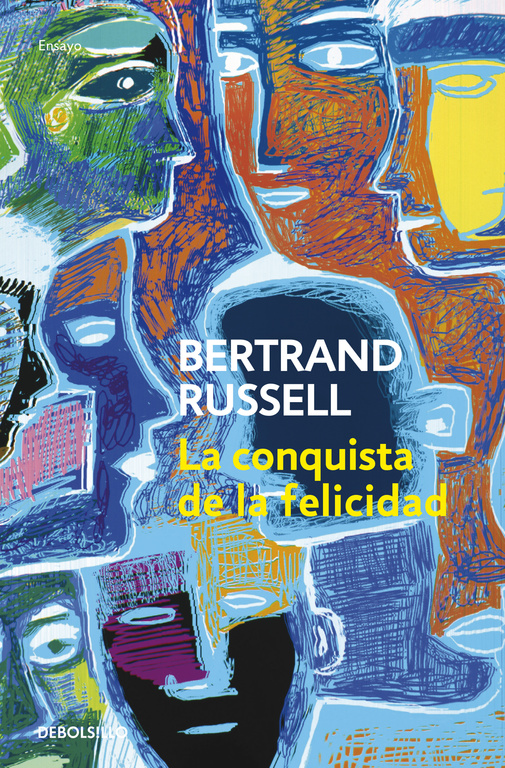Aleksandra Lun
Minúscula
2015
165 páginas
Debuta Aleksandra Lun (Gliwice, 1979) con esta mínima novela, sorprendente y desternillante a partes iguales. El protagonista es Czeslaw Przesnicki, escritor polaco fracasado e internado en un manicomio en Bélgica. Sus problemas mentales le permitan al escritor introducir en su relato a toda suerte de escritores como Hemingway, Conrad, Cioran, Ionesco, Nabokov, Cercas, Gombrowicz, Schulz, Beckett, escritoras como Kristof e incluso personajes como el Doctor Pasavento Vilamatiano, o derivas literarias como el vuelo bartlebiano hacia el abismo del olvido.
«Soy autor porque deseo hacer preguntas. Si tuviera respuestas, sería político».
Esta frase de la novela podría resumir el espíritu esta novela que plantea muchas preguntas que tienen que ver con el hecho de que un escritor decida escribir una novela en una lengua que no es su lengua materna como hace Aleksandra que es polaca y escribe esta novela en castellano. Sobre este hecho podemos reflexionar en qué medida este ejercicio permite renovar la lengua sobre la que se escribe cuando no es la propia. A Czeslaw escribir en antártico no le acarrea otra cosa que problemas cuando los escritores nativos no ven con buenos ojos que un inmigrante venga a quitarles, según ellos, el pan.
En el caso de Aleksandra creo que es imposible determinar si quien escribe es española o no, aunque lo importante no es esto, sino es el resultado de la novela, que es muy satisfactorio.
El disparatado y corrosivo humor que se gasta Aleksandra, su falta de pretenciosidad, lo original de la historia y lo concreto de la propuesta, hacen de este artefacto narrativo una delicia.