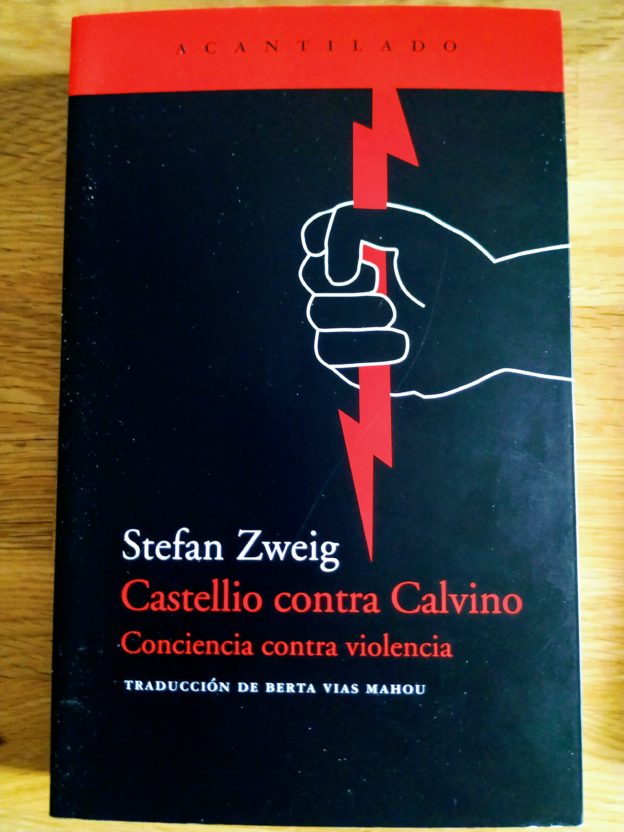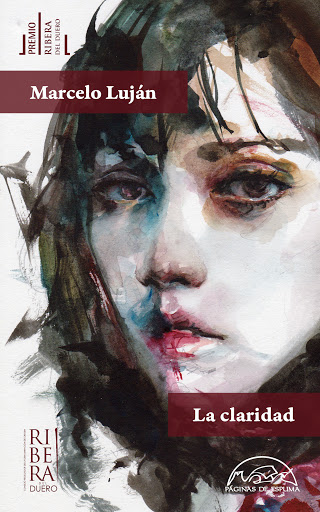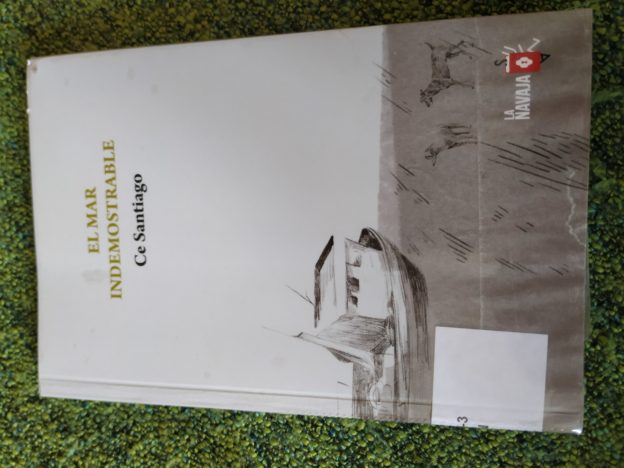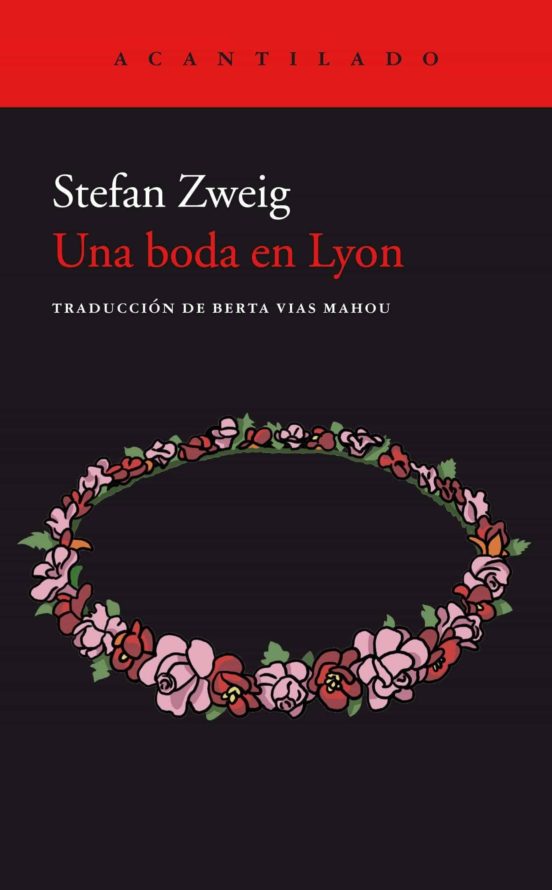En mayo de 1935 Stefan Zweig viajó a Zúrich para dedicarse al estudio de los reformadores Juan Calvino y Sebastián Castellio. Poco después, a principios de 1936 el ensayo verá la luz en la editorial vienesa Herbert Reichner. A partir de marzo de 1936 Alemania prohíbe la difusión de los libros de Zweig. En las cartas dirigidas a Friderike se lamenta de que con las prisas no le diera tiempo a corregir algunas galeradas y que hayan subsistido algunos errores en su «Castellio«, que verá subsanados posteriormente. Se lamenta a su vez de que en la portada del libro aparezca Calvino y que todas las reseñas versen sobre él, sin que se diga nada de Castellio. Cuando precisamente con este ensayo trataba Zweig de encarecer la figura del humanista Castellio, en una lucha a muerte (la suya) entre la conciencia y la violencia de Calvino.
A la ciudad de Ginebra llegó Calvino quien no tardaría en hacerse dueño y señor de la misma y de todas sus gentes a través del terror que éste genera, allá por mayo de 1536. Dueño de un poder que está por encima de los reyes y del pueblo. Calvino impone una moral estricta, restringe la libertad individual de sus vecinos, los convierte a todos en delatores unos de los otros (Siempre que un Estado tiene a sus ciudadanos bajo el régimen del terror, brota la repugnante planta de la delación voluntaria, escribe Zweig que entendía perfectamente la deriva dictatorial de Alemania. La biografía de Longerich sobre Himmler, permite entender cómo se consigue aplicar el fertilizante del terror y obtener jugosos frutos con la planta arriba citada), suprime cualquier manifestación artística, se prohíbe todo lo que efectivamente rompa con la gris monotonía de la existencia, obliga de modo antinatural a los otros a hacer lo que para él es natural. Es la suya una disciplina y una severidad despiadada. El Dios de Calvino no quiere ser festejado, tampoco amado, sino tan solo temido.
El de Calvino será un terror estatal forjado de manera sistemática y ejercido despóticamente que paraliza la voluntad del individuo, que disuelve y socava cualquier comunidad. Un estado de miedo permanente frente a la autoridad omnipotente y omnisciente. Ese es el porvenir y día a día de los ginebrinos. Para Balzac, la furibunda intolerancia religiosa de Calvino era moralmente más cerrada y más despiadada que la intolerancia política de Robespierre.
A medida que se sufre el proceder despótico de Calvino surgen algunos brotes de resistencia, una resistencia que se extiende pero que no se reúne, dice Zweig y que por lo tanto resulta ineficaz. Para Calvino solo existe una interpretación de la Biblia, la suya. Todas las demás interpretaciones u opiniones ajenas son herejías. El humanista y erudito Castellio proyecta transcribir la Biblia al latín y de nuevo al francés, pero se encuentra con la censura de Calvino. Zweig dice: la censura es la consecuencia natural de cualquier dictadura. Lo sabe Zweig de buena tinta, porque lo experimenta sobre su persona. Castellio ofrece interpretaciones, no certezas. Calvino no quiere interpretaciones, tan solo su voluntad de establecer una dictadura del espíritu, tal que todo aquel que intente llevarle la contraria pondrá en juego su vida. Así de simple, así de dramático.
El detonante para Castellio es el asesinato, quemado en la hoguera, el 27 de octubre de 1553, de Miguel Servet, médico y teólogo aragonés, al que Calvino se la tenía jurada y que no descansará hasta quitárselo de encima. La muerte de Servet será considerada por Voltaire «el primer asesinato religioso«. No se entiende cómo aquellos que salieron fiadores de la conciencia como el más sagrado de los derechos humanos, implanten poco después una Inquisición protestante. Siempre se trata de justificar a los asesinos poderosos, pero a Castellio no se la cuelan. Servet no fue víctima de su tiempo sino única y exclusivamente del despotismo personal de Calvino. De un crimen aislado es responsable el hombre que lo lleva a cabo. Calvino comprobará que Servet es mucho más peligroso muerto que vivo.
Castellio sale en defensa del ajusticiado, no presa del rencor, la furia o el odio, pues ninguno de estos sentimientos lo dominan y se deja llevar simplemente por la pura razón (Castellio era considerado el hombre más sabio de su tiempo), para desmontar con argumentos el despótico proceder de Calvino, el cual no quiere dialogar con nadie ni está por la labor de que nadie le abra los ojos ni cuestione sus decisiones; nunca hay un contrincante a su altura, pues todos yacen, de entrada, bajo la suela de sus zapatos.
Castellio y Calvino viven en realidades paralelas, en planos que no se tocan, por eso Castellio afirma cosas como esta: Yo, por mi parte, preferiría derramar mi sangre antes que mancharme con la de un hombre que no mereciera la muerte con toda seguridad. Esto me recuerda a la pregunta sobre la que erige todo el discurso Platón en su Gorgias, si es peor soportar un injusticia o cometerla. Calvino es un aniquilador. Un predicador sin corazón, perdido en sus subterfugios, oscurecido por su maldad. No le mueve a este ningún sentimiento, no ya religioso, ni sencillamente humano, como la piedad.
Castellio apela a la libertad de conciencia. Para él el poder del Estado no tiene competencia en materia de opinión y apela a la tolerancia, a la pacífica convivencia entre protestantes y católicos.
Castellio escribe el yo acuso de su época el Contra Libellum Calvini y cava su propia tumba. Y es el único dispuesto a dar ese paso, no ya comprometiendo su prestigio y patrimonio (que era nulo, malviviendo miserablemente) sino su propia vida. Todos morimos, pero solo unos pocos están dispuestos a hacerlo por los demás, así Castellio, este humanista demasiado humano.
Para Castellio no existe ningún precepto divino, ni cristiano, que ordene el asesinato de un hombre. Matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar un hombre. Cuando los ginebrinos ejecutaron a Servet no defendieron ninguna doctrina, sacrificaron a un hombre. No se hace profesión de la propia fe quemando a otro hombre, sino únicamente dejándose quemar uno mismo por esa fe. Hete aquí el meollo de la cuestión.
Allí donde un hombre o un pueblo están poseídos por el fanatismo de una única ideología, nunca hay espacio para el entendimiento y la tolerancia. Así es. Esto era así en el siglo XVI y lo es hoy. Hoy todo se polariza y enardece, arden las redes por cualquier simpleza y cualquier atisbo de raciocinio se ve empañado prontamente por el ruido y la furia y el ansia de querer ajusticiar al otro, aunque se haga, en el mejor de los casos solo virtualmente, sin tener que dar la cara, como hizo Calvino cuando quiso asesinar a Servet y a Castellio y ponía personas interpuestas para hacerle el trabajo sucio, hasta que no le quedaba más remedio que finalmente personarse.
Castellio afortunadamente para él muere a los cuarenta y ocho años, antes de ser ajusticiado por Calvino, posiblemente también chamuscado en la hoguera. Su figura, a consecuencia de la censura de Calvino y sus secuaces permanecerá oculta durante muchos años. Luego vendrán otros como Zweig dispuestos a encarecer su persona, su obra, su coraje, su determinación.
Cuando Zweig escribe este ensayo, Hitler ya está instalado en el poder, y solo quedan tres años para el comienzo de la segunda Guerra mundial. Zweig podía haber escrito un alegato contra Hitler, pero todas las tiranías y poderes despóticos se parecen demasiado, y sabe que cualquier lector medianamente inteligente, leyendo lo que se dice de Calvino tendrá en mente a Hitler y debe prepararse para lo peor, su ejemplo.
Sirva este magnífico, oportuno y necesario ensayo para recordarnos la obligación espiritual de retomar la vieja lucha por los inalienables derechos del humanismo y de la tolerancia. Y para mantenernos siempre alerta ante los dogmáticos y los doctrinarios.
Acantilado. 2001. 253 páginas. Traducción de Berta Vias Mahou (gracias Berta por la recomendación).
Stefan Zweig en Devaneos
Ensayos
Novelas
Novela de ajedrez
Mendel el de los libros
Carta a una desconocida
Relatos
Correspondencia
Correspondencia entre Zweig y Friderike
Biografías de Stefan Zweig
Las tres vidas de Stefan Zweig (Oliver Matuschek)