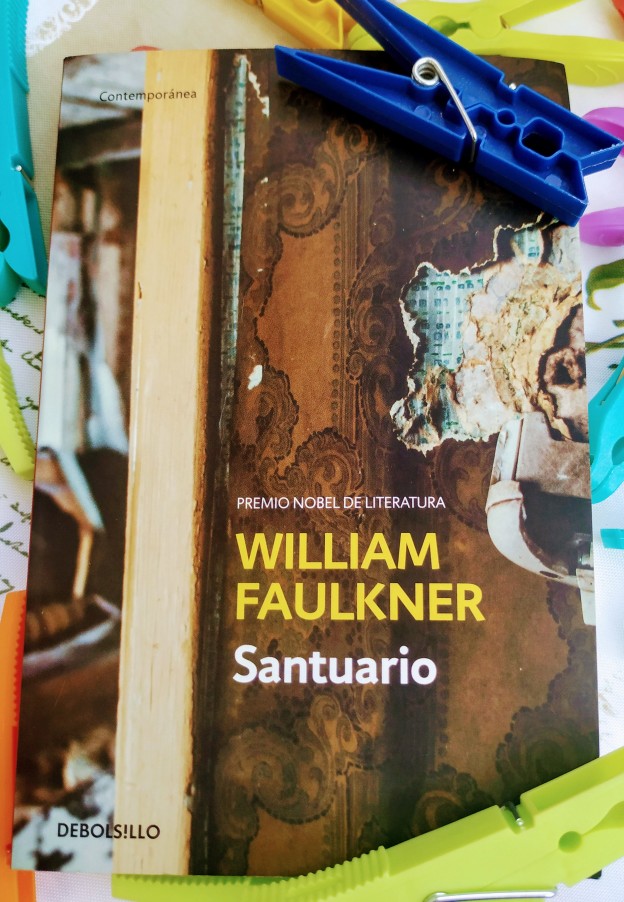Un año después del crac del 29 y tras haber publicado Mientras agonizo y un año antes de publicar Luz de agosto, ve la luz Santuario, obra de la que Faulkner renegará toda su vida (porque la escribe por dinero. Esto ahora no pasa porque los escritores solo escriben por amor al arte) y que incluso no da a leer a su madre, que acabará no obstante leyéndola y obviándola.
Santuario es como un viaje al corazón de las tinieblas: lo más rastrero de la condición humana. La novela, con traducción de José Luis López Muñoz, que se va hasta las 347 páginas quizás no mantenga la intensidad narrativa de las obras arriba citadas o de otras como Absalón, Absalón, e incluso uno tiene la sensación de que se podía haber podado más en la truculenta historia o historias que se nos cuentan, porque lo que Faulkner nos presenta es un grupo de personajes que se sitúan al margen de la moral para convertirse en políticos o senadores corruptos y xenófobos (que no tardan nada en largar su filípica contra los judíos), asesinos, violadores, chulos, todos ellos pisando el fango y refocilándose en él, presos en una tela de araña de la que no pueden escapar y en todo ese ambiente hay un rayo de luz y esperanza en la figura del negro Tommy, que acaba muerto y de un abogado, un tal Horace, que trata de librar de la cárcel a un preso, un tal Goodwin, y socorrer a la mujer y al hijo de este, pero la realidad se impone a machetazos en forma de falsos testimonios, ajusticiamientos públicos, la inocencia de Temple Drake, una chica de diecisiete primaveras agostadas y esclavizadas luego a nuevos anhelos seminales bajo el yugo de un tal Popeye, todo un personaje ya jodido desde la tierna infancia que nunca tuvo, convertido luego en un asesino en serio que eviscera animales con la misma facilidad con la que segará vidas humanas. No sale nadie bien parido ni parado en esta execrable historia; la mujer del presunto asesino defiende a la joven movida más por el deseo de que no caiga su hombre bajo el influjo de la adolescente que por un sentimiento de bondad hacia el prójimo; la joven encuentra en ese ambiente abyecto, cuando algo ya se ha roto en su interior, una liberación, una manera de sustraerse al dominio paterno y a la vida muelle que lleva, para irse al otro lado, a los bajos fondos, hasta un lupanar regentado por una figura inolvidable Miss Reba. Aprovecha ahí Faulkner la ocasión para meter la cuña y calzarnos la historia de los dos perros de Reba con los que se ensaña cuanto puede y para desvelar el «ininteligible» (entonces) proceder de Popeye y la presencia allí de un semental humano.
Ha pasado casi un siglo desde que Faulkner escribiera Santuario y hoy cierto género de novela se ha especializado en ofrecer tramas cada vez más rebuscadas y truculentas, buscando lo literario pero aún más lo cinematográfico. Faulkner logra en Santuario una atmósfera opresiva, deleznable, un ambiente que hiede, y lo hace nueve años antes de la segunda guerra mundial, del holocausto nazi, como si algo en su radar quizás le advirtiera ya entonces de lo que se estaba cociendo en el aire enrarecido.