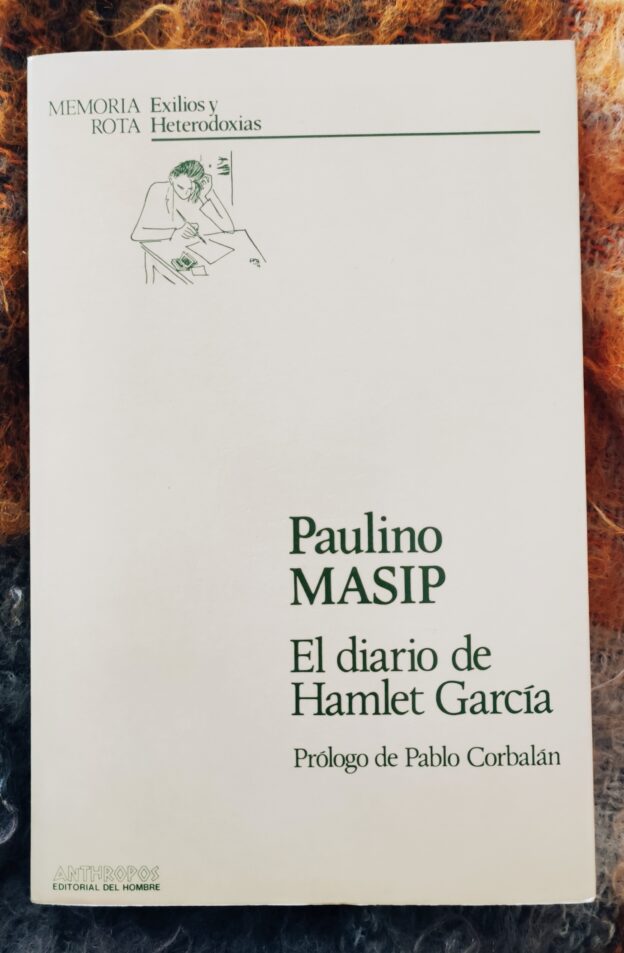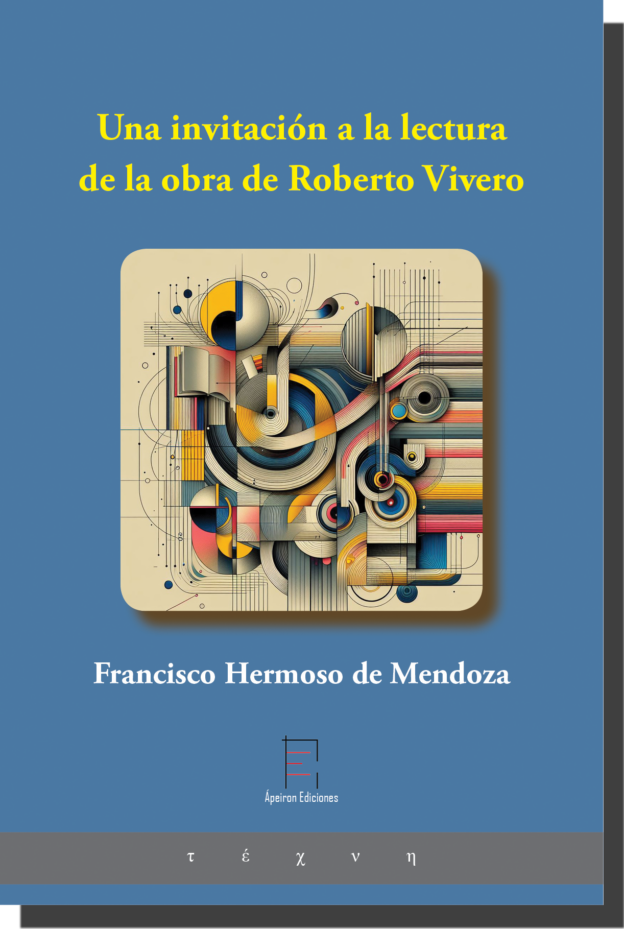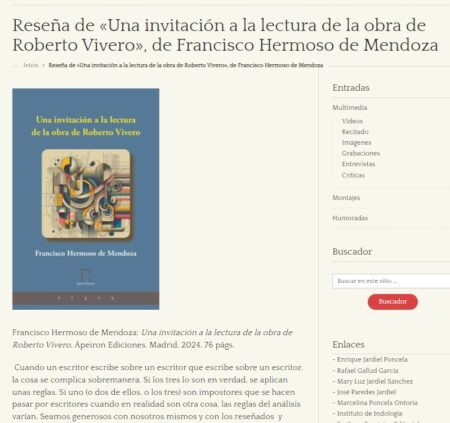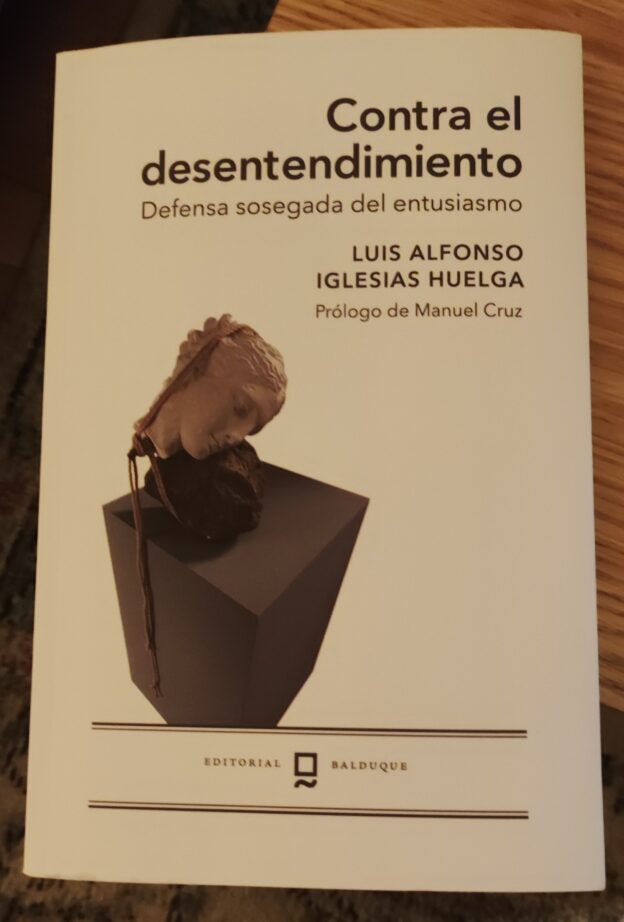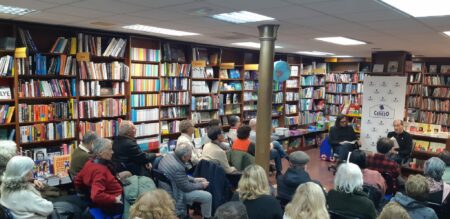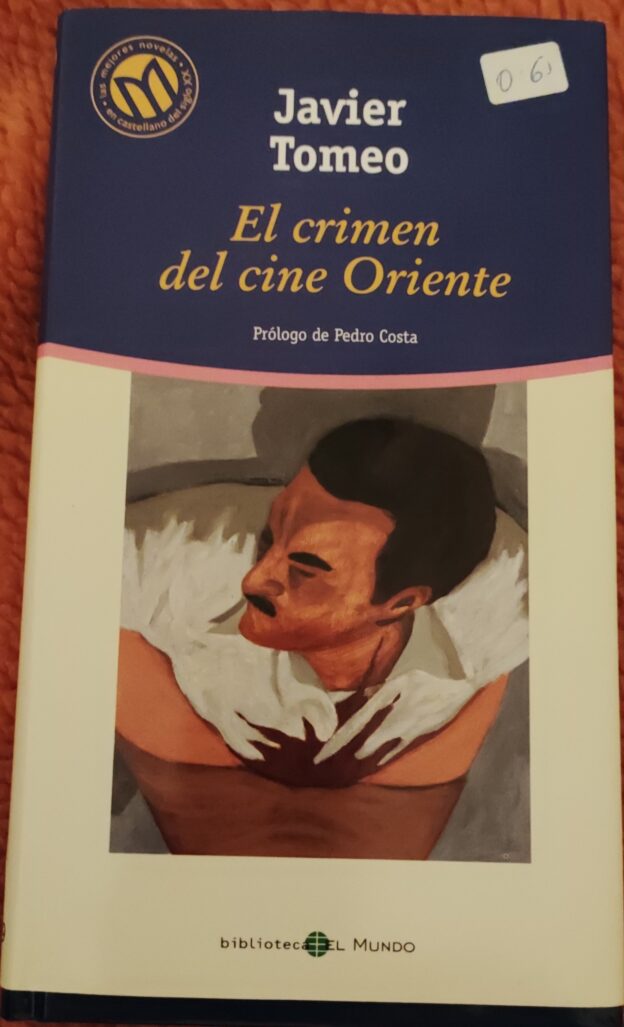Paulino Masip (1899-1963) partió hacia el exilio en Méjico en 1939. Allí, dos años después de finalizar la guerra civil española, publicó El diario de Hamlet García. Un libro poco conocido. Recelo mucho de las redes sociales, pero a veces nos ofrece cosas muy buenas. Así gracias a @Lehendantza descubro una de las mejores novelas del siglo XX, en su opinión, muy bien fundamentada si leemos su reseña.
Le han colgado a la novela la etiqueta de ser una de las mejores escritas sobre la guerra civil. Como no las he leído todas, ni mucho menos, no puedo opinar al respecto. Pero creo que sí guarda relación con otro libro espléndido: el libro de relatos Los girasoles ciegos de Alberto Méndez.
El ilerdense Paulino Masip, ligado a La Rioja: fue uno de los fundadores del Ateneo Riojano (el 31 de diciembre de 1922), dirigió el periódico republicano El Heraldo de la Rioja (entre 1924 y 1926), y vio representadas algunas de sus obras en el Teatro Bretón de los Herreros de Logroño (La Compañía de Irene López Heredia representó la comedia «La Papirusa«, la obra «El báculo y el paraguas» y «La Dama del Antifaz», los días 10,11 y 12 de marzo de 1936), crea en esta novela un personaje memorable: Hamlet García, profesor ambulante de metafísica, para más señas. Su profesión es determinante en su forma de ser. En el Diario que leemos, Hamlet mantiene en ocasiones un diálogo consigo mismo, se interroga de esta manera, y en segunda persona, en aquellos momentos en que considera necesario tomar distancia de sí mismo.
El punto de partida nos sitúa los meses previos a la sublevación que tuvo lugar el 17 de julio de 1936. Hamlet se sabe un hombre vía láctea, hombre nebulosa, siempre en las nubes, embebido en pensamientos que lo sustraen tanto del mundo contingente, real, como de las requisitorias de la vida doméstica y de los afanes en los que ocupamos el tiempo la mayoría de los mortales, pues se considera un menor de edad para todos los menesteres prácticos. Páginas diversas, unas dedicadas a la asistencia de Hamlet a una corrida de toros; una escena de corte mitológico, formando el toro y el torero una unidad, pensemos en un centauro. Páginas que me recuerdan a las dedicadas a la tauromaquia por Leiris en Edad de hombre. Otras recordando el parto de su primer hijo o la asunción de la cornamenta -siguiendo con la tauromaquia- con la que lo obsequia su mujer Ofelia.
Cuando acontece la sublevación, Hamlet, que nunca ha tomado partido por nada, y que tampoco tiene ninguna filiación política -no es por tanto ni republicano ni faccioso-, queda como la veleta a expensas de los vientos enrarecidos que van llenando las calles de explosiones, ruidos, revolución y muerte, cuando él solo quiere silencio, retomar sus lecturas, seguir ajeno a todo. Pero no le es posible, porque muy hábilmente Masip mueve a Hamlet por el tablero que es la ciudad de Madrid. De esta manera Hamlet, una vez que su mujer y los hijos se han ido a Ávila, poco antes de la sublevación, es víctima de inopinadas experiencias. La realidad se irá filtrando en su (a priori, impermeable) persona, y ve cómo unos y otros: ya sea el dueño de una cafetería que ve cómo la guerra le puede hundir en la miseria si los milicianos no apoquinan lo que corresponde y esquilman sus existencias; Daniel, un discípulo al que imparte clases de filosofía para poco después agarrar un fusil para ir a librar la guerra y encontrar entonces su vocación; o una mujer de la calle, Adela, en cuya cama acaba por casualidad (o causalidad, porque el Destino a veces ofrece inéditos desenlaces); u otra discípula, la adolescente Eloísa, con la que comparte intimidad, al poner el padre de ella pies en polvorosa tras la sublevación, apurado Hamlet ante la posibilidad de que operase (¿el Destino, la Voluntad?) la transformación que lo convirtiera a él en Abelardo.
Como no hay posicionamiento previo, Hamlet no va ni a favor ni en contra de unos ni de otros, en su comienzo. El día 17 de julio, cuando acontece la sublevación, escribe en su diario: Hoy ha hecho mucho calor. Apunte muy Kafkiano. Ya saben: Por la tarde fui a nadar.
Lo interesante en la novela es ir viendo cómo afecta a Hamlet el contacto con personas que sí están dispuestas a morir y a matar o bien se ven cegados por la luz de los hechos, con las que mantiene interesantes diálogos, en donde los grandes discursos se rebajan a algo tan básico como la constatación de la injusticia, los abusos o la desigualdad, o a la evidencia de que quienes siempre habían ostentando el poder (el Ejército, la Iglesia, la aristocracia), después de cinco años en el banquillo, querían salir de nuevo al terreno de juego para ganar el partido con toda la artillería pesada, contando con la ayuda de poderosos aliados extranjeros, que permitiese a la barcaza de la sublevación llegar a buen puerto, doblegando entonces la voluntad del pueblo; un pueblo confundido, obligado a respirar un aire demasiado enrarecido, como si el éter, nutrido de dióxido de carbono, nublase el raciocinio y ciertos instintos primarios (sacar a la gente de sus casas y asesinarlas, los paseíllos, los ajusticiamientos…) tomasen la voz, a la fuerza, para ponerse al mando de la barbarie. Pero Hamlet en su diario no explica, cuenta.
Si en el comienzo la narración es articulada, luego vemos que esta trabazón se desmenuza, como ya se advierte. Se obvia entonces el orden cronológico y el texto parece ser el reflejo de una mente cada vez menos metafísica y más física, más corpórea, cuando el hombre-vía-láctea que siempre ha sido Hamlet, parece convertirse en otro, no para sublimarse, sino para devenir un hombre-masa, proclamando su derecho a la (vulgaridad de) la existencia, aprovechada la catarsis que las circunstancias permiten o imponen.