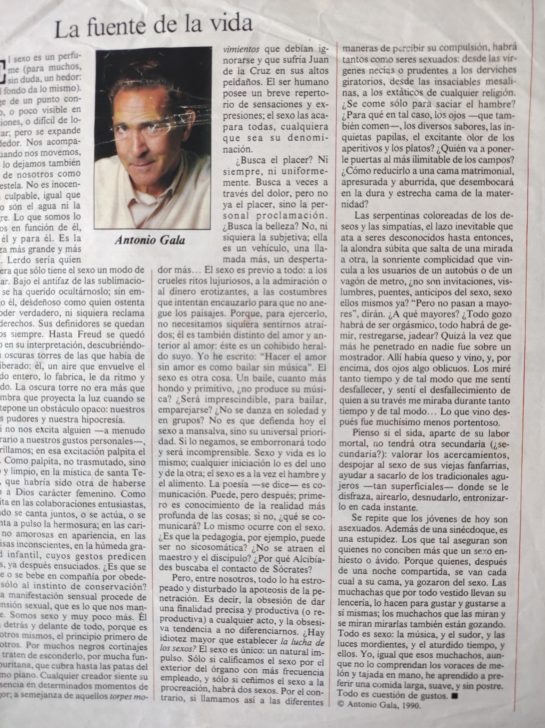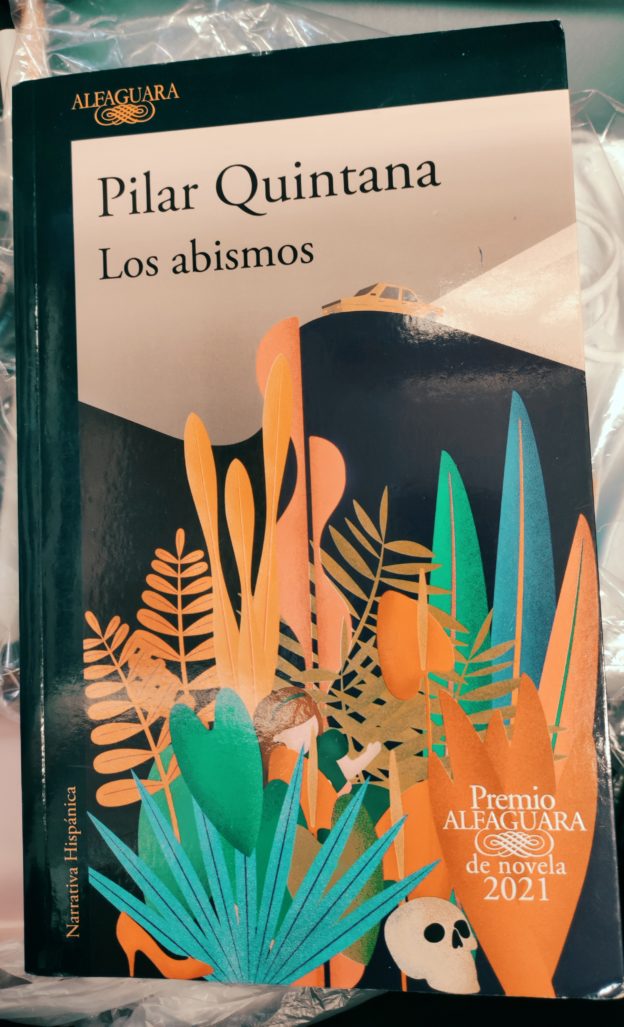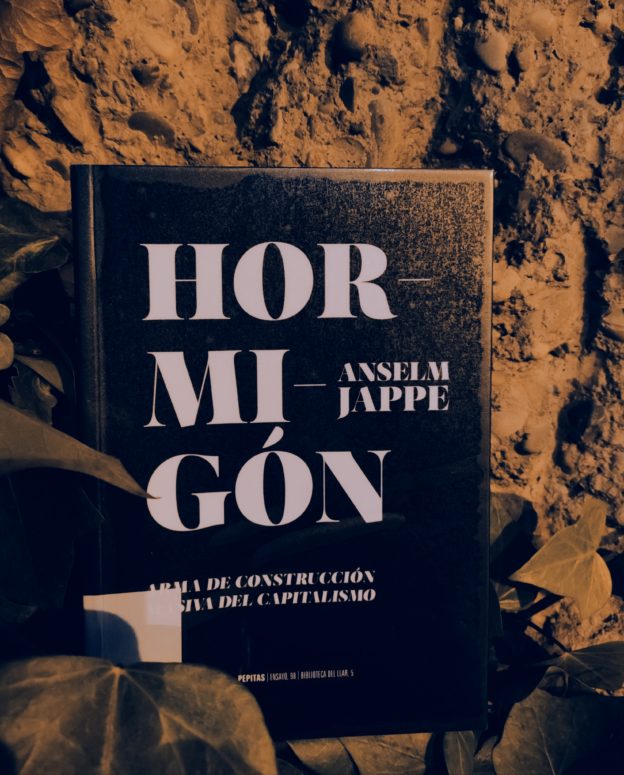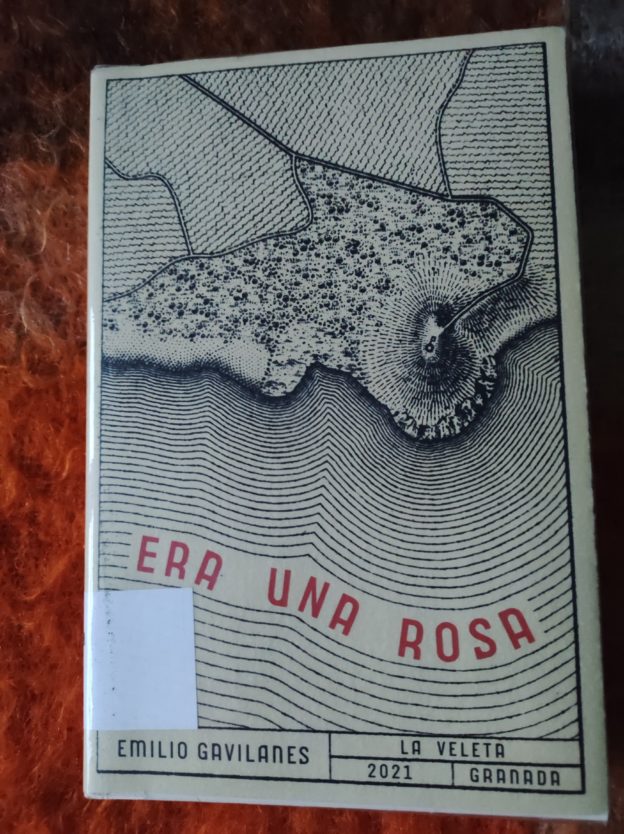Removiendo papeles me encuentro esta columna, La fuente de la vida, de Antonio Gala, de 1990, en aquella sección conocida como La soledad sonora. Dice así:
El sexo es un perfume (para muchos, sin duda, un hedor: en el fondo da lo mismo). Surge de un punto concreto, o poco visible en ocasiones, o difícil de localizar; pero se expande alrededor. Nos acompaña cuando nos movemos, pero lo dejamos también tras de nosotros como una estela. No es inocente ni culpable, igual que no lo son el agua ni la sangre. Lo que somos lo somos en función de él, por él y para él. Es la fuerza más grande y más sutil. Lerdo sería quien creyera que sólo tiene el sexo un modo de actuar. Bajo el antifaz de las sublimaciones, se ha querido ocultárnoslo; sin embargo él, desdeñoso como quien ostenta el poder verdadero, ni siquiera reclama sus derechos. Sus definidores se quedan cortos siempre. Hasta Freud se quedó corto en su interpretación, descubriéndolo en oscuras torres de las que había de ser liberado: él, un aire que envuelve el mundo entero, lo fabrica, le da ritmo y sentido. La oscura torre no era más que la sombra que proyecta la luz cuando se le antepone un obstáculo opaco: nuestros falsos pudores y nuestra hipocresía.
Si no nos excita alguien -a menudo contrario a nuestros gustos personales-, no brillamos; en esa excitación palpita el sexo. Como palpita, no trasmutado, sino terso y limpio, en la mística de santa Teresa, que habría sido otra de haberse dado a Dios carácter femenino. Como palpita en las colaboraciones entusiastas, cuando se canta juntos, o se actúa, o se levanta a pulso la hermosura; en las caricias no amorosas en apariencia, en las sonrisas inconscientes, en la húmeda gra titud infantil, cuyos gestos predicen otros, ya después ensuciados. ¿Es que se come o se bebe en compañía por obedecer sólo al instinto de conservación? Toda manifestación sensual procede de la tensión sexual, que es lo que nos mantiene. Somos sexo y muy poco más. Él está detrás y delante de todo, porque es nosotros mismos, el principio primero de nosotros. Por muchos negros cortinajes que traten de esconderlo, por mucha funda puritana, que cubra hasta las patas del último piano. Cualquier creador siente su presencia en determinados momentos de fulgor; a semejanza de aquellos torpes movimientos que debian ignorarse y que sufría Juan de la Cruz en sus altos peldaños. El ser humano posee un breve repertorio de sensaciones y expresiones; el sexo las acapara todas, cualquiera que sea su denominación.
¿Busca el placer? Ni siempre, ni uniformemente. Busca a veces a través del dolor, pero no ya el placer, sino la personal proclamación. ¿Busca la belleza? No, ni siquiera la subjetiva; ella es un vehículo, una llamada más, un despertador más… El sexo es previo a todo: a los crueles ritos lujuriosos, a la admiración o al dinero erotizantes, a las costumbres que intentan encauzarlo para que no anegue los paisajes. Porque, para ejercerlo, no necesitamos siquiera sentirnos atraídos; él es también distinto del amor y anterior al amor: éste es un cohibido heraldo suyo. Yo he escrito: «Hacer el amor sin amor es como bailar sin música». El sexo es otra cosa. Un baile, cuanto más hondo y primitivo, ¿no produce su música? ¿Será imprescindible, para bailar, emparejarse? ¿No se danza en soledad y en grupos? No es que defienda hoy el sexo a mansalva, sino su universal prioridad. Si lo negamos, se emborronará todo y será incomprensible. Sexo y vida es lo mismo; cualquier iniciación lo es del uno y de la otra; el sexo es a la vez el hambre y el alimento. La poesía -se dice- es comunicación. Puede, pero después; primero es conocimiento de la realidad más profunda de las cosas; si no, ¿qué se comunicará? Lo mismo ocurre con el sexo. ¿Es que la pedagogia, por ejemplo, puede ser no sicosomática? ¿No se atraen el maestro y el discípulo? ¿Por qué Alcibíades buscaba el contacto de Sócrates?
Pero, entre nosotros, todo lo ha estropeado y disturbado la apoteosis de la penetración. Es decir, la obsesión de dar una finalidad precisa y productiva (o reproductiva) a cualquier acto, y la obsesiva tendencia a no diferenciarnos. ¿Hay idiotez mayor que establecer la lucha de los sexos? El sexo es único: un natural impulso. Sólo si calificamos el sexo por el exterior del órgano con más frecuencia empleado, y sólo si ceñimos el sexo a la procreación, habrá dos sexos. Por el contrario, si llamamos así a las diferentes maneras de percibir su compulsión, habrá tantos como seres sexuados: desde las vírgenes necias o prudentes a los derviches giratorios, desde las insaciables mesalinas, a los extáticos de cualquier religión. ¿Se come sólo para saciar el hambre? Para qué en tal caso, los ojos -que también comen-, los diversos sabores, las inquietas papilas, el excitante olor de los aperitivos y los platos? ¿Quién va a poner le puertas al más ilimitable de los campos? ¿Cómo reducirlo a una cama matrimonial, apresurada y aburrida, que desembocará en la dura y estrecha cama de la maternidad?
Las serpentinas coloreadas de los deseos y las simpatías, el lazo inevitable que ata a seres desconocidos hasta entonces, la alondra súbita que salta de una mirada a otra, la sonriente complicidad que vincula a los usuarios de un autobús o de un vagón de metro, ¿no son invitaciones, vislumbres, puentes, anticipos del sexo, sexo ellos mismos ya? «Pero no pasan a mayores», dirán. ¿A qué mayores? ¿Todo gozo habrá de ser orgásmico, todo habrá de gemir, restregarse, jadear? Quizá la vez que más he penetrado en nadie fue sobre un mostrador. Alli había queso y vino, y, por encima, dos ojos algo oblicuos. Los miré tanto tiempo y de tal modo que me sentí desfallecer, y sentí el desfallecimiento de quien a su través me miraba durante tanto tiempo y de tal modo… Lo que vino después fue muchísimo menos portentoso. Pienso si el sida, aparte de su labor mortal, no tendrá otra secundaria (¿secundaria?): valorar los acercamientos, despojar al sexo de sus viejas fanfarrias, ayudar a sacarlo de los tradicionales agujeros -tan superficiales donde se le disfraza, airearlo, desnudarlo, entronizarlo en cada instante.
Se repite que los jóvenes de hoy son asexuados. Además de una sinécdoque, es una estupidez. Los que tal aseguran son quienes no conciben más que un sexo enhiesto o ávido. Porque quienes, después de una noche compartida, se van cada cual a su cama, ya gozaron del sexo. Las muchachas que por todo vestido llevan su lencería, lo hacen para gustar y gustarse a sí mismas; los muchachos que las miran y se miran mirarlas también están gozando. Todo es sexo: la música, y el sudor, y las luces mordientes, y el aturdido tiempo, y ellos. Yo, igual que esos muchachos, aunque no lo comprendan los voraces de melón y tajada en mano, he aprendido a preferir una comida larga, suave, y sin postre. Todo es cuestión de gustos.