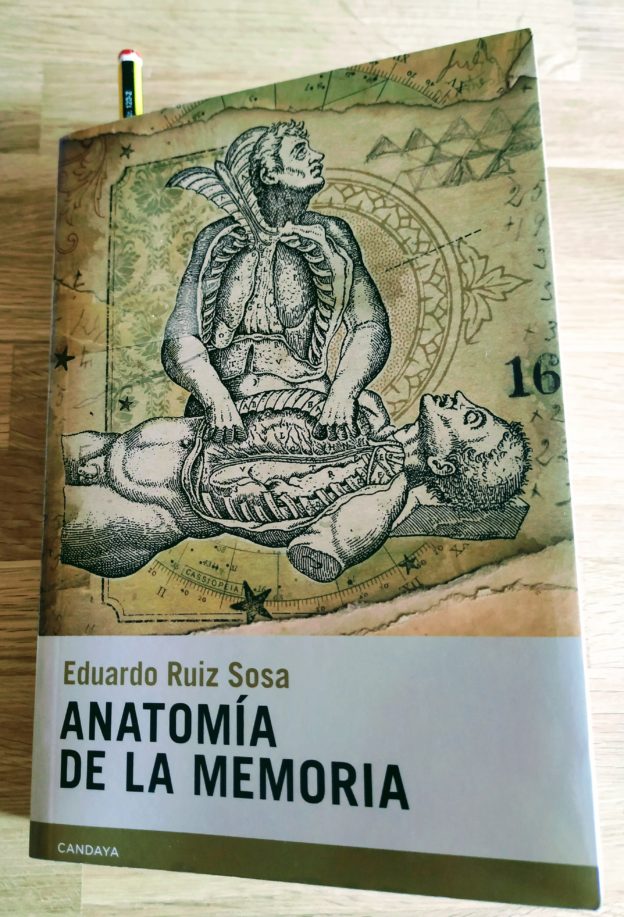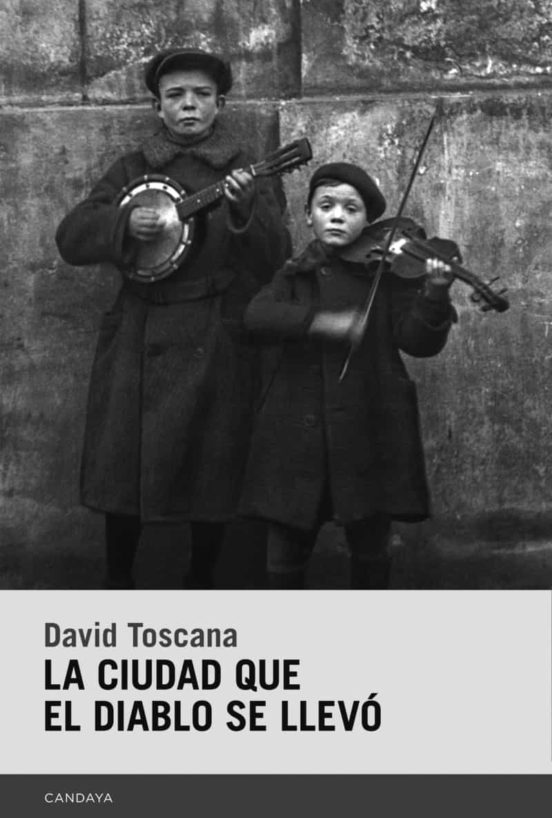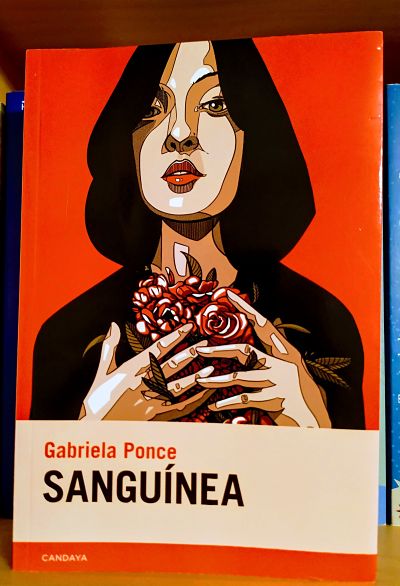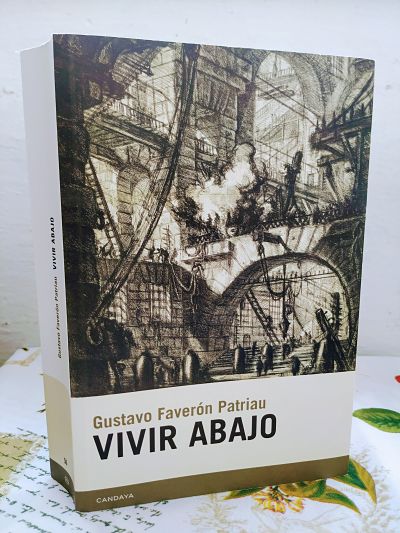Leo: «porque uno cuando es escritor, no tiene capacidad de reaccionar ante la vida: uno tiene que esperar, asimilar, comprender«. Y me pregunto ¿cómo se llega al final de la espera, a la asimilación, a la comprensión con tan solo 30 años y es capaz Eduardo Ruiz Sosa de escribir una novela tan inmensa como es Anatomía de la memoria?.
Una novela extensa que se desparrama hasta casi las 600 páginas. Y echando la vista atrás constato que otras grandes novelas que he leído estos últimos años son novelas también extensas, pienso en Los detectives salvajes de Bolaño, en Vivir abajo de Gustavo Faverón.
Anatomía de la memoria conduce a Anatomía de la melancolía, libro de Richard Burton muy presente en el de Eduardo.
La novela emplazada en el presente, iniciará un camino hacia el pasado, cuatro décadas atrás, en el méxico norteño de los comienzos de los 70, cuando Estiarte Salomón decida en el momento presente escribir una biografía de Juan Pablo Orígenes y reverdecer sobre el papel entonces la Enfermedad, los movimientos violentos contra el Estado y la represión por éste ejercida contra los Enfermos y los miembros de la liga Comunista, por parte de los Guardias Blancos, contra todo aquel que osara sacar los pies del tiesto.
El hilo conductor serán los recuerdos precarios de Juan Pablo –sospecho que mi vida es lo que no recuerdo, apunta-, una biografía, que como toda biografía será la historia de muchas vidas; un Juan Pablo atormentado desde el comienzo de la novela al no saber o no recordar si cometió un crimen, incluso dudando, no de su propia existencia, pero sí de quién es, si es él o es el muerto, Pablo Lezama, o una mezcla de ambos, cuando víctima y verdugo se (con)funden en la hora oscura en un sólo cuerpo.
Leo: la escritura es lo que nunca tiene final. Y aunque esta novela tiene un final, una última palabra, Nada, que en teoría la concluye, deviene, validando la sentencia, infinita.
La memoria de Juan Pablo da pie al libro, y esto permite pasear entre las ruinas, mover los escombros del pasado, alzar su voz tal que Salomón sabe que el testimonio es el libro que escriben los vivos contra la muerte. Una escritura que será un vínculo con el futuro y el olvido. Un libro que será el lugar donde la memoria se haga cuerpo. Un libro donde las palabras llenas de pulpa y entraña, sangren, como aquí sucede, ante nuestras ávidas pupilas; incluso la disposición de las palabras sobre el texto va con sangrías, lo que dota lo leído de una cadencia, un ritmo, una musicalidad, una especie de fragor poético, de fraseo subyugante, en un libro como este abonado de citas ajenas, en los epígrafes capitulares, que cifran el olvido, la soledad, la pérdida, la muerte en definitiva.
Cómo sostener todo este aluvión de maltrechos recuerdos, cómo darle una estructura, un orden, un cuerpo, cómo evitar que el caos triunfe, que un golpe de viento dé al traste con este castillo de naipes, que el calorón no agoste estas voces. Eduardo lo logra. Las palabras entonces se ramifican, excavan, exhuman, viviseccionan.
Las páginas del libro abundan en continuos saltos temporales, a los que nos abocan los recuerdos no sólo de Juan Pablo Orígenes, sino de todos los que orbitan a su alrededor: Isidro Levi, Javier Zambrano, Macedonio Bustos. Eliot Román… Cada cual tiene sus recuerdos sobre aquellos hechos antaño indiscutibles, recuerdos que no tienen que ser los mismos. ¿Cómo unir la memoria de los personajes?. El denominador común es que todo lo que perdieron es lo único que les queda. ¿Son estas las secuelas de la enfermedad? ¿Una historia que siempre acaba en histeria?.
Leo: la memoria es lo que se construye con el olvido y la imaginación. Así Juan Pablo no recuerda, o malrecuerda, pero imagina. Y a su lado la pobre Aurora, unidos en la distancia que les separa. Juan Pablo clama: Me hace falta el pasado, Aurora, y lo estoy buscando. Salomón mediante, porque sin un pasado Juan Pablo no tendrá un presente.
Y puedo no escribir los versos más tristes esta noche. No escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada, y tiritan, azules, los astros, a lo lejos, sino Todos los días hay higos desparramados. Y entonces el nudo en la garganta. La mano convertida en puño en el estómago. Lo más sencillo, lo más visceral, sería aquí dejarse llevar por la ira, la furia, pero no. La magia del libro es que todo este entramado tan sórdido, violento, macabro, se resuelve así:
Ésa es la magia en este País; ahora estás, ahora no estás, ahora estás, pero muerto.
Hay en el texto, en todos los personajes, una energía y voluntad irrefrenable. Una actividad que les lleva a desenterrar los libros de la Biblioteca Ambulante de los Enfermos. Un arrebato de locura que les hará soñar con la idea de que a el Ensayo de Insurrección de antaño le puede suceder El Ensayo de Resurrección. El colofón sería luego el Ensayo de Redención. Una suma no obstante de ensayo y error horror.
Leo: A veces una palabra nos devuelve a la esencia de las cosas. A veces una novela tan quintaesenciada y plausible como la presente (a pesar de su extensión) te remueve y conmueve. Sobre este contexto histórico Eduardo vierte un sinfín de reflexiones sobre la memoria y el olvido, acerca de la identidad, las acciones pretéritas y los errores cometidos, la necesidad de tener un pasado y la conciencia muy presente de lo poco que dura todo esto.
Concluyo con estas palabras de Aurora.
Qué pronto nos llegó el futuro, Juan Pablo, fui feliz unas horas y luego se me olvidó por qué fui feliz.
Candaya. 569 páginas. 2014
Eduardo Ruiz Sosa en Devaneos