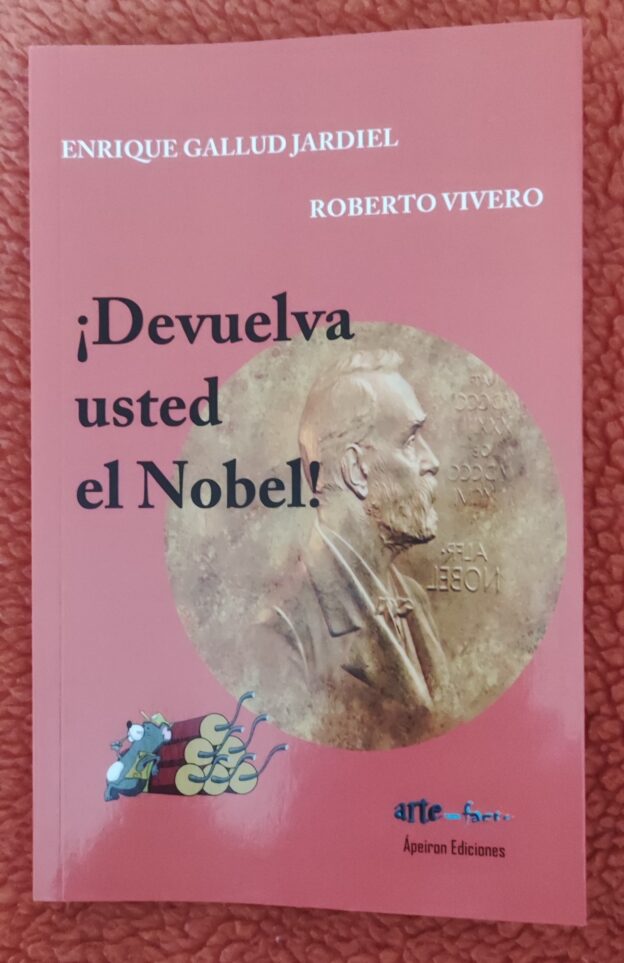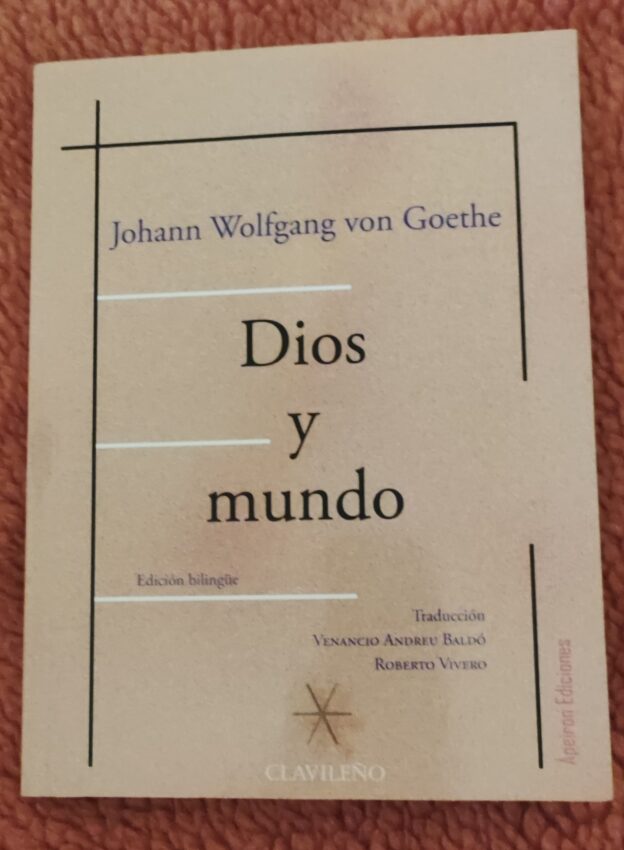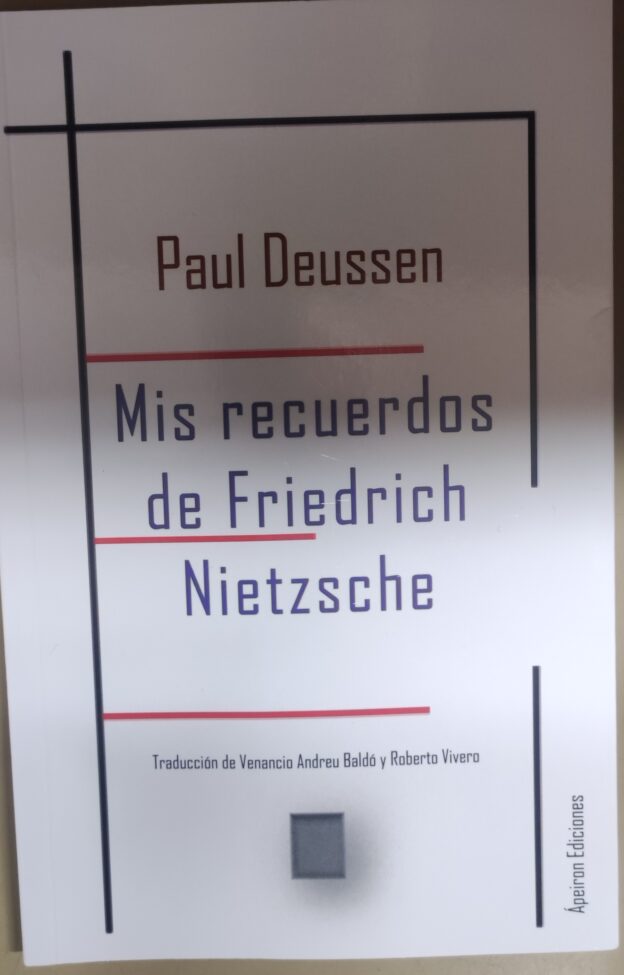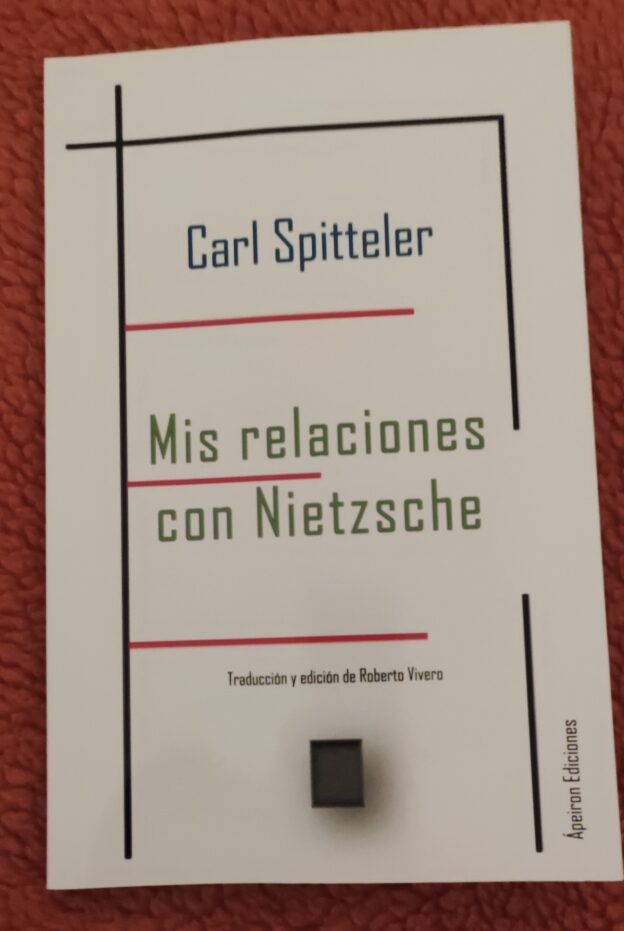El Premio Nobel de Literatura siempre ha sido objeto de polémica, pues los galardonados a menudo son cuestionados (lo cual es absurdo pues a muchos de ellos no los conoce nadie, entendiendo por nadie, el resto del mundo que no los ha leído), dejando sin premio a otros escritores que se supone lo merecen muchísimo más, y no escribo aquí la palabra Murakami para no abrir la caja de Pandora y liarla parda.
La pareja de escritores Enrique Gallud Jardiel y Roberto Vivero, abundando (han escrito con este, que yo sepa otros cuatro libros conjuntamente) en el género del humor escriben el libro a cuatro manos, pero no revueltas, ya que queda claro en cada texto quién es el autor de los fragmentos.
Y nos vamos nada menos que a comienzos del siglo XX, a 1901. Ahí el premio se lo llevó Sully Prudhomme. La mecánica de los textos consiste en entresacar alguna de las frases del libro (porque hogaño el galardón se daba al Libro y no a la Obra) y cuestionar si con una frase así el Nobel es merecido. Sabemos que la técnica de entresacar párrafos de un libro no dice nada del libro, porque no hay ningún libro genial y pensemos por ejemplo en Dostoievski, al que no le dieron el Nobel, como en otros muchos que cobraban por palabras, así que a menudo escribían al peso, escritura a granel pensemos, por lo que dichos libros pueden ser podados sin que la obra se venga a bajo, al contrario, y verse vigorizada al verse liberada de ramas muertas… pero no quiero irme por las ramas y sí centrarme en el estudio de este libro. En otros autores lo que se tiene en cuenta no es alguna frase del libro sino lo que el jurado dijo para conceder el premio, a saber, a Anatole France que lo recibe en 1921, el jurado se lo da por su «genuino temperamento galo«. O a Eugene Gladstone O´Neill, que lo recibe en 1936, porque sus obras encarnaban un «concepto original de la tragedia«.
También encontraremos curiosidades: Sarte rechaza el premio en 1964. O realidades imprescriptibles como el desprecio hacia autores como José de Echegaray, que obtuvo el premio en 1904 (fue el primer español en obtenerlo), y levantó las iras de otros escritores como Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Valle-Inclán, que se movilizaron para que la Academia enmendará tan desacertada decisión. Los textos de Gallud Jardiel siempre impregnados por el humor inteligente abordan la obra del premiado y la resume en verso, así sucede, por ejemplo con Los intereses creados, obra con la que Jacinto Benavente obtuvo el premio en 1922, o Doctor Zhivago, que le supuso el premio en 1958 a Borís Pasternak. O bien pergeña un jugoso ensayo sobre Rabindranath Tagore que lo obtuvo en 1913. Los amplios conocimientos de la cultura india de Gallud quedan aquí plasmados, también en el apartado dedicado a Octavio Paz, premiado en 1990. Y no olvidemos también a Camilo José Cela, premiado en 1989, sin dejar caer en el olvido, su oficio de censor del franquismo, y lo que esto le supuso para su obra La familia de Pascual Duarte (donde no falta alguna descripción morbosa) viese la luz, mientras que para otros escritores les estaría prohibido.
Y el libro, objeto de una ambición desmedida, no concluye con el repaso a los nobelados, sino que va más allá y Jardiel y Vivero nos proponen una serie de autores que deberían haberse llevado el Nobel: Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, Ibáñez, Stefan Zweig, Umberto Eco o Virginia Woolf, entre otras.
Las páginas dedicadas a Zweig (a la biografía de Fouché) son una delicia y la defensa del nobel para Ibáñez, no, para Paco no, sino para el ilustrador y escritor que nos ha hecho llorar de risa casi hasta reventar, del que tiene más calidad literaria (sí, literaria) en la punta de los dedos que el noventa por ciento de sus contemporáneos.
El libro se extiende, y otro apartado va dedicado a los escritores que no han ganado el nobel y EGJ y RV rezan para que no lo ganen ni a título póstumo. Ahí comparecen entre otros muchos, Eduard Hanslick, Oscar Panizza, Marcel Proust, Karl Krauss, Thomas Bernhard, Paul Celan, Federico García Lorca y los textos a ellos dedicados van en el sentido contrario a lo enunciado. Ejemplo:
Eduard Hanslick
De sus miles de páginas, muéstrenme solo una mala. ¿Creen que así se puede ganar el Nobel? (RV)
Stefan George
¡Un hombre que se adelantó a la comunicación inmediata de la digitación sobre pantallitas con su nueva puntuación! ¡Un hombre que se adelantó a los foros de internet, en los que no se entiende nada! A este hombre no se le puede dar el Nobel de Literatura porque nadie lo lee porque ya nadie lee, todo el mundo escribe en pantallas cosas que nadie entiende. ¡Ahí es donde hay que buscar a los nobeles del presente y del futuro! [RV]
Y ya para acabar, y haciendo honor al título, no solo han devolver el nobel los literatos, sino también los premiados en otras categorías. Para muestra, un botón.
Henry A. Kissinger y Le Duc Tho (1973)
Por negociar un alto el fuego en Vietnam, dicen. Kissinger siempre será nuestro ídolo. Le pidieron que devolviese el Nobel de la Paz y exclamó: «¡Casoplón, no solo lo merezco, sino que antes de devolverlo hago que os rocíen a todos con napalm!». ¡Brutal! [RV]
¡Devuelva usted el Nobel!
Enrique Gallud Jardiel y Roberto Vivero
Ápeiron Ediciones
118 páginas
Año de publicación: 2022