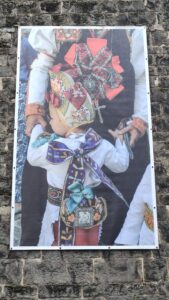Archivo del Autor: Francisco Hermoso de Mendoza
La Jacetania

Cantan los ángeles, rugen los monstruos. Una breve sociología del heavy metal (Hartmut Rosa)
El sociólogo Hartmut Rosa trata a través de su ensayo Cantan los ángeles, rugen los monstruos: Una breve sociología del heavy metal (traducción de Cristopher Morales Bonilla) dar las claves que explicarían la solidez de este género musical y su persistencia en el tiempo. Un género que no es solo ruido y que para muchos, son legión, es casi una forma de vivir la vida a través del metal pues para ellos escuchar heavy metal es una experiencia musical genuina y profunda.
Rosa sabe de lo que habla porque toda su vida ha sido muy metalero, incluso formó parte del grupo Purple Haze, donde tocaba los teclados, y escribía canciones que el cantante nunca se aprendió.
Para Rosa todo comenzó con las canciones de Pink Floyd y luego en 1980 con el primer disco de Iron Maiden (Iron Maiden). Luego se sumarían Judas Priest y Black Sabbath. Las letras de los grupos para Rosa son cruciales, así lo experimenta cuando escuche Fear of the dark de Iron Maiden o Nightcrawler de Judas Priest. Si bien Rosa reconoce que el heavy metal no incita al análisis exegético de los textos. Por eso Rosa opta por centrase en la experiencia, no en el significado.
Cuando se habla de una forma de vida, se habla de vivir el metal, de formar parte de la comunidad metalera, y todo el interés de sus miembros por los discos, las portadas, las giras, los conciertos, las revistas y luego la importancia biográfica que tiene el hard rock para sus oyentes. Y donde se manifiesta también algo que tiene que ver mucho con lo físico, en declive hoy con la tardomodernidad líquida. La persistencia del heavy metal lo explica Rosa en el capítulo 9. A mediados de los 90 el metal entró en crisis. El metal ha muerto fue el mantra. Pero surgieron nuevos grupos como Hammerfall, Edguy, Powerwolf o Sabaton; Bruce Dickinson y Adrian Smith regresaron a Iron Maiden y Rob Halford a Judas Priest. Los Metallica volvieron a la carga tras Load y Reload con St. Anger. La palabra Hammer volvió a aparecer en la portada de la revista Metal Hammer; volvieron los grandes festivales como el Rock am Ring y el Rock im Park. En resumen, el metal resucitó de sus cenizas y hoy está más vivo que nunca.
Aparecen en los textos muchas opiniones de fans del metal a cuenta de algunas canciones o bandas, pero si leemos a Rosa, se puede reducir en el hecho de que escuchar metal para él es tanto como una epifanía. En los conciertos no solo hay volumen y ritmo, también contacto físico con otros miembros de la comunidad metalera, y así se genera una energía circulante. Para Rosa es posible experimentar una profunda resonancia con el heavy metal. Estas experiencias raras e intensas de la resonancia profunda que se producen con un álbum o en un concierto son las que llevan a los fans del metal, a buscarlas de concierto en concierto y de álbum en álbum.
Las melodías emergentes, las imágenes creadas por las letras, la belleza, los sentimientos internos evocados por ellas y también los recuerdos biográficos interactúan entre sí. Crean un completo sistema de resonancia que incluye música, texto, cuerpo, mente y mundo y una “atención igualada” entre ellos, que por supuesto también incluye a la comunidad y los movimientos del público.
Es muy útil el índice temático que cierra el libro, pues ahí están contenidos todas las bandas, revistas, festivales, subgéneros del metal y cantantes de ambos sexos que Rosa introduce en su ensayo.
Como recomendación sugiero tener cerca una televisión, donde poder ver los vídeos de las canciones y los conciertos que aquí se mentan. Y alguna plataforma como Spotify donde poder escuchar también las canciones. Así la experiencia de la lectura será más plena.
En ese sentido, el ensayo de Rosa me ha resultado muy incitador y sugerente.
Vía Romana del Iregua; Logroño – Torrecilla en Cameros
La etapa consiste en ir en bicicleta desde Logroño hasta Torrecilla en Cameros, pueblo donde nació el político Práxedes Mateo Sagasta. No encontraremos apenas vehículos en el camino. Hasta Viguera el terreno es levemente ascendente. Dejaremos Logroño por el barrio de Varea e iremos rodeados de huertas con frutales, también veremos las acequias y el canal, pasando luego por Alberite y dejando luego a nuestra izquierda Albelda y Nalda, asimismo las peñas de Islallana con su característico color rojizo.
Antes de llegar a Viguera, donde se ve alguna loma quemada, hay una potente subida hasta la plaza del pueblo. La pendiente continua luego al tener que abandonar por Viguera por una pronunciada pendiente, que una vez en lo alto ofrece una imagen integral del pueblo y nos encamina hacia un promontorio rocoso que atiende al nombre de Castillo de Viguera. En este momento hemos realizado 21 kilómetros. Hasta Torrecilla restan otros catorce kilómetros.
Si hasta Viguera ir en bicicleta no entraña ninguna dificultad y el terreno es 100% ciclable, a partir de Viguera la cosa cambia totalmente. En apenas un par de kilómetros hay doscientos metros de desnivel. Lo que la ruta gana en belleza lo pierde en ciclabilidad. Arropados por un profuso manto vegetal, a cubierto bajo los robles y las hayas, la vía se convierte en una sucesión de senderos muy estrechos, abundantes en piedras y ramas de los árboles a modo de guardabarreras; o bien el terreno presenta el aspecto de una escalera por la que no es posible descender sentado en la bicicleta.

Hasta este momento el camino es fácil de seguir, atendiendo a las balizas con guiones blanco y morados que encontramos en las estacas o en la corteza de los árboles, sin embargo, a falta de unos cinco kilómetros llegamos a una bifurcación y las señales en un poste de madera, por su inexistencia, son de nula ayuda. Optamos por coger el camino de la derecha, pero en seguida caemos en la cuenta de que ese camino, tan profuso en hierbajos y zarzamoras, que nos regalan un abrazo hostil, rasguñando nuestra piel, no es el correcto. Y tomamos el de la izquierda. En ese momento de parón es cuando vemos al único ciclista de la ruta; senderistas vimos unos cuantos ya cerca de Torrecilla. En la ruta hay pasos vallados, con estacas que se quitan y se ponen y evitan el paso de las vacas o con estructuras de madera y con las que no se puede pasar con la bicicleta por su estrechez.
Antes de llegar a Torrecilla los coches harán acto de presencia en la carretera que transcurre por la hondonada, a nuestra derecha. El terreno presentará a ratos un color blancuzco, por la cal, y antes de finalizar, unas señales nos avisarán del peligro de desprendimientos, convertido el suelo en un amasijo de piedras. La cuestión ahí es no pinchar porque algunas piedras están rotas y son guijarros afilados.
La fábrica de Peñaclara en la carretera ya indica el final de la ruta. Son casi 14 kilómetros que debidos a su escasa ciclabilidad (me recuerda bastante a otros tramos de la GR38 o del Puerto del Toro) se hacen interminables y que no recomiendo hacer en bicicleta sino andando. El regreso a Logroño por la carretera de Soria, bastante transitada. En total 73 kilómetros.